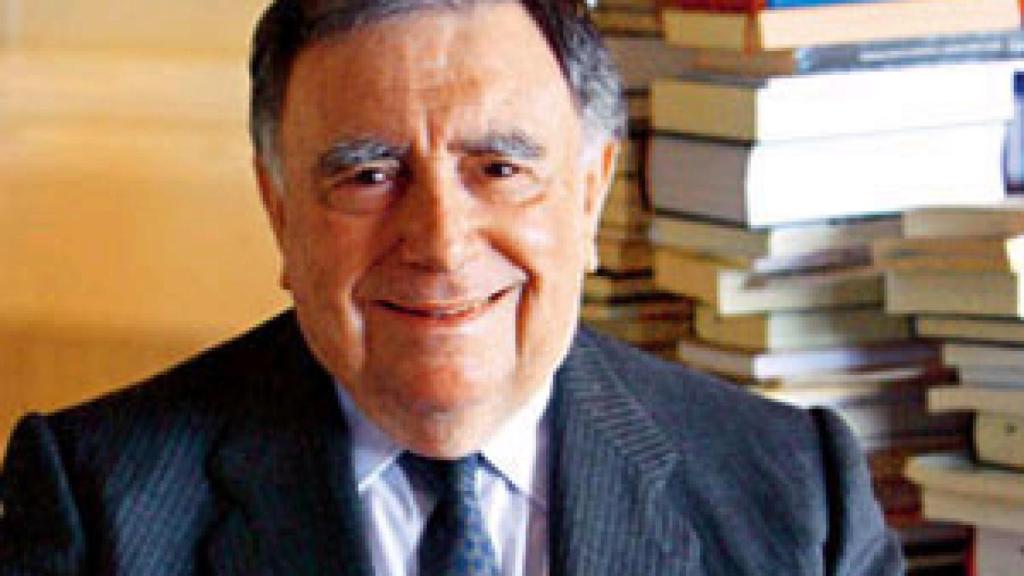
Image: Federico García Lorca, en la ópera
Federico García Lorca, en la ópera
Regresaba de Estados Unidos con las mariposas de Walt Whitman en los ojos y los altivos rascacielos de cristal clavados en la garganta. Reunió a Rafael Martínez Nadal y a los Morla Lynch y les leyó El Público. La desesperada confesión de homosexualidad y la Julieta transexualizada en un efebo adolescente rompían los esquemas de la época. Rafael, con el que mantuve larga amistad lejana, me dijo que le aturdió la lectura y luego le habló al poeta: “Es un escándalo, Federico. Y, además, irrepresentable”. No había entendido nada. Años después, comprendió que Lorca estaba penetrando en un universo trágico de insospechada belleza. Y lo más importante, Federico le explicó a su amigo, tras aquella primera lectura de El Público: “Es teatro para dentro de 30 años”. Dirigía yo el ABC verdadero y le conté a Lorenzo López Sancho mi conversación con Martínez Nadal. Escribió un artículo memorable.
André Breton mandaba en la Europa de Magritte, de Chirico, de Dalí y Buñuel. El Público quedó envuelto en las sombras brillantes del surrealismo entre engañosas vestiduras oníricas. Era un error. Es un error. Lorca se había adelantado al teatro del absurdo, entrevisto por él durante su estancia en Nueva York. Veinte años después de que Federico escribiera El Público, guardado sin estrenar en un cajón de la mesa de Martínez Nadal en Londres, Samuel Beckett engendró Esperando a Godot y Final de partida.
Sartre quedó deslumbrado. Explicó que el teatro del absurdo era el "llanto de la burguesía" y se rindió ante aquel irlandés altivo que escribía en francés para humillar el inglés de Londres. Genet desdobló a sus personajes en el juego de los espejos violentos y crueles. Antonin Artaud, el loco lúcido amigo de Picasso, todavía no había iniciado con Los Cenci el teatro de la crueldad.
Estuve en el estreno de El Público en el María Guerrero, allá por los últimos 80. Venía la obra desde Milán, alzada sobre el asombro y el escándalo. Lluís Pasqual hizo una dirección enervante, vació el patio de butacas y convirtió al teatro en un escenario de cuatro paredes. Recuerdo que conversé en aquella noche memorable con Laura García Lorca y Manuel Gutiérrez Aragón, con Luis Rosales y Pilar Miró, con Javier Solana y Adolfo Marsillach, con Ernest Lluch y con el grande, con el genio de la pantalla, Pedro Almodóvar.
Gerard Mortier decidió convertir en ópera El Público. Un acierto profundo del director desaparecido. También del Teatro Real conducido por la inteligencia constructiva de Gregorio Marañón. Federico García Lorca, en la ópera, es un ensayo cultural con muchos aciertos y no pocos fallos. La escenografía de Alexander Polzin, avasalladora; los figurines de Wojciech Dziedzic, vulgares y anticuados. La iluminación de Urs Schönebaum, extraordinaria. La dirección del coro de Andrés Máspero, eficaz. La dirección musical de Pablo Heras-Casado y la de escena de Robert Castro, discretas. El libreto de Andrés Ibáñez respeta el aliento de Lorca. Bien los cantaores pero barítonos, tenores, sopranos... una medianía general que debilita la ópera. Porque hay que calificar de excelente la música de Mauricio Sotelo, si bien con algunas desigualdades menores. A mí me sorprendió, en todo caso, su alta calidad.
Y un error de planteamiento, eso sí de menor importancia en la ópera que en el drama teatral. En El Público solo alienta a ramalazos el surrealismo. Lorca se anticipó 20 años al teatro del absurdo. Esa es la grandeza de la obra, desvirtuada por la acentuación del onirismo al transformarse en ópera. Muchos espectadores y algunos críticos no han entendido la genialidad teatral del autor de los Sonetos del amor oscuro, al que tratan de esclarecer con tórpidas interpretaciones. Pablo Picasso explicaba así su etapa del expresionismo abstracto: “Muchas veces alguna admiradora me pregunta qué significa tal o cual cuadro mío. Mi respuesta siempre es la misma: pero señora, ¿a usted le gusta o no le gusta... qué significa la canción de un pájaro?”

