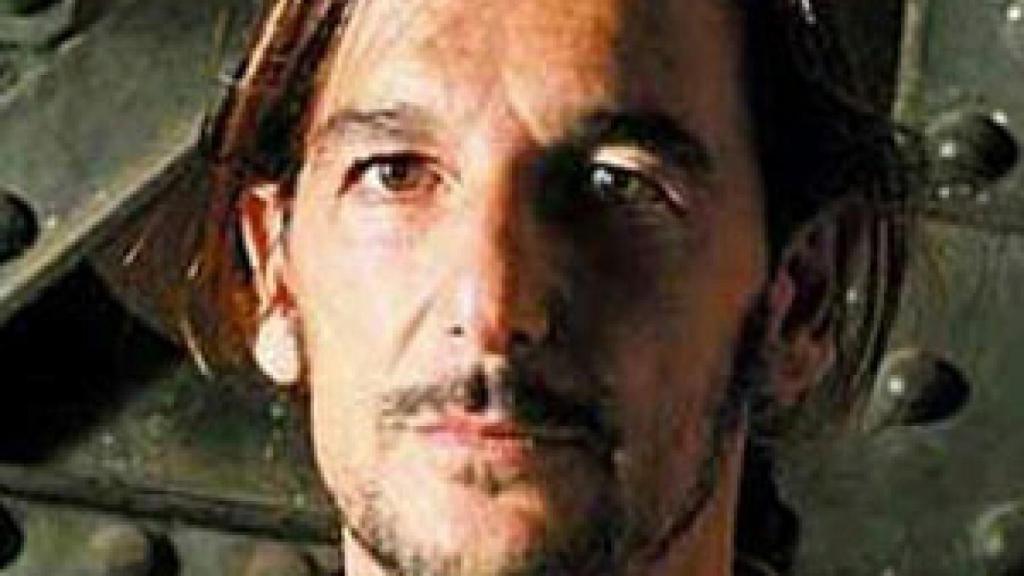
Image: Expansión
Expansión
Vuelvo sobre la polémica desatada a propósito de los subtitulados de la película Roma, de Alfonso Cuarón. Por poco que se rasque, son muchas, y bastante espinosas, las cuestiones que subyacen a la que ha ocupado el centro de la polémica: esa memez flagrante que supone no sólo subtitular en español peninsular el mexicano más o menos popular que hablan los personajes, sino hacerlo, encima, glosando expresiones de uso común incluso en “el español de España”, conforme dicen algunos, como si en la misma península no se dieran también variedades significativas del idioma.
Sin duda es ridículo “traducir” un verbo como “enojarse” por “enfadarse”, y es delirante sustituir “gansitos” (pastelitos de chocolate, en México) por “ganchitos”. Bastan estos dos ejemplos para desacreditar el proceder de Netflix. Pero en los desgarramientos de vestiduras a que ha dado ocasión la polémica de marras detecto, insisto, cierto fariseísmo que, como apuntaba en mi columna anterior, parece volver el rostro a lo que se me antoja una evidencia problemática, a saber: esa diversidad del español a la que tantos apelan muy justamente entraña una dinámica divergente cuyo horizonte es la cada vez más acusada dialectización del idioma común, cuyas variedades -distintamente mestizadas por otras lenguas- resultan en según qué estratos del habla difícilmente inteligibles para el conjunto de los hispanohablantes.
Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción, proclama campanudamente el título de un volumen colectivo cuya publicación por Taurus ha coincidido con la polémica. Por mi parte, tengo mis dudas. Éstas empiezan ante el supuesto de que no pocos de esos 555 millones aludidos puedan siquiera leer.
Pienso que la industria editorial es la primera que, desde hace mucho, trabaja con criterios comerciales de convergencia idiomática que aseguran la buena circulación de sus productos
Confieso que soy alérgico a las jactancias expansionistas, y me repugna oír hablar del español en términos empresariales, que encarecen su valor económico en función de sus previsiones de crecimiento, incitando a invertir en él. En un artículo que incide en la polémica (“Duelos y quebrantos”, El País), Juan Villoro sostiene que “la decisión de subtitular Roma atañe menos a la corrección lingüística que al uso político de las lenguas”. Pero todos sabemos que lo político se solapa con lo económico, y que se entrevera, sobre todo en este caso, con lo cultural.
Al frente del libro mencionado, sus coordinadores -José María Merino y Álex Grijelmo- aseguran que “la lengua española cobija a más de 555 millones de personas capaces de comunicarse entre ellas sin dificultades, pero sus numerosas variaciones la hacen local, rica y viva”. ¿De verdad piensan eso de “sin dificultades”? Y por otro lado: ¿no les parece que esas “numerosas variaciones” que ellos tanto celebran apuntan a que esas dificultades sean cada vez más grandes?
Pero esto último atenta a los criterios de “comercialidad” con que algunos contemplan la expansión del español, que en boca de según quién parece el producto de una multinacional. Cuando se habla -como hacen Merino y Grijelmo, con las mejores intenciones- de “la fuerza del español y cómo defenderla”, me suene directamente a rayos, lo confieso. No puedo evitar pensar que entre los enemigos frente a los que hay que defenderla se cuentan las muy naturales tendencias centrífugas a que me he referido.
Si el español ha mantenido, a lo largo de siglos, una inusual homogeneidad se debe, entre otras razones, al círculo muy reducido de sus clases cultas y pudientes, a la escasa penetración de la cultura escrituraria por el habla popular. Me sorprende que Villoro suscriba la idea de Andrés Trapiello de que “el español del Quijote se parece menos al de la España actual que el español de Bogotá al de Valencia”. Me temo mucho que está lejos de ser verdad. Y sospecho que el fundamento de esa pretensión es una incorrecta evaluación de la impermeabilidad, homogeneidad y artificialidad del español como lengua literaria. Pienso que la industria editorial es la primera que, desde hace mucho, trabaja con criterios comerciales de convergencia idiomática que aseguran la buena circulación de sus productos.
Acerca de la polémica de marras, decía Juan Pablo Villalobos: “Cuando alguien te plantea ‘hagamos español neutro' yo me pregunto ¿quién lo habla?”. Pero la pregunta está mal formulada. La pregunta es quién lo escribe. Y a la vista está la respuesta, más o menos coloreada.

