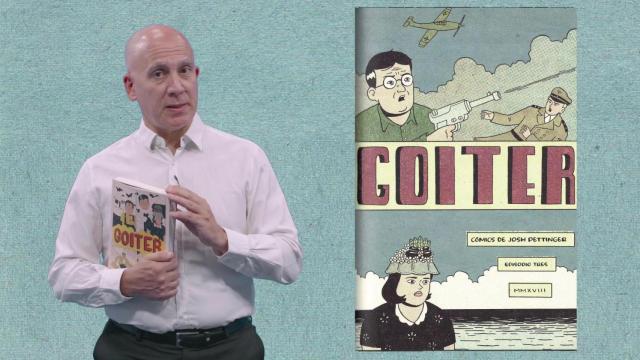Image: A merced de la tempestad
A merced de la tempestad
Robertson Davies
11 marzo, 2011 01:00Robertson Davies
Hoy hablamos de una novela algo inferior a las que integraban las Trilogías Deptford y Cornish. Pero inferior, ¿hasta qué punto? Les tranquilizo: vale la pena leerla. A merced de la tempestad (1951), que abre otro ciclo narrativo, el de la Trilogía Salterton, es irregular pero divertida, elegante y eficaz. Eso sí, es menos ambiciosa que El quinto en discordia (1970) o Ángeles rebeldes (1981). El libro suena como una pieza de música de cámara si lo comparamos con esas prodigiosas historias que nos llevaban de Canadá a Europa, en lo geográfico; del jesuitismo a Jung en el campo de las ideas; o de Thomas Mann al folletín en los modelos narrativos. En el caso que nos ocupa, el escenario es la pequeña ciudad imaginada de Salterton, donde una compañía de teatro aficionado reúne a la buena sociedad en torno a un montaje de La Tempestad.
Seamos justos: estamos ante la primera novela de Davies. El autor la escribe a una edad razonablemente madura, y no es un recién llegado: como dramaturgo y periodista ya ha alcanzado el éxito. Con todo, abordar un género nuevo supone un reto, y el talento precisa de cierto aprendizaje. Ese proceso es muy acelerado en el caso que nos ocupa: las cincuenta primeras páginas son balbucientes; luego coge un ritmo de lo más agradable, desfalleciendo solo un par de veces, y en el tercio final nuestras posaderas rebotan, felizmente sonrojadas, a lomos de esta novela que ya vuela al galope. Y al menos tres escenas resultan inolvidables: esos clérigos compitiendo por unos libros gratuitos son descacharrantes; el baile que cierra el capítulo seis está planificado al milímetro; y el magnífico final es, como el Doctor No decía de los julepes, "arcaico pero satisfactorio".
Me entusiasman las primeras obras de los grandes autores: en ellas descubro el germen de lo que amo. En A merced de la tempestad, el lector reconoce todas las constantes del canadiense. Por ejemplo, su características pinceladas de chifladura inglesa pasada por la cabaña del pionero; las disputas estéticas y filosóficas; o la concepción de la magia como otro nombre que le damos al conocimiento. Davies convoca a sus profesores estrafalarios, a los espíritus que no necesitan ser reales para operar realmente en el mundo, y a un memorable catálogo de personajes. Aquí destaca el organista Mackilwraith, mezcla de gamberro y artista que nos sirve en bandeja una poética que se ajusta mucho a Robertson Davies: "yo soy abogado del saber ornamental. Usted quiere que la mente sea una máquina perfecta, preparada para trabajar eficientemente, si bien con estrechez de miras, y sin piezas sobrantes o inútiles. Yo prefiero que sea un cubo de basura lleno de retales brillantes, gemas raras, curiosidades sin valor, pero fascinantes, oropel, fragmentos curiosos de anhelo y una buena cantidad de porquería sana".
La cita casi me deja sin resuello. Echo la vista atrás: esta reseña parece una enumeración desbocada, semejante a la mente de Mackilwraith. Será porque en las novelas de Robertson Davies, como en los mitos que tanto lo fascinaban, cabe el mundo. Incluso cuando son un poco menos buenas que otras.