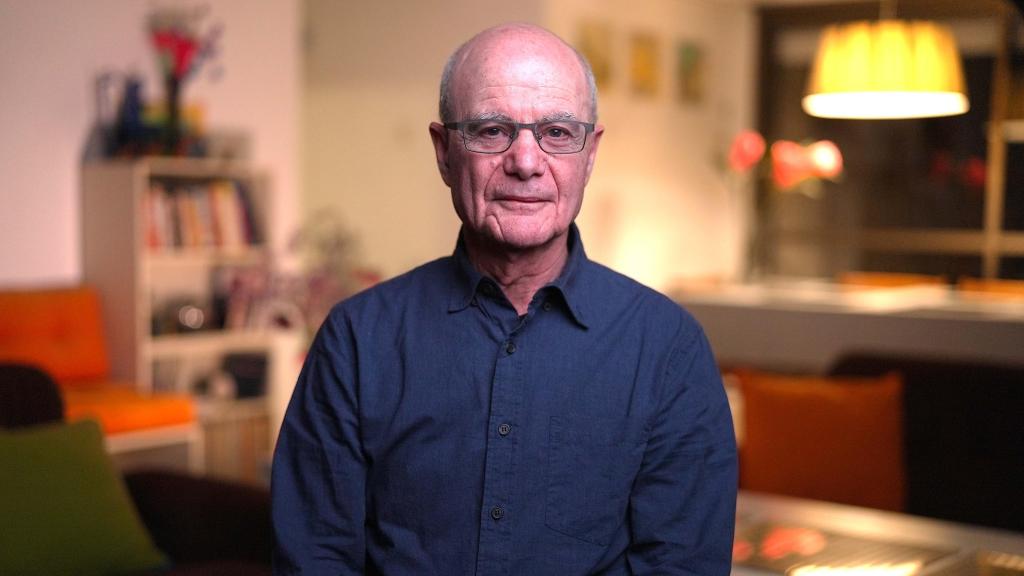
El psicólogo Icek Ajzen, uno de los galardonados con el Premio Fronteras del Conocimiento.
Los psicólogos Albarracín, Ajzen, Banaji, Greenwald y Petty, Premio Fronteras de Ciencias Sociales en 2025
El trabajo de los cinco premiados ha "contribuido significativamente a predecir y comprender el comportamiento humano".
El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Sociales ha sido concedido en su XVII edición a los psicólogos sociales Icek Ajzen (Universidad de Massachusetts Amherst), Dolores Albarracín (Universidad de Pennsylvania), Mahzarin Banaji (Universidad de Harvard), Anthony Greenwald (Universidad de Washington) y Richard Petty (Universidad Estatal de Ohio), por haber "revolucionado la forma de entender y medir las actitudes" influyendo sobre "la psicología, la sociología, las ciencias políticas, la educación, la salud, la economía y otras áreas".
El jurado les reconoce por haber contribuido significativamente a comprender y predecir el comportamiento humano a través de las actitudes, iluminar los procesos de persuasión y ofrecer explicaciones corroboradas empíricamente de cómo cambiar las actitudes; un trabajo que abarca "más de cinco décadas" y que influye en la investigación que se hace actualmente en el campo.
El acta de concesión del premio destaca que estos investigadores vienen ejerciendo un claro liderazgo en un área central de la psicología social como la teoría y aplicaciones de las actitudes: los resultados de sus investigaciones pueden ayudar a los responsables políticos y otros agentes sociales "a prevenir fenómenos sociales negativos como la polarización, los prejuicios étnicos y los estereotipos infundados", concluye.
El estudio de las actitudes surgió como campo a principios del siglo XX, dentro de la psicología social, y a lo largo de estos 100 años, se ha convertido en un área central de las ciencias sociales.
La definición más aceptada de "actitud" por los teóricos modernos, entre los que se encuentran los cinco galardonados, se puede formular de la siguiente manera: las actitudes son evaluaciones, positivas o negativas, que una persona hace sobre un objeto, una idea u otro individuo. Suelen contener expresiones como "Estoy de acuerdo con…", "A mí me gusta…", "Yo quiero…", o "Yo nunca…". Ayudan a los individuos a desenvolverse en su día a día, orientándoles a la hora de decidir qué comprar, cómo ir al trabajo, dónde ir de vacaciones con quien relacionarse y a quien evitar, o cómo ver a los demás y a sí mismos.
Una determinada actitud no conlleva inmediatamente una indicación precisa de cómo se comportará esa persona, sino que depende en gran medida de la accesibilidad de la propia actitud cuando el individuo se encuentra con el objeto de la misma (una persona, idea, situación).
Esta accesibilidad es una propiedad de las actitudes que refleja el grado de vinculación entre el objeto y la evaluación del mismo. Es más probable que el comportamiento sea coherente con las actitudes cuando la actitud es muy accesible, es decir, cuanto mayor sea esa vinculación; los factores que hacen una actitud muy accesible son especialmente que se base en la experiencia directa o que se haya ensayado con frecuencia, que la actitud responda a una evaluación que no se ha improvisado en el momento de expresarse, sino que es fruto de una reflexión del individuo.
Otra variable fundamental para que una actitud sea un buen predictor del comportamiento es la especificidad: las actitudes serán más consistentes con el comportamiento cuánto más específicos sean los estímulos que impulsan la actitud. Por ejemplo, en el caso de encuestas de opinión, cuanto mayor sea el detalle de las preguntas, mayor probabilidad habrá de que esa actitud expresada sea consistente con un comportamiento posterior.
Actitudes que explican un comportamiento
La Teoría de las Actitudes tiene influencia sobre una gran cantidad de áreas de las Ciencias Sociales, tal y como destaca el acta, precisamente por esa relación entre actitud y comportamiento. Icek Ajzen, catedrático emérito de Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Massachusetts Amherst, desarrolló, junto al fallecido Martin Fishbein, la relación entre ambos conceptos en uno de los modelos de mayor impacto en el campo de la psicología social para explicar y predecir el comportamiento humano: la Teoría del Comportamiento Planificado (o TPB, por las siglas de su denominación en inglés, Theory of Planned Behaviour). En palabras del jurado, esta teoría "explica cómo influyen en el comportamiento las actitudes, la presión social percibida y la dificultad de realizar el comportamiento".
Ajzen propuso este modelo por primera vez en 1985 en un capítulo del libro Action-control: From cognition to behavior y posteriormente lo desarrolló en un artículo seminal de 1991 publicado en la revista Organizational Behavior and Human Decision Processes. El TPB postula que el comportamiento de una persona se basa en su intención, fundamentada a su vez en tres factores fundamentales: la actitud hacia el comportamiento en cuestión (su evaluación positiva o negativa sobre la realización de esta acción); las normas subjetivas (la presión social percibida para comportarse de esa manera, basada en las creencias sobre las expectativas de familiares, amigos y la sociedad en general); y el control percibido del comportamiento o la autoeficacia (es decir, la percepción del individuo sobre la facilidad o dificultad de realizar esta acción, en función de los recursos, habilidades y oportunidades de los que dispone).
"En mi modelo", explica Ajzen, "las actitudes constituyen uno de los componentes fundamentales que determinan el comportamiento, junto con la influencia social y los medios con los que cuenta el individuo para llevarlo a cabo. El peso de cada factor depende del tipo de comportamiento y el contexto en el que se realiza". Por ejemplo, se ha comprobado que, en países avanzados como Estados Unidos, la probabilidad de que una persona se vacune frente a una pandemia como el Covid-19 "dependerá fundamentalmente de su actitud personal hacia el comportamiento, basada en sus creencias sobre si merece la pena someterse a esta intervención, mientras que en países africanos lo que pesa es la percepción sobre la dificultad de realizarlo, en este caso de lograr acceso a la vacunación".
Ajzen destaca que, a lo largo de las últimas cuatro décadas, su modelo se ha aplicado en más de 2.000 investigaciones y su mayor satisfacción es que "se ha comprobado su utilidad para identificar los factores clave del comportamiento, y por tanto para desarrollar estrategias que puedan modificarlo, en una amplia variedad de campos con múltiples aplicaciones": desde la salud pública –tanto el fomento de la vacunación, como la realización de ejercicio físico y el uso de preservativos para la prevención del sida– hasta el medio ambiente –por ejemplo, cómo incentivar el uso del transporte público en vez del vehículo privado, facilitando la accesibilidad de los ciudadanos a líneas de metro y autobuses–. "Me siento orgulloso de que la teoría ha demostrado su capacidad para aportar información valiosa que explica el comportamiento humano, y por tanto proporciona claves para intentar modificarlo."
Persuasión
La relación entre actitud y comportamiento se puede estudiar también a través de la persuasión (entendida como proceso de influencia social sobre el individuo), ya que ésta puede alterar actitudes y, en consecuencia, conductas de los individuos. La principal teoría sobre la persuasión propone dos caminos para tratar de conseguirla: la ruta central o de mayor elaboración, que se basa en características que hacen que las personas piensen detenidamente, de modo que el cambio de actitud depende de la fuerza de los argumentos; y la ruta periférica, que apela a señales superficiales de la situación por las que las personas no piensan de manera analítica en el mensaje. Es el conocido como Modelo de la Probabilidad de Elaboración (MPE), elaborado por Richard Petty junto al fallecido John Cacioppo.
"Uno de los aspectos más singulares de este modelo es que propone que una misma variable –ya sea cómo de agradable te parece la fuente o cuántos argumentos presenta– puede conducir a una mayor o menor influencia en el sujeto dependiendo de la situación, de si el receptor está motivado y de si es capaz de pensar en lo que la fuente está expresando o no. Es importante saber si se va a pensar mucho o poco en algo para determinar cómo influye una variable en la actitud", explica Petty, catedrático de Psicología en la Universidad Estatal de Ohio.
En el libro Communication and Persuasion, publicado en 1986, Petty y Cacioppo se centran en los factores situacionales e individuales responsables de los cambios en creencias, actitudes y comportamientos, contribuyendo a la comprensión de los prejuicios, las elecciones de los consumidores, la toma de decisiones políticas y legales y los comportamientos relacionados con la salud.
De este modo, el MPE ahonda en los procesos básicos que subyacen a la eficacia de las comunicaciones persuasivas, para lo que identifica las dos rutas mencionadas, junto a diferentes antecedentes (como la relevancia personal o la necesidad de cognición) y consecuencias (la estabilidad de la actitud o la predicción del comportamiento, por ejemplo) de las dos vías. "Hemos descubierto que el hecho de reflexionar profundamente sobre la información que se recibe, en lugar de simplemente confiar en cuánto gusta o cuántos argumentos aporta la fuente, hace que el cambio que se produce dure más y que sea más probable que afecte al comportamiento", expresa Petty.
La relevancia de las contribuciones de Richard Petty, de quien el jurado destaca que ha desarrollado "cómo las personas procesan los mensajes persuasivos y cómo dicho procesamiento puede llevar a cambiar actitudes", se hace evidente en la comprensión del papel de los factores metacognitivos (por ejemplo, la certeza) e implícitos (automáticos o inconscientes) en la producción de extremismo actitudinal y conductual y la resistencia al cambio, así como en el efecto de los prejuicios raciales y étnicos, los procesos de autovalidación, las emociones específicas y la moralidad en el juicio y el comportamiento social. En este sentido, Petty señala que "los mismos factores que llevan a los individuos a adoptar una opinión moderada pueden llevarlos a adoptar opiniones más extremas".
En investigaciones recientes sobre los factores que conducen a creer en teorías conspirativas, Petty ha descubierto que el sentirse amenazado acerca de una actitud particular motiva al individuo a adoptar posiciones aún más extremas como modo de reafirmación de que realmente se sostiene una opinión consolidada: "Ser juzgado por otros, especialmente si se cree que esos otros te están menospreciando, supone una amenaza para el punto de vista del individuo. Para compensarlo, se podría adoptar una postura aún más extrema o incluso favorecer un comportamiento más extremo".
Estrategias para atajar la desinformación
La investigación de Dolores Albarracín, titular de la cátedra Alexandra Heyman Nash en la Universidad de Pensilvania, "ha aumentado nuestra comprensión de cómo pueden cambiarse las actitudes, sobre todo con respecto a los mensajes persuasivos", tal y como destaca el jurado.
Albarracín fue reclutada por Martin Fishbein para incorporarse a la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, donde él dirigió su doctorado. En 2007 publicó junto a Ajzen Predicting and changing behavior: A reasoned action approach.
El carácter aplicado de su trabajo se puede apreciar en gran cantidad de sus publicaciones: En 2021 publicó Action and Inaction in a Social World: Prediction and Change of Attitudes and Behaviors donde demuestra que es más eficaz apelar a la acción que a la inacción para provocar un comportamiento, y que cuando el receptor no tiene tiempo para analizar el mensaje persuasivo, su actitud y comportamiento se basarán en el factor emocional.
En 2022 fue una de las autoras de Creating Conspiracy Beliefs: How about Thoughts are Shaped una obra que estudia los métodos para desacreditar la desinformación y las teorías conspirativas. "Antes –relata sobre esta última cuestión– se estudiaban las teorías conspirativas como un elemento de la personalidad individual, pero la psicología social ha demostrado que cuando una creencia es asumida por grupos amplios se trata de un problema de influencia social".
En su trabajo asegura que una sociedad en la que hay incertidumbre es más susceptible a los mensajes conspirativos, que llegan por medio tanto de redes interpersonales como por otros medios de información. "La intencionalidad de ese tipo de mensajes –continúa– es más evidente cuando es posible contrastarlos y desmentirlos y, a pesar de ello, se mantienen. Esto ocurre en los medios de comunicación cuando se cambia el papel de informar por el de adoctrinar. Entonces lo que hacen tiene apariencia de información, pero realmente es desinformación".
Según Albarracín, "la Teoría de las Actitudes nos puede ayudar a predecir qué tipo de desinformación es prioritario atajar. Por ejemplo, tener la creencia de que la Tierra es plana no tiene un impacto directo sobre una conducta, mientas que considerar que las vacunas son dañinas provoca que alguien no se vacune con el consiguiente daño a su salud y a la salud pública. Lo que nos dice la evidencia es que, ya que no podemos atacar toda la desinformación, lo más eficaz es intervenir en aquella que tiene un impacto directo y negativo".
Sobre cómo atacar la desinformación, añade que “la confrontación directa de la creencia errónea no es eficaz. Es mejor hacer un bypass, un desvío, e intentar sustituir esa creencia por otra correcta y argumentada, por ejemplo, en los beneficios de las vacunas o de los alimentos transgénicos”.
Gran parte de la investigación de Albarracín ha tenido implicaciones en el área de la salud y su trabajo experimental ha sido clave para definir estrategias de salud pública para evitar los comportamientos de riesgo y contar con la influencia del entorno. Durante casi dos décadas, ha recibido financiación del Instituto Nacional de Salud para aplicar los hallazgos teóricos de su investigación para frenar las enfermedades en el área del VIH, el tabaquismo y el cambio de estilo de vida. Al examinar las campañas de prevención del sida concluyó que los mensajes persuasivos aumentaron el conocimiento sobre el VIH, pero no provocaron cambios de comportamiento. También ha demostrado que son más eficaces los mensajes que utilizan el miedo, pero es preferible que se orienten a disuadir conductas de riesgo o promover otras aconsejables.
Sesgos implícitos
"Los profesores Anthony Greenwald y Mahzarin Banaji" –recoge el acta– "desarrollaron el Test de Asociación Implícita, que permite medir con fiabilidad el sesgo implícito y sus efectos en la toma de decisiones". Greenwald y Banaji utilizaron por primera vez el término "sesgo implícito" en el artículo de 1995 Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes, publicado en la revista Psychological Review. En este, los investigadores señalaban la existencia de actitudes y estereotipos implícitos, pero eran conscientes de que no había forma de medirlos. "Terminamos el artículo mencionando que sería estupendo tener una medida que pudiera evaluar las diferencias individuales en actitudes y estereotipos implícitos", explica Greenwald.
Con esta motivación y gracias al trabajo que había estado desarrollando en décadas anteriores, el catedrático emérito de Psicología en la Universidad de Washington desarrolló un test que medía los tiempos de reacción para clasificar estímulos, que resultó ser una medida muy útil y fácil de obtener. Llamó a este método Test de Asociación Implícita (en inglés, Implicit Association Test), que posteriormente se abrevió a sus siglas IAT, y convenció a Banaji y a un estudiante de posgrado que trabajaba con ella, Brian Nosek, para seguir investigando con ese método para detectar los sesgos implícitos.
"Tuvimos la oportunidad de experimentarlo con mucha gente, y todo el mundo estaba muy sorprendido por sus resultados. En ese primer test medimos lo que llamamos la actitud racial. Cuando yo mismo lo probé, me sorprendió descubrir que me resultaba mucho más fácil asociar términos positivos con personas blancas y términos negativos con personas negras. Y yo no quería en absoluto tener esa actitud implícita, ni sabía que la tenía", relata Greenwald.
El IAT que permite medir y comprender mejor ciertas actitudes difícilmente medibles en técnicas de autodiagnóstico, debido a la falta de conciencia del sujeto o a la existencia de prejuicios de aceptación social, como los de tipo racista o sexista. "Sabemos que esos sesgos se adquieren muy temprano, desde los dos años. Y están mucho más extendidos en la población que los sesgos explícitos, es decir, los que la gente admite en las medidas de autoinforme, por ejemplo, decir que los hombres no son mejores en ciencias que las mujeres", aclara el catedrático.
Su método ha servido de punto de partida para numerosas aplicaciones en psicología clínica, educación, marketing y gestión de la diversidad, y se ha utilizado para la recopilación de datos en más de 2.000 artículos. Actualmente, Greenwald aplica este método científico en contextos legales: "Tras retirarme de la docencia, he emprendido esta segunda carrera en los tribunales, ayudando a las personas que ponen una demanda por discriminación a ganar casos utilizando el concepto de sesgo implícito".
La historia del IAT y sus aplicaciones se desarrolla en el libro Blindspot: Hidden biases of good people, que coescribió con Mahzarin Banaji, y que, destaca Greenwald, ha sido retirado de las bibliotecas públicas en varios estados del país, tras haber sido popularizado por Hillary Clinton en su campaña presidencial de 2016.
De la amígdala al algoritmo
La profesora Banaji, titular de la cátedra Richard Clarke Cabot de Ética Social en el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, centra su investigación en las diferencias entre las expresiones conscientes de valores, actitudes y creencias, y las representaciones menos conscientes de los contenidos mentales. "En mi trabajo, me he esforzado por comprender la huella invisible, pero muy presente, de la cultura en nuestro cerebro", resume.
Cuando logró convencer a la Universidad de Yale para que pusiera el IAT en internet (en 1998, cuando esta tecnología no estaba aún muy extendida), obtuvo 40.000 respuestas en un mes, revolucionando el estudio de los sesgos implícitos hasta hoy. "Cada día recibo un email con las menciones del término implicit bias en las noticias, y me llegan unas 15 diarias. No hay sitio donde no haya visto que se use este término: del ejército estadounidense hasta el Museo de Arte Moderno, pasando por una empresa de recolección de basuras, todos quieren aprender sobre ello", argumenta. "Creo que, sin saberlo, hemos tocado una tecla fundamental de la naturaleza humana".
Además de obtener un volumen de datos nunca visto sobre los sesgos implícitos que afectan a todos los sectores de la sociedad en numerosos ámbitos, ha corroborado estos resultados con técnicas de neuroimagen, observando que la reacción de la amígdala —un área del cerebro que responde a lo nuevo o lo raro— ante caras de raza negra frente a blanca es tanto mayor cuanto mayor es el sesgo racial revelado por el IAT. Además, ha demostrado que estos sesgos, aunque no son innatos, se aprenden a edades muy tempranas: "los niños de seis años y los adultos muestran los mismos niveles de sesgos implícitos", destaca.
Del trabajo de Banaji se desprende cierta falta de coherencia entre los valores que se sostienen a nivel nacional y las políticas que se implementan, así como entre los valores a nivel personal y el comportamiento individual. Así, Banaji se ha interesado por explorar las implicaciones de su trabajo para la responsabilidad individual y la justicia social en las sociedades democráticas.
En sus trabajos más recientes, se ha esforzado por analizar la presencia de estos sesgos en los textos que se publican en internet. A partir de una base de datos de 840.000 palabras recopiladas en 2014 y 2017, ha mostrado que las asociaciones más frecuentes para "hombre" o "masculino" tienen que ver con la guerra y los deportes, mientras que la "mujer" y lo "femenino" se asocia predominantemente con el abuso y la pornografía, además de con la cocina y la maternidad. Motivada por estos datos, ha pasado a analizar los sesgos de los modelos de inteligencia artificial generativa basados en el lenguaje como Chat-GPT.
Actualmente, la profesora Banaji pone el foco en aplicar la ciencia de la cognición social para mejorar las decisiones individuales y las políticas organizacionales. En esta línea, es creadora del curso Outsmarting Implicit Bias (Burlar los sesgos implícitos) de la Universidad de Harvard, que propone estrategias para mitigar los efectos de los sesgos implícitos en el entorno laboral a nivel tanto individual como de equipo. "Los cursos de diversidad han fallado porque parecían sermones y no estaban basados en la evidencia. Pero cuando te aproximas a la diversidad desde la ciencia, empiezas desde la humildad, sin juzgar, y obtienes el mismo resultado sin que nadie se sienta atacado".



