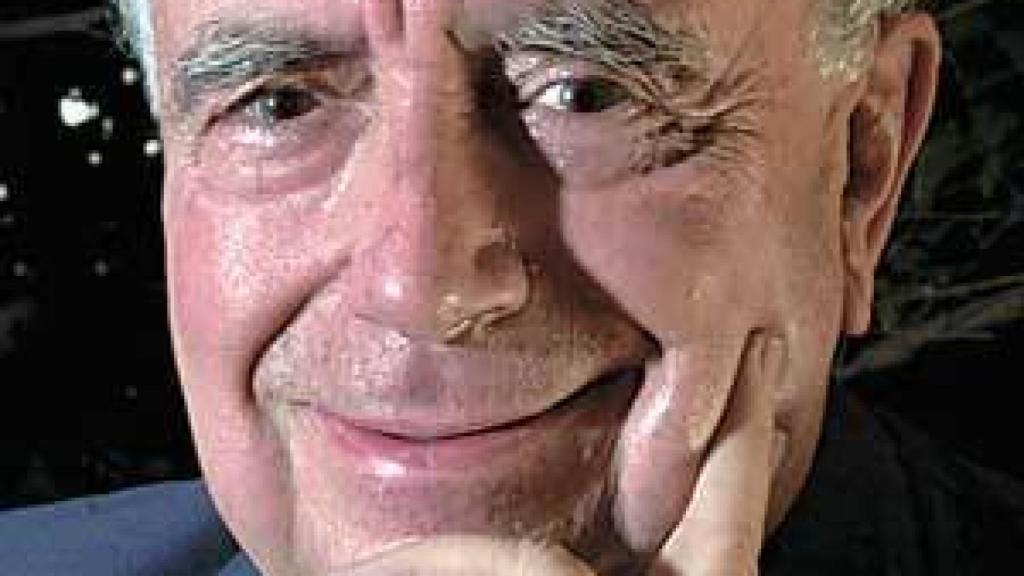
Image: Angélica Liddell, la asesina de Dios
Angélica Liddell, la asesina de Dios
Germán Cano ha escrito un excelente estudio introductorio para las obras seleccionadas de Nietzsche en la edición de Gredos. Lo he leído con interés, con admiración, tal vez con cierta perplejidad. La vibración del filósofo por Wagner vertebra una obra capital en el pensamiento contemporáneo.
Angélica Liddell, desde el aspaviento de El sobrino de Rameau, se enfrenta con Nietzsche. Porque Dios no ha muerto. Para la escritora, está ahí todavía alentando en cien religiones. Angélica Liddell pretende matarle de una vez por todas con su teatro descarnado y atroz. “Quiero ser la asesina de Dios”, afirma en su última obra La casa de la fuerza. Acudí a verla al Matadero, con alguna zozobra porque Angélica Liddell me sobrecoge. La obra sólo dura cinco horas y media. Y digo “sólo”, porque los espectadores, que no movimos la pestaña, hubiéramos permanecido cinco horas más, prendidos en el fuego que vomitaba la actriz sobre una escenografía audaz, como extraída de las instalaciones de Alicia Framis.
No opino como ella, pero la autora de El año de Ricardo piensa que la Resad es el patíbulo de la imaginación y masacra cualquier indicio de talento. “Es -ha dicho- un lugar insano. Una fábrica de trepas y garrapatas que quieren atajar por el camino más corto para llegar al éxito. Es una mafia infectada de prejuicios, tanto alumnos como profesores. Mi idea del teatro es exactamente la opuesta”.
Así es que la autora, la directora, la gran actriz, se enmaroma a las tablas con la palabra cachicuerna y aúlla como una perra para denunciar la salvajada que ensangrienta a los palestinos; también el machismo que despedaza a la mujer mexicana. Angélica Liddell es el terrorismo hirviente de la mirada, la boca anidada de chispas desesperadas, el gemido orgásmico que entristece, la ceniza habitada por el sollozo, la hembra macho que huronea entre las expresiones estevadas. Es hielo abrasador, fuego helado, rubus ardens, zarza ardiente, atra bilis.
En La casa de la fuerza Angélica Liddell bracea desaforada y descomunal contra la inundación del estiércol. “Sobre sus ojeras tempestuosas -escribí hace años- la mirada se le hace espesa y limosa mientras su cintura silvana se cimbrea altiva entre el ulular de la palabra pedernal”.
Angélica Liddell ha escrito La casa de la fuerza para asesinar a Dios, lo que no consiguió Nietzsche, ni Artaud ni Brecht ni Beckett ni Hülderlin. Para asesinar al Dios que preside la atrocidad del mundo de los dictadores, desde Stalin a Pinochet, de los demócratas pavos que consienten la guerra terrible, la miseria ensordecedora, el hambre sin paliativos, la crueldad con la mujer, la humillación del débil, el machismo insondable.
Hace tiempo terminaba yo un artículo en esta página con las palabras que Angélica Liddell, robándoselas a Dostoievski, les dice a los espectadores que asistimos a sus interpretaciones teatrales: “Voy a hacer ahora de bufón, exangües cabrones, zorras abominables, no tengo miedo a lo que penséis, hijos de la gran puta babilónica, porque todos, absolutamente todos los que estáis babeando en el patio de butacas, sois más canallas que yo y debería instalaros en una cuadra que es el lugar que os corresponde”.
Y, claro, al concluir La casa de la fuerza, el público puesto en pie se rompió las manos aplaudiendo a una escritora, a una directora, a una actriz inalcanzable, que se escondía entre sus actores y que es hoy el nombre de referencia del teatro español.
ZIGZAG
El rigor narrativo de Nélida Piñon y su mirada literaria tan penetrante la han empinado sobre el éxito y la crítica. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras la coronó. Pero la escritora está por encima de los fuegos artificiales y los sonajeros. Es una formidable narradora con un obra que abruma, desde La fuerza del destino a Voces del desierto, sin olvidar su erizante ensayo Aprendiz de Homero. Tiene también capacidad Nélida Piñón para el memorialismo y he leído su Corazón andariego con interés creciente. Es difícil distinguir entre la ficción y la memoria de las cosas. Pero en el libro la autora se acerca al lector y le permite poner la mano sobre su corazón tumultuoso.


