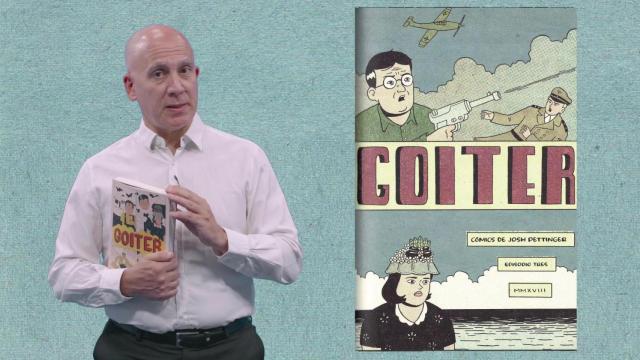Image: Los crímenes del número primo
Los crímenes del número primo
Reyes Calderón
10 abril, 2008 02:00Reyes Calderón. Foto: Federico Castán
El bestseller de procedencia foránea, con catedrales, códigos misteriosos, crímenes rituales y mucha información "histórica", parece haberse instalado definitivamente entre nosotros. Acaso los buenos resultados económicos de muchos de estos productos de consumo expliquen la creciente dedicación de bastantes narradores a la confección de historias truculentas de esta naturaleza, rescoldos que parecen reavivarse de la vieja literatura folletinesca, donde hay modelos canónicos e imitadores degradados. Del talento de Hugo surgen copias desvaídas que acaban en autores como Fernández y González; de la originalidad e ingenio de Conan Doyle se pasa a las retorcidas narraciones de Edgar Wallace e tutti quanti. Hoy por hoy, cada vez que nos internamos en las páginas de uno de estos libros nos parece estar en la segunda fase, la del mimetismo a ultranza, con novelas que resultan de aplicar recetas ya probadas, a base de mezclar ingredientes previsibles en una determinada proporción. Pocas veces franqueamos el umbral de la verdadera literatura. Nos quedamos en el modesto ámbito del entretenimiento -a veces digno, eso sí-, pero nada más. Y hay que hacerlo constar para evitar malentendidos. éste es el caso de Los crímenes del número primo.Reyes Calderón ha construido una intriga inicialmente sólida, esbozando incluso algunos personajes convincentes que, sin embargo, deja que se desvanezcan -el secretario Andueza, el policía Iturri, el monje Chocarro- en beneficio de otros más convencionales. Y se ha permitido el lujo de transgredir la ortodoxia de la historia de intriga cayendo en diversas inconsistencias. Así, la complicada artimaña del asesino para atraer a la juez MacHor al monasterio cuando no podía saber que iría sola, o la dificultad de la magistrada en reconocer al culpable después de haber oído su voz de cerca en distintas ocasiones. Todo el tramo final es precipitado, y coincidencias como el descubrimiento fortuito del delincuente buscado por Iturri rozan la inverosimilitud, en contraste con el escrupuloso cuidado puesto en multitud de detalles históricos y descriptivos que salpican el relato. Pero no parece importante señalar aspectos de esta índole en una obra que, al fin y al cabo, responde a un estereotipo convencional. La trama inicial, con los asesinatos del abad de Leyre y del arzobispo de Pamplona, así como las primeras apariciones -narradas ya por el propio personaje- de la juez instructora, tienen poco que objetar como construcción narrativa. Cosa muy distinta es el lenguaje con que se quiere revestir literariamente el relato y que lo desvirtúa por su excesivo énfasis. De noche, las dependencias del monasterio "se hallaban bajo el dominio de las tinieblas" y "la negrura subyugaba la construcción con su férrea disciplina" (p. 15). Un policía no puede decir en serio: "Somos pacientes águilas que patrullan el techo del mundo, esperando que los ratones abandonen confiadamente su madriguera y delincan" (p. 195). Ni la juez contestar: "Lo suyo, como lo mío, es contemplar los silencios que el dolor provoca, los estallidos que perforan los tímpanos del alma" (p. 196). Claro que la misma juez se dirige al padre Ignacio en estos términos: "Me alegro que le guste el trato, rector, aunque, de momento, sólo he escuchado el adverso del mismo" (p. 216). Tampoco parece que el conturbado secretario del arzobispo comente que el fallecido "era una buena persona, muy buena, no debió ser acree-dor de ese final" y que "si hubiera seguido los dictámenes de mi instinto, él estaría vivo" (p. 175).
Esta hinchazón enfática, que no hay que confundir con la literatura, choca con la reiteración de errores o impropiedades idiomáticas elementales: el uso de "dintel" por "umbral" (pp. 55, 207, 234), de "infringir" por "infligir" (pp. 52, 155), de "meteorología" por "tiempo atmosférico" (p. 143) o de "geografía" por "territorio, lugar" (p. 290), entre otros casos. Hay afirmaciones enigmáticas: no es posible saber qué es una "impávida luz" (p. 7) o una nariz "de por sí aguileña" (p.12), cómo los capiteles del monasterio "vestían sus paredes" (p. 15) cuando su lugar está en lo alto de las columnas, o cómo "mis ojos deseaban juzgar por sí mismos" (p. 370). Demasiada imprecisión, excesiva impropiedad, demasiado abultamiento expresivo para sostener una historia bien ideada.