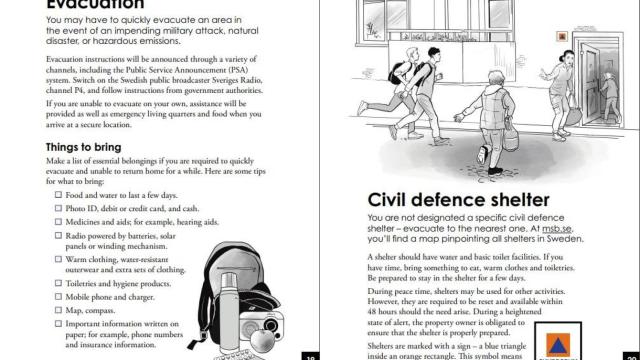Aficionados del Real Madrid esperando al equipo blanco en la previa del Clásico.
El primer gran Clásico en el nuevo Bernabéu: la ballena aerodinámica del siglo XXI
El Real Madrid sentencia la Liga en otra de sus noches de remontadas místicas: la historia de cómo una novata escéptica entendió por qué este equipo es un milagro raro que trasciende a toda lógica.
22 abril, 2024 02:30El nuevo estadio del Bernabéu, en este domingo de primavera, parece, con las luces de la tarde, un gran monstruo marino al que amar: dan ganas de quedarse a vivir entre sus vértebras de animal mitológico, en unas entrañas calientes donde todo puede suceder. Aquí está nuestro Moby Dick hermoso y temible, honorable y poderoso. Es imposible no sentir fascinación ante él si no se está muerto. Es imposible no ver la belleza del Madrid en sus días con estrella, que es la del jarrón que siempre está a punto de romperse al filo de la mesa, pero que termina guardando un equilibrio secreto.
Va con maldiciones: Guardiola intentó romperlo y acabó roto él.
Yo no soy de nadie, yo no soy de nada: yo soy de la pasión inexplicable. Por noches como ésta, como la del primer gran Clásico del siglo XXI en el nuevo templo blanco, una se alegra de vivir para poder contarlo. Una percibe lo histórico de atesorar sus gritos y cánticos encapsulados en esta nave espacial o en esta olla de puchero extraterrestre, donde todo bulle y las palabras que uno dice rebotan contra el techo y vuelven al suelo a golpearte. Como en la vida.
Por herencia familiar, y siendo justa con las angustias de mi padre y los llantos de mi hermano, soy del Atlético de Madrid, pero también una mujer con los ojos abiertos al misticismo, al territorio surrealista, a la inmersión en el cuento y en el sueño. Hoy sé que el Real Madrid es todo eso: un estado de ánimo alterado, una autoexigencia suicida en la que parece que nada es suficiente incluso cuando lo tienes todo.
Yo no soy imparcial, yo sólo soy de la gente que amo, y nunca he visto a mis amigos más felices que cuando el Madrid gana y es abril y no saben aún qué festejan en los bares de Marceliano Santa María pero juegan a invocarlo. No hay nada que yo pueda hacer para competir con esa fiesta extraña y larga donde siempre les importa ponerse elegantes porque esperan algo grande.
Pienso en la conversación aterradora de Germán Areta con El Guapo en las Torres Blancas del Crack de Garci: “Cuando uno no es feliz, nunca vuelve a tener suerte”. Y el Barcelona se la dejó en Anfield y desde entonces la sigue buscando, aunque a ratos amenace con apretar como en los primeros minutos de esta jornada, aunque tenga el mismo peligro en sus corners y en sus goles fantasma que en sus esquinas del Raval.
Coincide que cuando uno deja de tener suerte es porque empieza a tener miedo. Y en el fútbol, como en la vida, el miedo no se perdona. El miedo es antierótico. Me imagino al Madrid como a un hombre que cuando te mira a la cara, te cambia salvajemente la vida. Da igual que esté más guapo o más feo, más joven o más cansado: simplemente sabe que el mundo se acabará poniendo a su favor, y eso te arrastra con él a la fe. El Real Madrid es jugar a la autodestrucción convencido de que al final los taxis verdes se te paran, el camarero te guiña y acabas la noche con la mujer que quieres, que siempre huele bien y se te queda en la cabeza horas después de marcharse.
Es gracioso que los varones que aprecio se rían tanto de las supersticiones, de las cartas del tarot y del horóscopo al que se aficionan sus chicas cuando frente al Clásico acaban haciendo conjuros insólitos y encomendándose a presentimientos domésticos. Les he visto, lo murmuran. Un color en la camiseta o la ropa interior, una comida fetiche, una película que acaba bien en los últimos minutos aunque los vientos azotasen fuerte. ¿Estaremos de acuerdo, al final, en que lo más divertido de la vida son sus encantamientos?
El Real Madrid hoy ha vuelto a ser como ese colega que cuando parece que está más acabado en la madrugada suelta la frase genial que resume la noche: alguien a quien nunca puedes dar por muerto, alguien a quieres parecerte. Es fácil dudar de él, porque gira, pero la verdad es que nunca defrauda: siempre acaba recordándote por qué empezaste a quererle. Siempre te embadurna de su trágica ternura y tú sabes, oscuramente, que será un espectáculo verle crecer y equivocarse sin morir.
A dos amigos míos les han dejado sus novias a la vez, porque la adversidad a veces se sincroniza, y la vida hace rato que dejó de interesarles: sólo la posibilidad de la isla de Chamartín les saca de casa como una cita ineludible, como la única convocatoria donde hasta la derrota recupera el sentido. Aquí el dolor, si no existe, pues mejor; pero si existe se canjea suavemente en filosofía de supervivencia.
Gracias a dios que existen las excusas para salvarnos. Y gracias a dios que el estanco de al lado del Bernabéu vende también cervezas frías, y que los niños felices van en los hombros de sus padres madridistas como levitando de futuro. Gracias por los bocatas de lomo y queso y las mujeres con los primeros vestidos del verano. La civilización rula.
Decía Umbral que a él le ponía siempre triste “la alegría de los tontos, en el manicomio como en fútbol o en la tele”. Esta noche, después del gol de Bellingham en el descuento, siento por primera vez que no estoy de acuerdo. La alegría pertenece a los listos de espíritu, o quizá sea al revés: los alegres no pueden ser otra cosa que listos, porque ya han entendido que mañana madrugan y que el jefe les grita y que la existencia volverá a ser mediocre, pero uno puede auparse a estos instantes litúrgicos de euforia. No hay nada más. Nunca lo hubo.
Esta es una gran forma de democracia, un cordón umbilical en el que dialogan la élite y el pueblo mientras anda inspirado Lucas Vázquez, como en este último baile. Es un espectáculo de magia blanca que seduce a los valientes y que hoy se me revela.
Me sorprendió, en las gradas, que mi acompañante al clásico estuviese misteriosamente tranquilo: cocinaba dentro el buen presagio. Se puso hasta poético. “Mi vida son amores perdidos, salas de cine vacías y el Real Madrid ganando en primavera”.
Supongo que al final es lo de siempre.
Entrar escéptica a una fiesta y salir siendo consciente de que merece la pena pertenecer a algo vivo e indomable. Algo que se escapa a toda lógica, algo muy parecido al amor y a la sorpresa y al carisma que embauca hasta a los extraños, como un milagro de pie: cuando todo acaba y ya has ganado, siempre piensas que nunca pudiste perder. Ya apenas recuerdas cómo te acorralaron con dos goles como dos clavos de Cristo. Te los quitaste sin mucho esfuerzo y bajaste de la cruz caminando, pensando en echarte una chaquetilla, porque aún refresca, pensando en besar el escudo y a la novia o en salir a bailar mal en la ciudad que nunca duerme.
Quien lo probó, lo sabe.
Si fuésemos ricos, no hubiésemos sentido nada diferente a lo que hemos sentido hoy.