A veces me gusta imaginar al Steven Pinker de finales del siglo IV, sólo unos pocos años antes del saqueo de Roma a manos de las hordas de Alarico, defendiendo en el foro la idea de que jamás se había vivido mejor en el Imperio romano a la vista de las innegables pruebas empíricas y de la incuestionable frescura y abundancia de las viandas servidas en los thermopolium de la ciudad.

Irene Montero, durante un acto de Podemos. EFE
Imagino también a los sabios de la época asintiendo con el ceño fruncido y levantando la barbilla frente a ese pobre borracho alarmista recién salido de la tabernae que brama sobre el peligro de los bárbaros que se agolparán pronto a las puertas de la ciudad. Muy convencidos esos sabios de la inexorabilidad del progreso humano y de la innegable superioridad moral e intelectual de Roma.
Me imagino también a esos sabios, entre trago y trago de piperatum, confundiendo el progreso histórico de la especie con los millones de tragedias individuales que alimentan la decadencia de una civilización. "¡Se va Roma, pero llega el cristianismo, y en sólo 1.200 años tendremos la Ilustración y el apogeo de Occidente!".
¿Pero y qué le importa eso a un romano del año 410 al que le acaba de rebanar el cuello un germano mugriento del tamaño de un caballo percherón?
El chiste, claro, está en la dificultad de saber cuándo una civilización ha llegado a su apogeo y sólo tiene por delante la decadencia. A veces es necesaria una perspectiva de siglos para detectarlo. Y ni así resulta fácil. Para aquellos que lo viven de primera mano, la tarea es radicalmente imposible.
También está el chiste en saber cuál será la velocidad de esa decadencia. Stefan Zweig se suicidó en 1942 convencido de que el nazismo conquistaría el planeta entero y sólo tres años después, Alemania y Japón fueron derrotadas por los Estados Unidos.
¿Pero quién se atreve a decir que Zweig no tenía razón y que la prosperidad de Occidente desde el final de la II Guerra Mundial hasta hoy no ha sido más que un breve lapso de felicidad antes de su deceso final? Si Zweig, en cambio, hubiera aplacado su pesimismo durante unos cuantos meses más, habría tenido la oportunidad de disfrutar en persona del mayor crecimiento del nivel de vida en Occidente jamás visto.
Zweig, en fin, sólo fue infeliz por impaciente.
De nuevo, la incapacidad de los intelectuales para distinguir la evolución global de la especie de las catástrofes individuales de los seres humanos que la componen. Véase la revolución industrial, tan beneficiosa a nivel colectivo como despiadada en lo individual. O, en sentido contrario, la ruina de las naciones que caen en manos del comunismo, tan beneficiosas sin embargo para los líderes comunistas.
En pocos sitios se vive tan bien, en cualquier caso, como en una civilización a punto de morir. Por eso los intelectuales, especialmente los de la escuela marxista, jamás han entendido el trumpismo, ni aunque fuera para criticarlo, como hemos hecho quienes sí comprendíamos el malestar que lo engendró.
Entre evento y evento, esos intelectuales oponían a la ruina de un trabajador de la industria automovilística de Detroit en paro la salida de la pobreza de millones de chinos de Yunnan. Porque de la misma forma que las mujeres de derechas son la excusa para que los progresistas puedan ejercer impunemente su machismo, los obreros de derechas han sido la excusa para que los intelectuales de izquierdas hayan podido ejercer su clasismo sin temor al reproche social.
Lo que no existía en la Roma imperial, ni tampoco durante la II Guerra Mundial, era una quinta columna descivilizatoria. El bárbaro interior cuyo objetivo es la caída de su propia civilización con el ánimo de sustituirla por una barbarie 2.0. Una barbarie mejorada con respecto a las que precedieron. Más autoritaria, pero también con mejor marketing.
¿Por qué lo llaman posmodernismo, en fin, cuando quieren decir posbarbarie?
De eso habla el periodista británico Douglas Murray en su libro, recién publicado, The war on the West. How to prevail in the age of unreason ("La guerra contra Occidente. Cómo sobrevivir en la era de la irracionalidad"). Un libro que puede ser leído también como un retrato de esa izquierda heredera de Rousseau. Un hombre que tuvo la increíble capacidad (como dice Murray) de elaborar una teoría sobre cualquier tema "siempre y cuando no tuviera la menor idea sobre él".
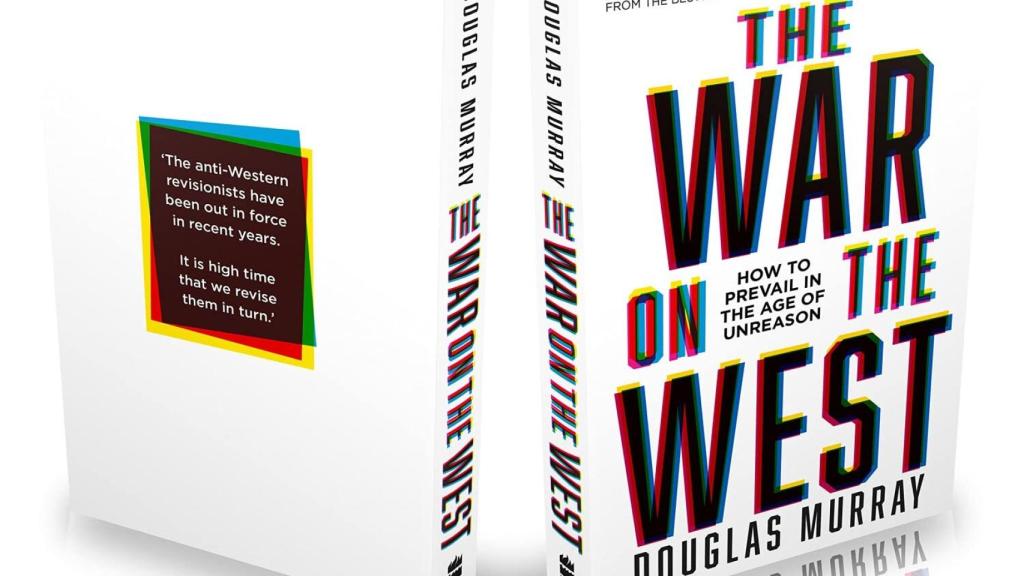
The war on the West, de Douglas Murray.
Por eso en España (que no se diferencia en nada del resto de Occidente, como desearían sus más fervientes admiradores y odiadores) los terroristas y los golpistas dan lecciones de democracia.
Los que no han cotizado un sólo día de su vida, pagado un solo sueldo, creado una sola empresa o abonado una sola cuota de autónomos son ministros de Trabajo.
Los que han vivido siempre a la vera de los Presupuestos Generales del Estado sin generar un solo euro de riqueza dan lecciones de macroeconomía desde alguna institución del Estado o de la Unión Europea.
Los jueces prevaricadores aleccionan sobre la justicia.
Las que no han tenido hijos dan lecciones de maternidad.
Y aquellos individuos con un palpable desequilibrio emocional generado por una relación tóxica de las que ameritarían orden de alejamiento dan lecciones de salud mental, cuidados y feminismo.
Lo explica mejor Murray en The war on the West: "Hablan de igualdad, pero no les parece preocupar demasiado la igualdad de derechos. Hablan de antirracismo, pero son profundamente racistas. Hablan de justicia, pero sólo desean venganza".
Las naciones civilizadas, y España lo es, siempre han tenido sus bárbaros interiores. Son los nacionalistas catalanes y vascos, por supuesto. Los verdaderos ganadores de la Guerra Civil española, como demostró la inclusión del término "nacionalidades" en la Constitución. El único resabio franquista que queda en nuestra Carta Magna.
Son también la extrema izquierda y la extrema derecha.
Y son los leyendanegristas y los leyendablanquistas, incapaces de reconocer, como hace Stanley G. Payne en su libro En defensa de España, que nuestro país no es una excepción histórica, ni para lo bueno ni para lo malo, más allá del hecho de que fuimos un imperio y de que dejamos de serlo, como tantos otros a lo largo de la historia.
A esa horda de rústicos se ha sumado ahora el progresismo de las identidades. Un progresismo de las identidades que ha generado dos o tres generaciones de jóvenes que ya ni siquiera saben qué son o qué implican la libertad de expresión, la de pensamiento o el derecho a la presunción de inocencia. Qué viven obsesionados con el sexo, la raza y sus gustos sexuales. Peor aún: que creen que el prójimo vive obsesionado también con ellos. Jóvenes cuya desconexión de la realidad les ha convertido en el equivalente de ese soldado japonés que vivió agazapado en la selva de Guam durante décadas creyendo que la II Guerra Mundial no había acabado todavía.
Una delegada del Gobierno de la periferia (intelectual) española se preguntaba ayer, en referencia al auge de las violaciones grupales en España, "¿qué os está pasando a los hombres?". A las pocas horas, el Gobierno indultó a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por secuestrar a su hijo, al que desescolarizó, y contra cuyo padre presentó dos denuncias falsas. Sevilla también ha anunciado por activa y por pasiva que volvería a secuestrar a su hijo.
Este tipo de barbaridades, que en otro tiempo habrían puesto a la persona que las sostuviera o al político que las ejecutara en las puertas del juzgado o de un balneario de aguas con las paredes generosamente acolchadas, son hoy el pensamiento estándar por defecto de al menos una parte de los ciudadanos españoles.
Cuando los bárbaros lleguen al foro se encontrarán con todo el trabajo hecho. Ni siquiera el placer de la conquista les hemos concedido. Alarico por lo menos derrotó a una civilización. Nuestros bárbaros sólo conquistarán un establo de becerros estabulados.


