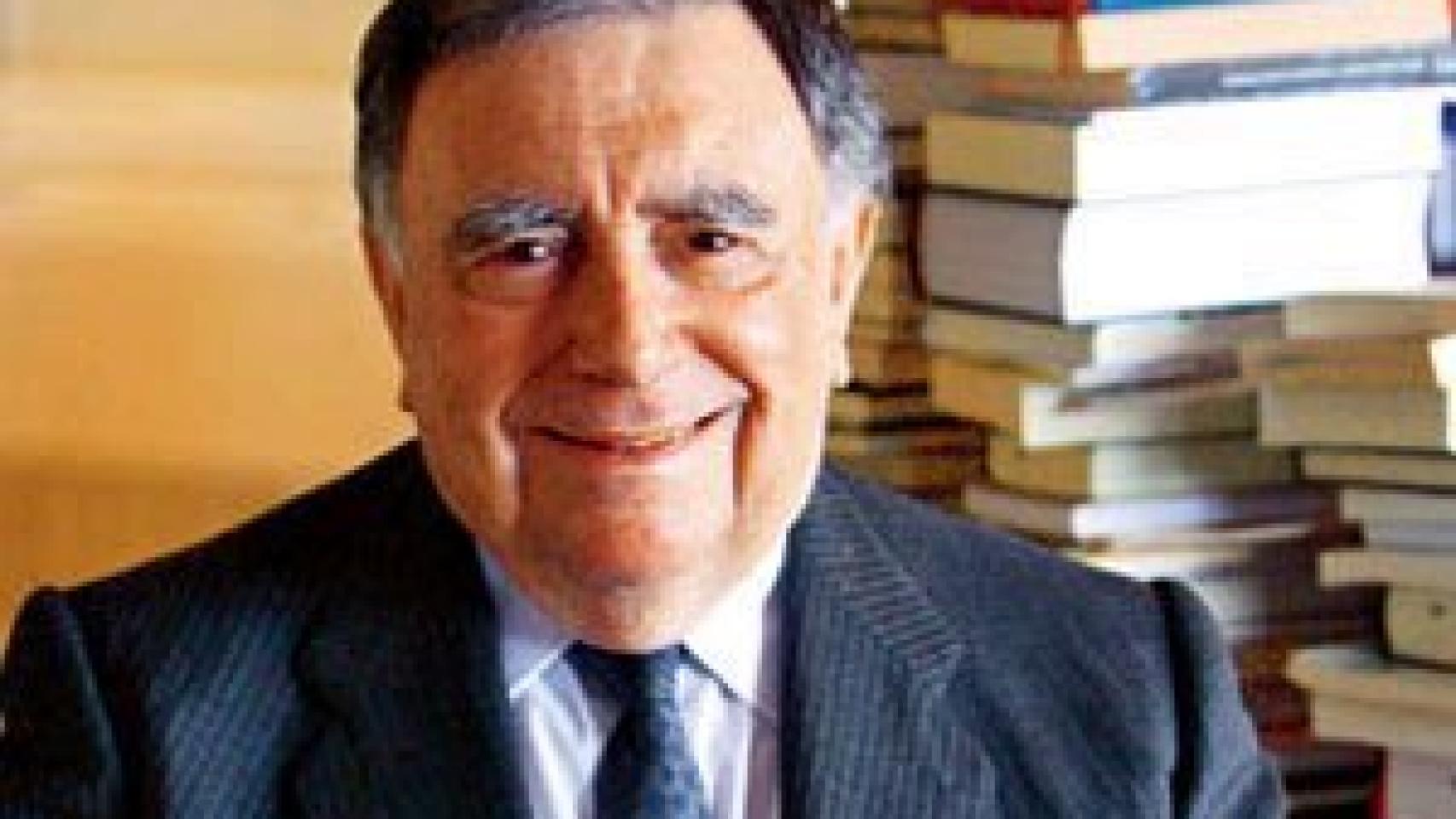Lo que importa en la poesía, hoy, es la rima interior, la música callada, la soledad sonora, desembarazado el poeta de las cadenas consonantes. Se convierte así el verso, en muchas ocasiones, en prosa poética. Todavía alienta, sin embargo, el soneto en algunos poetas de relieve, como José Alcalá-Zamora. Incluso el inmenso José Hierro, que escribía desde la última vanguardia -“Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero escuchar el mar”-, me aseguró un día que sería recordado por su soneto Vida, lúcido andar a ciegas, con aquel terceto final inolvidable: “Que más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada”.
El argentino Alejandro Roemmers, que hace una poesía muy plural, en la frontera de las nuevas vanguardias, es de los pocos poetas que rinden culto al soneto. Así es que sus amigos han preparado un libro singular. Cada uno de ellos ha escogido un soneto del poeta, agavillando después los treinta seleccionados en un libro que publica Renacimiento.
Con sus endecasílabos, su adjetivación y sus metáforas, tal y como me enseñó Pablo Neruda, voy a escribir esta Primera palabra, impregnándola del aliento lírico de Alejandro Roemmers. Solo el ancla fugaz de su memoria se evoca en el vértice instantáneo de lo exhausto, breve eclipse mortal donde converge el meridiano incierto de la vida con el trópico hendido de la muerte. De la vasta y vaga y necesaria muerte de Jorge Luis Borges, al que Alejandro Roemmers dedica bellos versos de amistad y melancolía. “Hoy son veinte silencios el peldaño que entreteje tu voz con agua y seda”. Y como Dios sigue callando, el poeta se estremece con Miguel Hernández, compañero del alma, compañero, brote descarnado en la simiente, lado oscuro, absurdo fragor, estrella hiriente, mientras la hierba envilecida le atraviesa el corazón abierto al estallar el tiempo atroz de las espadas.
El poeta quiere amar hasta el final, y sin medida, incluso en el umbral voraz de la agonía. Y le pide a la persona amada que no falte allí su canto, su verbo salvador, la rima pura. Agotados sus besos y su abrazo, sonarán sus palabras en el fresco albor de la conciencia. Durante toda una vida ha entregado su corazón sufriente, toda una vida de vivir muriendo. El poeta podría reiterar que tan alta vida espera que muere porque no muere, cuando las horas se abaten en silencio por los valles y siente la íntima caricia de los labios. Leopold Sedar Senghor, mi inolvidado amigo, afirmaba que la poesía debe ser “música y letra a la vez”, como lo fue en Israel y en el antiguo Egipto, como lo es en el África de la negritud, hoy. “En el viento flota un rumor de música serena”, escribe Roemmers.
Aprendiendo a vivir se va la vida, que es comienzo y despedida como la pura, encendida rosa de Francisco de Rioja, tan cerca, tan unida está al morir su vida, que duda si en sus lágrimas la aurora mustia, su nacimiento o muerte llora. En los recuerdos frescos y lejanos del poeta se entrecruzan la alondra y el guerrero, clave indescifrable de un mal soslayado e incurable. Se entristece el poeta ante las cenizas melodiosas del jilguero y no sabe si la vida es breve salvación o es suplicio. Amada en el amado transformada, con la preocupación constante de la muerte que acecha y que entristece, calma en el amor la ansiedad y el desaliento.
Si este es el fin y esta es la hora, se pregunta el poeta, ¿no será del cristal más frágil y más extraño esta copa de cantos y de heridas? Y quiere que en el pórtico incierto de la muerte, en la oscura penumbra del más allá, sea su tórrido final, la despedida. Todavía joven, agradece el escollo superado al ángel que paciente está a su lado, a media vida aún, a media muerte. Una pausa en su ritmo vagabundo, en fin, un oasis de calma en la aventura, es el canto a la esperanza que alienta todavía en el fondo de la caja cerrada de Pandora.