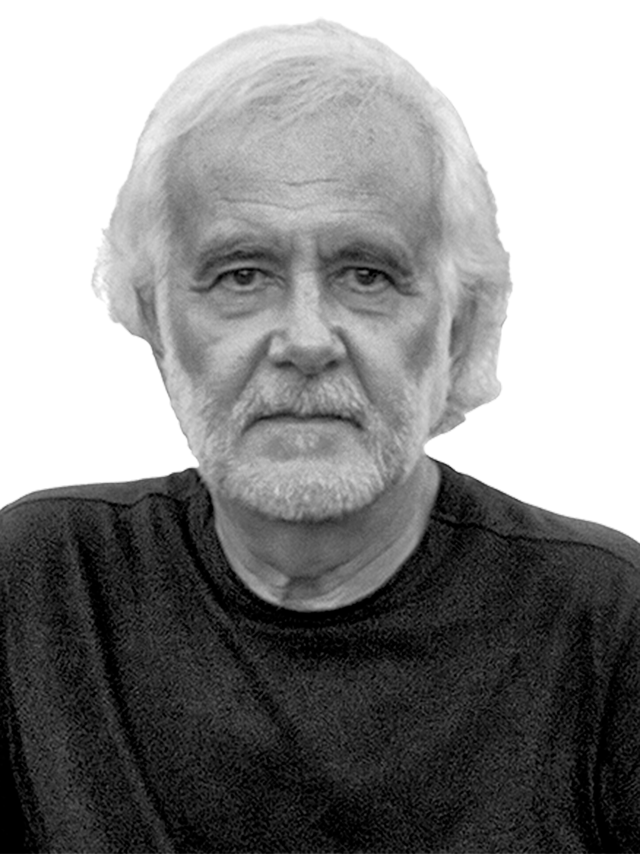Hegel, el llamado último filósofo de la Modernidad, desconfiaba de los mundos recreados en la pintura holandesa del siglo XVII. Al ver aquellos lienzos de escenas apacibles, de amables interiores familiares y de reuniones afables, no los creyó posibles, por eso señaló que esos artistas “pintaron las tardes de domingo del mundo”. No podía concebir que las telas de maestros como Theodoor Rombouts y Johannes Vermeer fueran reflejo de una realidad verdadera.
Los protagonistas de estas obras juegan a las cartas, cosen, beben y cantan al son de un laúd, tocan la viola da gamba, cargan toneles, barren un patio donde una niña juega con un perro, casi siempre un spaniel, sonríen, una muchacha lee una carta de amor o se finge enferma, o sirve un poco de leche, otro fuma con una pipa de cerámica hecha en Gouda. El que humea es tabaco de América, pero el de Utrecht es también magnífico. En las tabernas de luz rojiza y mesa larga y tosca, con la pared a medio desconchar, se come y baila al compás de un violín que toca un campesino, ambiente cargado, de salazón y queso, y un fondo de rostros congestionados por el aguardiente.
Es cierto que los cañones de la Guerra de los Treinta Años no retumbaban lejos, pero aquel lugar de recién descubiertas rutas comerciales, de pasión por los tulipanes y los telescopios, vivió los días de un acontecer pausado, de gentes eximidas de las proezas que empezaba a exigir el moderno cumplimiento de grandes ideales políticos y de servicio a una inabarcable, “universal” y totalitaria empresa llamada Futuro. No, Hegel no entendió que aquello que contemplaba en los cuadros de Gerard van Honthorst fuera cierto. Es verdad que la intransigencia religiosa causó discordias y más de una herida, pero allí viajaron las gentes libres de Europa.
La pintura, acostumbrada a proclamar una moral sustentada en verdades incontestables, había encontrado un público para otra mirada, más terrena
Descartes fue a las tierras de Huygens como el que abre una ventana para renovar el aire, y Leibniz visitó a Baruch Spinoza, que estaba en La Haya. ¿A Spinoza? Él, que padeció la intolerancia de los miembros de su propia sinagoga, no hizo más que suscribir en sus escritos la veracidad de los escenarios de Pieter de Hooch y Hendrick ter Brugghen, en los que no hay condena de las debilidades humanas, sino comprensión e indulgencia.
La pintura, acostumbrada a proclamar hasta entonces una moral sustentada en verdades incontestables, con aparatosos episodios bíblicos, hirsutos santos anacoretas y manos que sangran en la hora nona; con pasajes mitológicos de dioses castrados que caen del cielo, parricidios y héroes que con su fuerza desgarran las fauces de un león, había encontrado un público para otra mirada, más terrena, necesitada de la expresión de su propia vida cotidiana, sin proezas.
Todo excesivo, por encima de lo humano y común, constreñido siempre bajo la servidumbre de una gran Idea, la de una producción sin medida que ha terminado por cuartearlo todo y entronizado el dinero, que ha engendrado codicia y resentimiento, que ha cultivado la identidad, el narcisismo, los cortantes nacionalismos y los modelos contra natura –nunca mejor dicho– de bienestar que lo han desecado todo.
Hegel no podía imaginar, viniendo como venía de ideas absolutas y triunfalistas, que las cosas pudieran hacerse de otro modo, obnubilado por las odas a la alegría que, sin embargo, no admiten a los rezagados, a cuantos no pueden continuar el camino porque desfallecen de cansancio, como se lee en una severa estrofa del poema de Schiller. Ahora, pasados los siglos del entusiasmo artificial e interesado del que han vivido los poderosos, es obligado ver en aquellos cuadros una vida posible, proceder de otro modo si se desean salvar las cuatro cosas que nos quedan, si es que merecen ser salvadas.