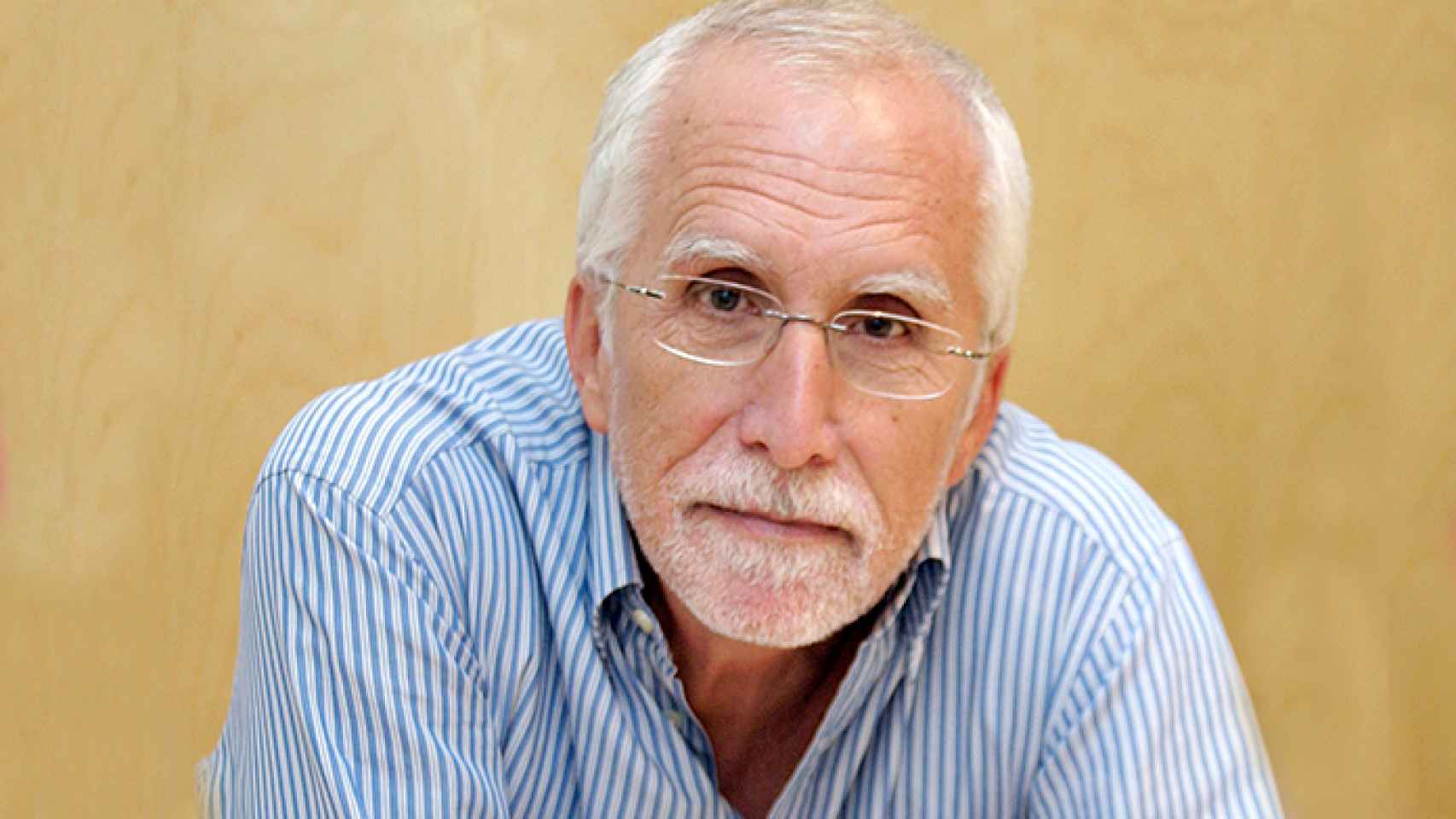Galardonado con el último Premio Nacional de las Letras
por “su singularidad como escritor, heredera de una cultura oral en la que nace y de la que registra su progresiva desaparición”, en Los ancianos siderales continúa Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) infatigable la exploración del territorio literario de Celama y de sus cercanas Ciudades de Sombra. Solo unos meses atrás publicó Juventud de cristal, situada en Armenta, donde prestaba atención a una juventud ilusoria y fracasada. Ahora, en Los ancianos siderales, da un giro anecdótico fuerte y se ocupa del otro extremo de la vida, la vejez, y, en consecuencia, oscurece el mensaje hasta los límites de la impotencia. A modo de contundente símbolo se erige el Cavernal, enigmática residencia de ancianos en las afueras de una de dichas Ciudades, Breza, regida por las hermanas Clementinas. El destartalado edificio, también conocido como columbario, con aspecto de “apósito de un residuo fantasmal”, resume por sí mismo una imagen global de decadencia.
En el laberíntico Cavernal discurren las vidas de un amplio número de “almas trastornadas”, sus peripecias alocadas y sus nada pacíficos debates. El rastro de deterioros mentales y físicos e innumerables dolencias se anota con sarcasmos y crudo fisiologismo. Un tal Omero y su obsesión por recoger pájaros que guarda en el bolsillo del pantalón funciona como eje de un leve hilo argumental. Lo colectivo se dinamiza con dos peculiares actores, el médico del asilo, un desvergonzado granuja, y dos policías, un comisario y un inspector, contrafiguras de la clásica pareja policiaca, que investigan los olvidos, desapariciones y tal vez abducciones de los ancianos.
Entre bromas, conjeturas y sucesos insólitos de gran creatividad, el desenlace de la novela deja un mensaje de sinsentido existencial completo
Los ancianos siderales se colma de insólitos sucesos donde Díez derrama una creatividad absoluta que no repara en convenciones realistas. Aunque la imprecisión temporal apunta a lo legendario, algunas notas (sobre la posmodernidad, las crisis y las burbujas) amarran la historia a un mundo cercano. El disparate anecdótico va unido al humor: no hay en la historia literaria un suicidio más inverosímil (deliberadamente, claro) que el del médico. La hipérbole quevedesca y la distorsión esperpentizadora alimentan una imaginería onírica.
La estética expresionista en que se ancla Los ancianos siderales se proyecta sobre el lector con fuerza de revulsivo para que éste contemple la condición humana en la precariedad de su última etapa, la vejez. Entre bromas y conjeturas, el desenlace de la novela deja un mensaje de sinsentido existencial completo. Puede que la nave llevara o no a los ancianos a su viaje sideral, pero, en cualquier caso, resulta quimérico el deseo de “volar muy alto” y de alcanzar el lugar donde no hay conciencia de la edad y “el tiempo ya no implica la duración de las cosas”.
Caos, confusión, egoísmo, soledad, decadencia, enfermedades, fracturas mentales y muerte marcan el último trecho de la vida. En esa amalgama de debilidades va implícita, por otro lado, la trascendencia como puro espejismo. Semejante triste, desencantada y materialista lección viene envuelta en una gran fábula visionaria, desenfadada y burlesca, amén de originalísima.