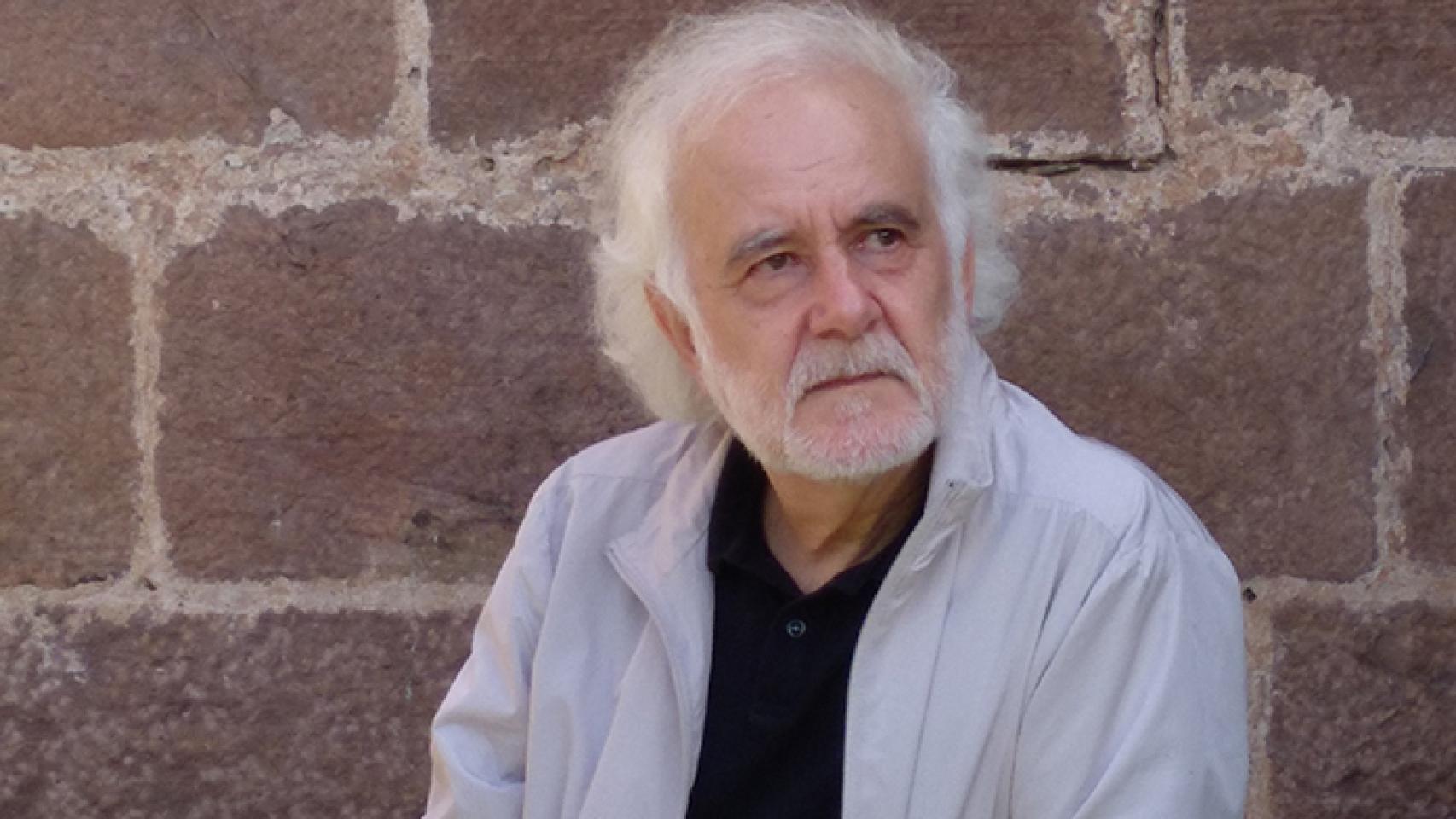Ramón Andrés (Pamplona, 1955): músico, poeta, pensador, en ese orden o en cualquier otro. No es una descripción biográfica, no me refiero a su formación ni a sus logros profesionales, sino al tipo de mirada de la que este libro es fruto. Al leerlo, oímos a menudo la perforación obsesiva y metódica del filósofo, que no deja de profundizar hasta dar con la idea y luego la pule hasta la transparencia; otras veces, oímos el tiro inesperado del poeta, que, sin saberse cómo ni por dónde, sin haber notado nadie ninguna maniobra, deja el dardo clavado en el centro de la diana; y aún hay otras veces en que vemos nacer un trozo de frase, o incluso un periodo más largo, cuyo ritmo, peso y color son tan precisos y su sonoridad tan incontestable, que no pueden ser obra más que de un compositor.
Lo más frecuente, sin embargo, es que todo ello ocurra a la vez y el lector se pregunte una y otra vez qué género es este que está leyendo. Así como los poetas de la antigüedad eran todos músicos y viceversa, porque música y poesía no se entendían sino como facetas de un mismo oficio, el oficio de Ramón Andrés parece inseparablemente triple.
Entonces, ¿este libro es una obra de arte o de ciencia? No sabría decir. Quizá, pese a su apariencia de ensayo, sea una obra musical, una composición, porque cumple los requisitos que señalaba Tomás Marco en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: "La creación musical como imagen del mundo entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico". Casi sin excepción, los miles de hallazgos que contiene Filosofía y consuelo de la música tienen naturaleza doble, como los corpúsculos-onda de la física atómica: son a la vez idea clarividente y metáfora turbadora. Viven, como la música, entre la lógica y la magia o entre la filosofía y la poesía. La cosa se complica un poco porque, en el caso de este libro, el mundo aquel cuya imagen había que representar, resulta ser la propia música.
Cuando persigue un asunto, Ramón Andrés no siempre se lanza sobre él en picado, sino que lo rodea en elegantes círculos, como los que dibujan las águilas cuando vuelan en redondo, sin quitar nunca la pupila de la presa, ganando altura en cada vuelta sin necesidad de aletear, porque las lleva en volandas la corriente térmica. Es un vuelo helicoidal que no repite nunca perspectiva. Así juega Andrés con los conceptos hasta que maduran y se dejan caer de golpe en una frase manzana, un eureka newtoniano.
¿Este libro es una obra de arte o de ciencia? No sabría decir. Quizá, pese a su apariencia de ensayo, sea una obra musical, una composición
En el libro, este movimiento es, por otra parte, vertiginoso. Las vueltas y revueltas son abundantísimas y los acontecimientos se suceden a ritmo frenético. Uno se desorienta fácilmente, por no saber a qué atender ni adónde mirar: ¿me quedo a exprimir del todo esta frase o me dejo arrastrar por el relato y paso a la siguiente, que parece aún más urgente, y a la otra, sabiendo que no tendré tiempo de volver, porque estaré eternamente absorbido por el último hallazgo y por la media docena de mutaciones y no sé cuántas citas eruditas que lo acompañan, todas ellas irresistibles? La abundancia de estímulos de este libro tiene algo de weberniana. En la música de Anton Webern, cada nota es un universo y el oído viaja de una a otra compulsivamente, como, de dulce a dulce, la mirada del niño en la tienda de chuches. Con los hallazgos de Andrés, pasa algo parecido. Hay uno casi en cada línea, pero, a diferencia de Webern, cuyos caleidoscopios sonoros duran poquísimo, Andrés mantiene este caudal de proposiciones durante horas y horas de lectura.
¿Cómo digerir la abundancia? ¿Cómo aprovechar la riqueza? Cada uno sabrá, porque esta, aunque no lo parezca, a nada que le cambiemos el objeto, es una de esas preguntas que llaman últimas. A mí me gusta leer este libro igual que oigo a Webern: desentendiéndome en buena medida del camino y deteniéndome a coger las flores y, si es caso, a temer las fieras. No digo leer en zigzag, a saltos, como cuando se juega/lee la Rayuela de Cortázar, sino sencillamente atendiendo más a las rosas, a sus colores y olores, que a la rosaleda. Las vereditas, parterres y plazoletas del jardín están muy bien, pero yo estoy en el blanco de esta flor y en la ráfaga del perfume de aquella. Las ideas de Andrés llevan a sitios, pero yo prefiero sentarme a disfrutar los conceptos uno a uno, aun a riesgo de perder de vista el camino. Me tomo la hiperabundancia de estímulos de Ramón Andrés como una invitación a disfrutar del prado. Ya me fijaré otro día en si vamos de Aristóxeno a Nietzsche o de Hölderlin a María Zambrano.
Otra forma de ver este libro sin dejarse apabullar por su infinita erudición y sus dimensiones (a lo largo, a lo ancho y, sobre todo, a lo hondo) es considerarlo un paseo por el ágora y dejar que el oído se solace sin disciplina en esta conversación, en aquella arenga, o incluso en el cri cri de la chicharra o en el solo de viento que levanta la arista de este templo, a sabiendas de que al atender uno de estos sonidos dejo de escuchar como se merece el otro. El ambiente de ágora populosa y afilada es el apropiado, porque el libro es un inmenso coloquio en el que intervienen casi todos los que alguna vez han dicho algo inteligente sobre la música.
Los miles de hallazgos que contiene este libro viven, como la música, entre la lógica y la magia o entre la filosofía y la poesía
Los hallazgos no se hacen de rogar. En la página 1 se deja ya capturada la esencia de la música: es fugaz, está constantemente muriendo, como el instante. Llamamos percepción musical al esfuerzo de recuperarla del pasado y anticiparla desde el futuro. La música, por etimología, es hija de las musas, quienes, a su vez, lo son de Mnemósine, la memoria. Toda música es evocación, evanescencia, como el cendal aquel de leve bruma, pero, mientras asimilamos esto, Ramón Andrés ha seguido girando e ilumina ahora el concepto desde atrás: la música es también antídoto del olvido, leyes que se cantan (se hace en casi todas las religiones) para ser recordadas.
Antes incluso de la primera página, se termina de explicar el título del libro con una cita de Elias Canetti que considera la música el mayor consuelo porque "no crea palabras". La música es silencio consolador. Y poco después se establece, como de pasada, la naturaleza esquizofrénica de la música: es a la vez arte y ciencia; sirve para lo que sea que sirva el arte y, además, para conocer.
Y así sucesivamente hasta doblar generosamente el cabo de las mil páginas. Por cierto, otra forma de sobrevivir a esta llamada colosal e irresistible, a esta ballena blanca del pensamiento musical, es tomárselo como si fuera el hilo inacabable de las mil y una ideas, que se ramifica interminablemente, fractalmente, a sabiendas de que la gracia no está en el fruto, sino en la rama o, más exactamente, en la prodigiosa ramificación.