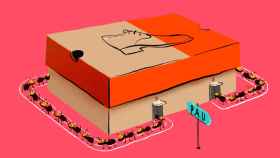Se nos dice que a fin de contribuir a encontrar una solución al enquistado y enconado asunto catalán se hace necesario un esfuerzo de empatía hacia el independentismo, que lleva años promoviendo el relato acerca de un conflicto que prácticamente aboca a la secesión de Cataluña. Y no se va aquí a discutir esa proposición: la empatía es necesaria y útil, con carácter general, en cualquier relación humana, por áspera e incómoda que se presente. Y al revés: la indiferencia, como el encarnizamiento, suele agravar los problemas entre personas y comunidades.
Uno puede y debe tratar de ponerse en los zapatos del otro, incluso si se trata de alguien cuyo comportamiento ha vulnerado las normas que rigen la convivencia hasta el punto de malversar los caudales y los poderes públicos depositados en sus manos. Es la vía que aconseja el sentido común, cuando en el trasfondo de lo acontecido hay una incomprensión o una disconformidad radical sobre los presupuestos de dicha convivencia, al margen de si se comparten o no los motivos. No es el palo y tentetieso el expediente más sensato para remediar fracturas profundas.
La cuestión que se plantea es la de los límites bajo los que puede sostenerse ese acercamiento empático al adversario o, por decirlo de una manera menos beligerante, al postulante de una realidad alternativa e incompatible con la de partida. Con qué sentimientos y actitudes se puede llegar a empatizar, y bajo qué premisas tiene sentido asumir ese esfuerzo. Cabe, en definitiva, entender el descontento o el deseo ajenos; pero cuesta mucho, a quien se le reclama el ejercicio de la empatía, practicarla a la vez que se le hace sentir un desprecio reiterado y notorio. Más aún si percibe que la disposición al diálogo del otro no es sincera.
De que un sector del independentismo catalán no esconde un menosprecio profundo hacia aquellos cuya empatía exige es buena prueba la misiva con la que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha declinado la obligada pero a la vez respetuosa invitación de la delegada del Gobierno para asistir a la toma de posesión del nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, el coronel Pedro Pizarro, un intachable profesional que lleva, además, muchos años de servicio a los catalanes.
En su respuesta, desabrida y arrogante, la señora Borràs se recrea en todas las formas posibles de desdén hacia una de las instituciones más valoradas entre los españoles, tildándola de policía patriótica (léase política) y acusándola de violencia y de prevaricación por actuaciones amparadas por las leyes y por las correspondientes resoluciones judiciales. Nadie espera que al independentismo le agraden las operaciones policiales contra sus iniciativas contrarias a la legalidad, y tampoco está quien las desarrolla o las autoriza libre de equivocarse; pero ese afán por abonar la idea de que España es un burdo Estado policial ofrece cualquier cosa menos un buen pie para el entendimiento.
Que quien sostiene ese infundio se halle imputada en una causa judicial, con su presunción de inocencia intacta aún, pero con indicios de un comportamiento de dudosa pulcritud en la administración del dinero público, supone un agravio añadido. En todo caso, no puede consentirse que a fuerza de repetirlo se imponga el mantra de que en su respuesta al independentismo el Estado y sus servidores se saltaron todos los principios de la civilidad y de la humanidad. La exageración falta a la verdad y ofende a quienes sí sufren, aún, graves atropellos policiales.
A quien se sienta español se le pone muy difícil empatizar con los que así desprecian a su país. Si encima se teme que el diálogo sea un trampantojo para poner al Gobierno a los pies de otra declaración unilateral, como sugiere esa hoja de ruta que alguien tenía en su móvil, la empatía se vuelve una quimera.