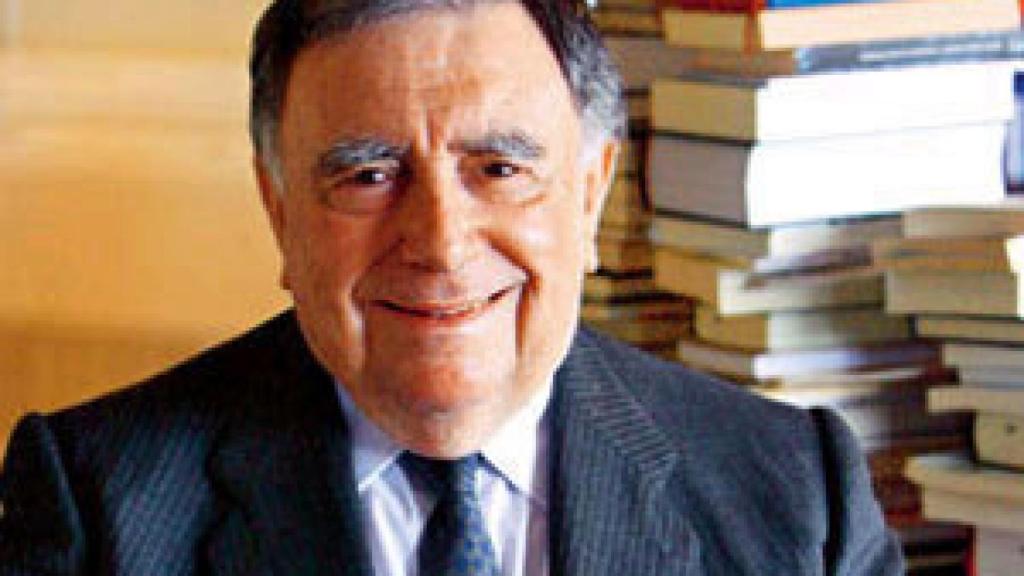
Image: Angélica Liddell, Esperanza Pedreño
Angélica Liddell, Esperanza Pedreño
Angélica Liddell es una herida abierta que nunca cicatrizará. Lleva el alma fuera, el cuerpo dentro. No habla como Zaratustra pero quiere ser la asesina de Dios. Desbordó hace muchos años a Antonin Artaud y se embriagó con la droga de los indios tarahumaras. Escribió El sobrino de Rameau visita las cuevas rupestres, con el aliento y la profundidad de pensamiento de Ortega y Gasset en su idea del teatro. “El bufón carece de yo y solo posee otredad”, dijo para explicar a Bukowski que el cómico pertenece a una estirpe “formada por tullidos, retrasados mentales, enanos, pobres diablos y seres deformes obligados a arrancar la carcajada estúpida de sus espectadores… la risa de reyes, cardenales, nobles, burgueses y demás necios”. Poeta de cristales azules, la dramaturga se cachondeó siempre del babear de los críticos y del fornicio lejano y solo.
Ganó dos veces el Premio del Festival de Avignon, algo que ni Buero Vallejo consiguió. Triunfó en el Premio Valle-Inclán. Se pasó aquella noche emborrachando a la taberna del Alabardero, comiéndose las puñetas, violando la madrugada con sus manos ojivales hechas para masturbar a las estrellas. Y no despampanó la escultura que le entregó el ministro, en la cabeza del donante, porque tiene a veces la delicadeza de Nosferatu y su aquelarre rojo con tembladera virginal. La casa de la fuerza, su gran obra teatral, solo duraba cinco horas y media. Los espectadores no movimos una pestaña y hubiéramos permanecido en la sala del Matadero cinco horas más. Liddell sabe que Nietzsche no tenía razón, que Dios no ha muerto y ella quiere asesinarle con su teatro atroz y liminar.
Tardé muchos años en dar la mano a la escritora. No sabía si me la iba a estrechar o a morder. Para ella un señor con corbata debe ser como asomarse al fin del mundo. Por el terrorismo hirviente de sus ojos se pasean dos panteras negras. “Esa que viene por ahí apuñalando la acera con sus tacones -escribió Antonio Lucas- bombeando el hambre de su mirada por las calles, tiene algo de repatriada de la tormenta, de suicida con la asignatura aún pendiente”.
“Vivimos en el regodeo de la estupidez, -ha dicho Angélica Liddell- Tuve que soportar varios años a esa pandilla de vanidosos de la Resad, qué horror. Eso es el patíbulo de la imaginación. Es un lugar insano. Una fábrica de trepas y garrapatas que quieren atajar por el camino más corto para llegar al éxito. Es una mafia infectada de prejuicios. Mi idea del teatro es exactamente la opuesta”.
Y la verdad es, duela a quien le duela, y duele a muchos, que Angélica Liddell, autora, actriz, directora, escenógrafa, es hoy el teatro, el puro y puto y duro teatro en nuestro país. En su última obra, Mi relación con la comida, le hace un desgarrón a la gastronomía. “Yo merezco el escupitajo africano, yo merezco el odio del africano, yo merezco el odio del pobre. Y la gentuza que come dos platos y postre merece mi odio”. La autora está contra el orden social reinante, lo mismo contra el del presidente de los Estados Unidos de América que contra el del dictador de Cuba o el del Papa de Roma. Le espanta que en el tiempo en que el lector termina de leer este artículo varios millares de niños habrán muerto de hambre en África.
Angélica Liddell ha encontrado para interpretar Mi relación con la comida a su alma gemela, la actriz Esperanza Pedreño, que se encarama en la cumbre de la interpretación durante las dos horas que dura el monólogo en el teatro Galileo. Delicada, profunda, agresiva, sensible, desdeñosa, atónita, sacudida por la ira, desbordada por la indignación, Esperanza Pedreño es capaz también de hablar con el silencio. Soberbia actriz, bajo la luz y el sonido de Susana Romero. El público puesto en pie la ovacionó de forma incesante. Se comprende, en fin, el éxito de esta obra tan interesante, tan bien construida, tan bien escrita, tan extraordinariamente interpretada.

