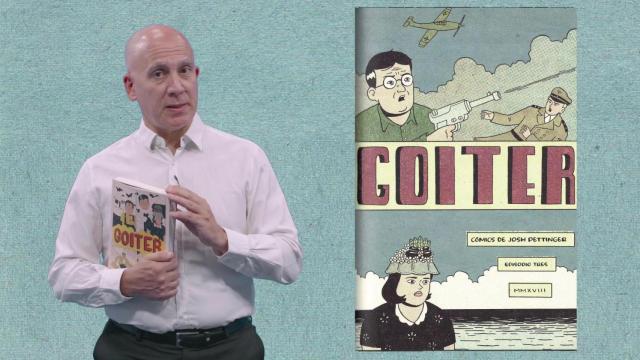Image: Caminar de noche
Caminar de noche
ENRIQUETA ANTOLÍN
18 abril, 2001 02:00
A lo largo del pasado decenio, Enriqueta Antolín enlazó, sin esas precipitaciones tan características de nuestros días, una trilogía de intención moral que pivotaba sobre el valor del conocimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica. Ambos estímulos perviven en Caminar de noche: desde un presente actual, se recuperan jirones de un pasado con raíces en la opresiva postguerra y la anécdota gira en torno a la necesidad del conocimiento, explícita al declarar el protagonista que debe "buscar la verdad, [ya que] sin saber la verdad no se puede vivir".
También Caminar de noche comparte con las tres anteriores novelas de esta autora palentina rasgos de estilo que dan al conjunto de su escritura una tonalidad muy unitaria. Se la reconoce, entre otras voces, por la alianza de una historia de engañadora simplicidad y de una prosa de apariencia sencilla, pero muy cuidada. La historia, sin embargo, se va adensando al desvelar alusiones; se carga de interés anecdótico al acentuar un hilo de intriga al principio tenue, y su semblante rutinario se resuelve en una sorprendente tragedia que uno no se espera y que aquí no debo aclarar ni apostillar aunque sea el núcleo mismo de toda la novela.
La trasparencia de la prosa, en un castellano estándar cuidadoso, pespunteado por felices coloquialismos, se debe a un antibarroquismo expresivo pensado para comunicar sin entorpecimientos retóricos la autenticidad del sentimiento, el del narrador, un hombre que recorre su vida desde el momento en que, siendo seminarista, el regreso inesperado de un pariente marcó para siempre su existencia. La parte principal de esta evocación se desarrolla a lo largo de una noche en que este protagonista, Angel, cuida a una enferma y le descubre todas las incertidumbres de su pasado. Un epistolario final destapa las claves del monólogo todavía ocultas.
¿A qué se debe esta confesionalidad borboteante de Angel? Diría, en broma, que a esa tópica tacañería castellana que le lleva a ahorrar el pago a un psiquiatra utilizando a la enferma para transferir sus obsesiones. Y es que, en efecto, su soliloquio abre la puerta a tantos conflictos que marcan su personalidad: la falsa vocación, la inmadurez amorosa, la diferencia sexual, el descontento con lo cotidiano, la quebradiza distinción entre lo cierto y lo fantaseado, los límites inestables de lo vivido y lo imaginado... A pesar de esos nudos problemáticos, Angel no es un tipo atormentado, dostoievskiano, y se expresa con entera racionalidad, aunque con pasión (mucho más vehemente era la viuda de Mario en la novela de Delibes que contiene una situación algo parecida).
No es el ahorrativo espíritu castellano -hablando ahora en serio- el que incita este modo barato de liberación, sino la necesidad de un ser bastante normal de ofrecer un sentido de la vida, de reflexionar acerca de ella, con un alcance que le supera y nos sirve a todos. En parte, ese sentido se anuncia en el título de la obra: como una alegoría puede entenderse ese caminar de noche, seducidos por impulsos misteriosos, por azares inesquivables y por propias irresoluciones. No es, con todo, éste un libro de significado trasparente, o único, y más bien deja latiendo el enigma del misterio de la existencia. A la vez, sin embargo, trasmite una certeza bastante negativa que puede sintetizarse en la lacónica sentencia del otro personaje central, el extraño Raimundo que provoca la crisis del narrador: "Al final todos somos perdedores".
Los avatares de unos seres de carne y hueso, broncos a veces, tiernos otras, y sufridos casi siempre, constituyen la materia sobre la que Antolín levanta su mensaje pesimista. La novela descansa en un sustrato realista con toques testimoniales, pero despega hacia una realidad inasible habitada por el viaje imaginario y la experiencia ensoñada. Creo que la autora ha extremado un poco este recurso a la imprecisión de las sensaciones y de las vivencias, lo mismo que el cultivo sistemático de las elusiones. Aclarar algunos episodios y adelantar ciertas relaciones hubiera facilitado la lectura, sin perder por ello lo que es su valiosa apuesta: forjar un ambiente de sugerente irrealismo, de vuelo poemático, para contar una conmovedora tragedia.
También Caminar de noche comparte con las tres anteriores novelas de esta autora palentina rasgos de estilo que dan al conjunto de su escritura una tonalidad muy unitaria. Se la reconoce, entre otras voces, por la alianza de una historia de engañadora simplicidad y de una prosa de apariencia sencilla, pero muy cuidada. La historia, sin embargo, se va adensando al desvelar alusiones; se carga de interés anecdótico al acentuar un hilo de intriga al principio tenue, y su semblante rutinario se resuelve en una sorprendente tragedia que uno no se espera y que aquí no debo aclarar ni apostillar aunque sea el núcleo mismo de toda la novela.
La trasparencia de la prosa, en un castellano estándar cuidadoso, pespunteado por felices coloquialismos, se debe a un antibarroquismo expresivo pensado para comunicar sin entorpecimientos retóricos la autenticidad del sentimiento, el del narrador, un hombre que recorre su vida desde el momento en que, siendo seminarista, el regreso inesperado de un pariente marcó para siempre su existencia. La parte principal de esta evocación se desarrolla a lo largo de una noche en que este protagonista, Angel, cuida a una enferma y le descubre todas las incertidumbres de su pasado. Un epistolario final destapa las claves del monólogo todavía ocultas.
¿A qué se debe esta confesionalidad borboteante de Angel? Diría, en broma, que a esa tópica tacañería castellana que le lleva a ahorrar el pago a un psiquiatra utilizando a la enferma para transferir sus obsesiones. Y es que, en efecto, su soliloquio abre la puerta a tantos conflictos que marcan su personalidad: la falsa vocación, la inmadurez amorosa, la diferencia sexual, el descontento con lo cotidiano, la quebradiza distinción entre lo cierto y lo fantaseado, los límites inestables de lo vivido y lo imaginado... A pesar de esos nudos problemáticos, Angel no es un tipo atormentado, dostoievskiano, y se expresa con entera racionalidad, aunque con pasión (mucho más vehemente era la viuda de Mario en la novela de Delibes que contiene una situación algo parecida).
No es el ahorrativo espíritu castellano -hablando ahora en serio- el que incita este modo barato de liberación, sino la necesidad de un ser bastante normal de ofrecer un sentido de la vida, de reflexionar acerca de ella, con un alcance que le supera y nos sirve a todos. En parte, ese sentido se anuncia en el título de la obra: como una alegoría puede entenderse ese caminar de noche, seducidos por impulsos misteriosos, por azares inesquivables y por propias irresoluciones. No es, con todo, éste un libro de significado trasparente, o único, y más bien deja latiendo el enigma del misterio de la existencia. A la vez, sin embargo, trasmite una certeza bastante negativa que puede sintetizarse en la lacónica sentencia del otro personaje central, el extraño Raimundo que provoca la crisis del narrador: "Al final todos somos perdedores".
Los avatares de unos seres de carne y hueso, broncos a veces, tiernos otras, y sufridos casi siempre, constituyen la materia sobre la que Antolín levanta su mensaje pesimista. La novela descansa en un sustrato realista con toques testimoniales, pero despega hacia una realidad inasible habitada por el viaje imaginario y la experiencia ensoñada. Creo que la autora ha extremado un poco este recurso a la imprecisión de las sensaciones y de las vivencias, lo mismo que el cultivo sistemático de las elusiones. Aclarar algunos episodios y adelantar ciertas relaciones hubiera facilitado la lectura, sin perder por ello lo que es su valiosa apuesta: forjar un ambiente de sugerente irrealismo, de vuelo poemático, para contar una conmovedora tragedia.