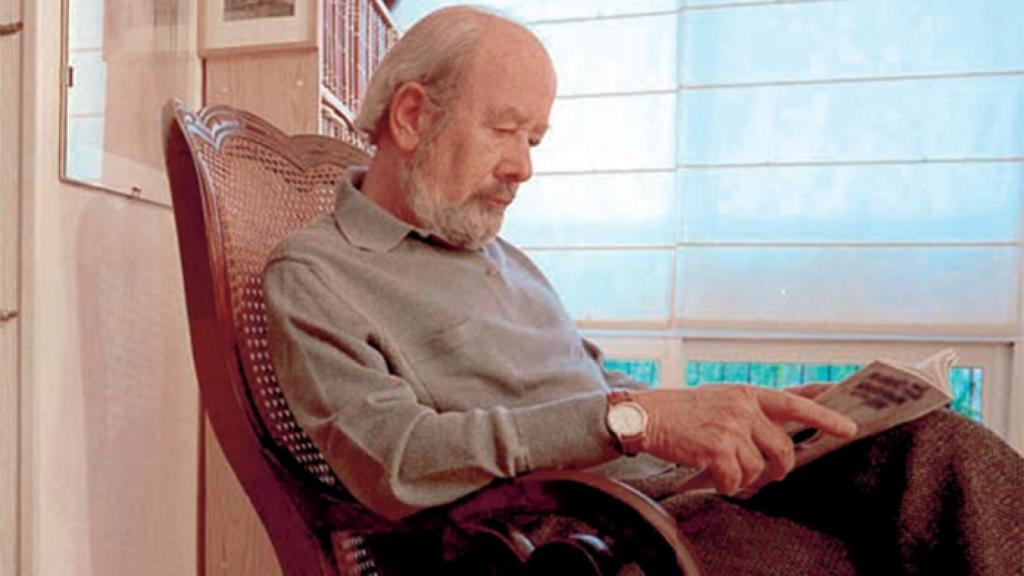
José Manuel Caballero Bonald. Foto: Chema Conesa
Caballero Bonald, una noche infinita e inconlusa
De vuelta de todo, Caballero Bonald reivindica en este poemario su derecho a ser Caballero Bonald, y a serlo como le dé la gana
24 abril, 2009 09:00“No luché con nadie, porque nadie mereció mi lucha”. Ni cobardía ni derrota: el verso de Walter Savage Landor describe cierta actitud muy humana (y muy infrecuente) que a menudo se confunde con nonchalance y es siempre síntoma de inteligencia. Casualmente, José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) acaba de ponerle título: La noche no tiene paredes.
“La edad me ha ido dejando/ sin venenos, malgasté en mala hora/ esa fortuna,/ ¿qué más puedo perder?”. Ésta es la historia de uno de esos hombres muy humanos (y muy infrecuentes) que conocen la diferencia entre un tema (la condición humana) y una anécdota (todo lo demás), y reniegan de esto, y se consagran a aquello como quien se embarca en una misión kamikaze: será sólo un párrafo residual en los anales de la historia, pero, personalmente, nos va la vida en ello. Animal de sangre fría, el poeta se observa a sí mismo con los ojos de su propio acosador: “Llega el tiempo ruin de los antídotos./ Materia devaluada, la aventura/ disiente de ella misma y se aminora”.
Desde cierto ángulo, bajo cierta luz, guapos somos todos. También contamos con el misericorde photoshop que la memoria aplica a nuestro pasado, con la pobre excusa de puesto que apenas fue vivible, hagámoslo, al menos, memorable. Es entonces cuando el poeta se desnuda de su instinto de supervivencia, abandona el escudo de infancias o amores o juventudes-divinos-tesoros y se levanta en armas contra todos los falsos sueños: “Los años, ay de mí, me han desmentido”. (“Tiempo de los antídotos”). Y estamos en el primer poema. Y el libro tiene 103. Muramos y arrojémonos en medio del combate, que diría Virgilio.
El poeta jerezano desconfía por igual de la inocencia y de la experiencia, consciente de que, en realidad, no maduramos, sólo envejecemos
En la escuela de William Blake, Caballero Bonald desconfía por igual de la inocencia y de la experiencia, consciente de que, en realidad, no maduramos, sólo envejecemos: “Cada vez me visitan más preguntas./ Tengo la casa llena de preguntas que irremisiblemente invaden las antesalas de la perplejidad,/ los poco transitados intersticios de la desgana,/ extienden alrededor de las habitaciones como una densa red que intercepta todas las salidas,/ me impiden circular por donde más hubiese yo querido ir desentendiéndome/ de aquellos que no lloran porque tienen de plomo la calavera” (“Incontestación”).
Suena a la humildad que sólo se alcanza después de la soberbia. Y porque no podemos apostatar de aquello en lo que nunca hemos creído, el poeta nos guía por su personal purgatorio de Dante, sin abandonarnos (todavía) a la desesperación del infierno, pero sin permitirnos (todavía) aburguesarnos en el reino de los cielos: “Vi entonces cómo se iban erosionando los aparejos de la belleza y las últimas pavorosas asignaturas de lo cotidiano,/ mientras una especie de quietud ensimismada ponía en el paisaje un beatífico sentimiento de placidez,/ pero tú no te aflijas (me dijo), quédate junto a nadie, abandónate en nadie,/ no desees nada (me dijo), sólo la dejación, el despojamiento,/ y así alcanzarás finalmente (me dijo) el perfecto estado de la aniquilación” (“Mística poética”).
Esta narratividad de verso largo y género negro contamina una lírica que, harta de mirar hacia dentro, se proyecta y se registra a sí misma a través de una lente. (Para su próximo balance anual de la novela española, sugerimos a Ricardo Senabre tome en consideración el multicultural “Euménide”, el microrrelato “Secuencia del asesino”, el suspense-en-14-versos “Llega sin ser notada” o el onírico “Falso destino”.)
Pocos huéspedes se sienten cómodos en Casa Bonald, a la que no somos invitados ni bienvenidos, donde se habla un dialecto oracular entre socrático y post-punk (“Atrévete a inventar otras verdades,/ no tienes nada que perder,/ sólo/ el conocimiento, la razón, la vida”) de idioma español que se escribe en partitura. Ni siquiera estamos seguros de quién es nuestro anfitrión.
De vuelta de todo, Caballero Bonald reivindica su derecho a ser Caballero Bonald, y a serlo como le dé la gana
A veces nos abre la puerta Caballero Trovador, con su música salvaje y su imaginario de Medievo: “En el cercado prenatal del tiempo, allí / donde se neutralizan los nombres de las cosas, / está la madre. […] La madre está alojada en su linaje,/ habla de esponjas y alacenas, habla/ de efigies, de pretéritos, de agujas,/ sabe aislar las mentiras/que anidan de continuo en la verdad” (“Madre”). Otras, nos recibe José Manuel Conciencia, recordándonos que aún no hemos salido de la Edad Oscura:
“Quién conoce la dimensión precisa de esa devastación/ que recorre las últimas tribulaciones de la historia/ sin rebasar nunca la línea fronteriza donde se guarecen los inmunes. […] Quién entre todos ellos poseerá, dios mediante, la tierra” (“Quién”). Y justo entonces se presenta Wilde en plena apoteosis de dandismo: “La única estrategia que puede más que el tiempo/ es conseguir perderlo impunemente” (“Pérdida de tiempo”). Estamos desubicados, pero no extraviados: después de todo, el jerezano es un señor que emplea nombres como “ultraquerencias”.
Y el que ande desorientado, que conecte el GPS. La noche no tiene paredes no dialoga con nosotros, no nos enseña nada. Si la poesía es (y lo es) una forma de inteligencia artificial, el poeta sólo puede escribirse a sí mismo: en este proceso, los lectores no somos más que un accidente, como una errata o la muerte del disco duro. De vuelta de todo (originalidad incluida), Caballero Bonald reivindica su derecho a ser Caballero Bonald, y a serlo como le dé la gana. Peor que no ser uno mismo es acabar siendo igual que los demás (“El virtuoso cumple con sus pariguales/ segregando monsergas y esgrimiendo/ ese atroz manual del crimen por encargo./ Se llama propiamente el exterminador de lo distinto”).
Todos somos Benjamin Button: desandamos un camino (“¡Cuánto he desaprendido desde entonces!”), y a ese retroceso lo llamamos vida. Y a este hombre que escoge sus batallas con prudencia lo llamamos sabio.




