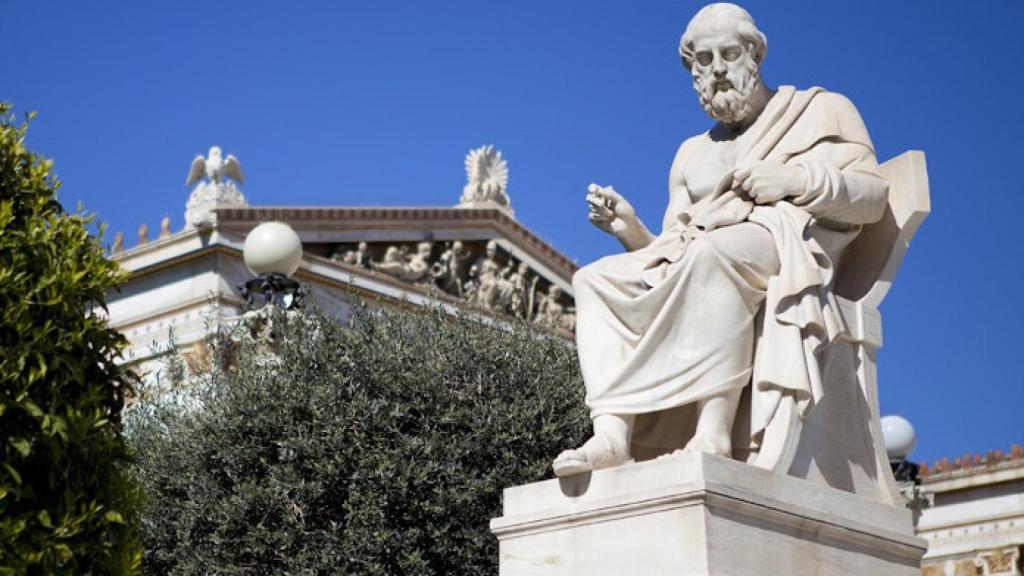
El Cultural
Menos Platón y más Prozac
Marginar la filosofía no hará mejor el mundo. El ser humano se alejará de lo que le distingue del resto de las especies: la razón, el logos, la capacidad de convertir el caos en algo inteligible
La primera obligación del que comete la temeridad de escribir es ser sincero, salvo que se adopte la máscara de la ficción, donde es posible ser otro y no es deshonesto fingir opiniones que no se corresponden con las propias. Por tanto, he de admitir que no he leído Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinoff. Su planteamiento –el saber filosófico puede ser más terapéutico que el arsenal farmacológico de la psiquiatría– me pareció simpático, pero tal vez la presunción de que un libro divulgativo no podría aportarme mucho hizo que lo dejara pasar de largo. En vez de leer a Lou Marinoff, preferí seguir leyendo a Platón.
Imagino que los autores de la última reforma educativa en España, según la cual la filosofía perderá horas lectivas, no han leído ni a Platón ni a Lou Marinoff. Dado que su intención es conducir la filosofía a la irrelevancia –un destino que compartiría con el latín y el griego–, ¿por qué perder el tiempo con las obras que aún se empeñan en hablar del origen del universo, la naturaleza del conocimiento, las características genuinas de lo bello o la fundamentación de la moral? Marginar la filosofía no hará mejor el mundo. Solo logrará que prospere la estupidez. El ser humano se alejará de lo que le distingue del resto de las especies: la razón, el logos, la capacidad de convertir el caos en algo inteligible.
La ciencia es sumamente útil, pues resuelve problemas y nos permite transformar el entorno, pero es incapaz de identificar el sentido de la vida. Pensar no es algo inútil, sino lo que nos libra del miedo, la inseguridad y el desamparo. Cuando atribuimos un sentido a la vida y nos fijamos una meta, la posibilidad de sobrevivir a las tempestades de la historia se incrementa notablemente. Según Nietzsche, “quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre un cómo”. En el Gulag y el Lager, los deportados con fuertes convicciones morales, políticas o religiosas casi nunca se rendían.
En cambio, los que carecían de principios sólidos solían desmoralizarse enseguida y no tardaban en morir. Viktor Frankl, con firmes creencias religiosas y humanistas, sobrevivió a Auschwitz y desarrolló una fructífera labor como pensador y psiquiatra. Jean Améry, pesimista y escéptico, escapó con vida del Lager, pero se suicidó años más tarde, hundido en un nihilismo feroz. La filosofía es sumamente útil. Puede ayudar a vivir e incluso a sobrevivir. No es una mera disciplina, sino un ejercicio de resistencia contra todo lo que intenta destruir la libertad y la dignidad.
No sé por qué Lou Marinoff escogió a Platón y no a otro filósofo para titular su libro. ¿Quizás porque –siguiendo las enseñanzas de Sócrates, su maestro– sostuvo que lo más valioso del ser humano no es el cuerpo, sino el espíritu? Si fue así, le felicito. Desde la aurora del siglo XX, se ha propagado un grotesco culto al cuerpo que no obedece a la razonable pretensión de cuidar la salud, sino a una obsesiva preocupación por la apariencia física. Platón, un aristócrata corpulento –en realidad, se llamaba Aristocles, pero ha pasado a la posteridad con un apodo que alude a sus anchas espaldas– nunca descuidó su salud y, como todos los griegos, frecuentó el gimnasio.
Sin embargo, se adhirió a la tradición órfica y pitagórica, señalando que el alma (psyche) –una palabra que ya no está de moda– era el aspecto más valioso del ser humano. Platón apostó por la inteligencia, el amor a la sabiduría –es decir, la filosofía– y la capacidad de argumentar. Además, situó el Bien y la Belleza en la cúspide del Ser. Algo demasiado subversivo para este tiempo líquido e invertebrado. Se le acusó de precursor de totalitarismo por exaltar la figura del rey filósofo. Opinaba que el poder debería ser administrado por un consejo de sabios y no por las masas. Siglos después, Ortega prefirió hablar de “minorías selectas”. Quizás no es la mejor fórmula para gobernar, pero en la época de los populismos nos recuerda que el acceso al poder debería estar determinado por la excelencia y no por la capacidad de seducir mediante eslóganes y teatrales golpes de efecto. La palabra debe estar al servicio de la verdad y no de ambiciones ilegítimas.
El mundo actual está lleno de retos y conflictos que solo pueden afrontarse desde una perspectiva filosófica. La pandemia que no cesa nos ha hecho reparar en nuestra fragilidad. Somos finitos, mortales, podemos rompernos en cualquier momento, a veces de la forma más ridícula. Un simple despiste al cruzar la calle puede poner el punto final a nuestra historia. El culto a la apariencia ha convertido la vejez y la muerte en tabúes. Parece de mal gusto hablar de ellas. Los famosos se someten a operaciones de cirugía estética para borrar los signos del envejecimiento y muchas veces solo consiguen deformarse irremediablemente. La muerte se maquilla o ignora, como si fuera algo que no nos incumbiera o pudiera hacerse invisible. Sin embargo, una pandemia ha desmontado este teatro, mostrándonos con brutalidad que somos de carne y hueso. La interpretación de la muerte determina nuestra actitud ante la existencia. Algunos asumen y celebran la finitud, como Borges. Otros, como Unamuno, la deploran y aseguran que el universo es absurdo, si no hay nada más. Se puede vivir sin pensar en estas cuestiones, pero me pregunto si esa vida merece el nombre de humana.
Nos hallamos en una época de grandes crisis, casi en el umbral de una nueva era. Hay una inequívoca pretensión de desmontar el modelo de sociedad forjado por varios siglos de cristianismo. Frente a ese asalto, algunas voces se fortifican en la tradición o intentan actualizarla. Se debate incluso si el género es un hecho biológico o una imposición cultural. Ante la emigración masiva, renacen los viejos nacionalismos y se discute si el multiculturalismo es enriquecedor o una amenaza para la convivencia democrática. Se pone en tela de juicio el liderazgo de Occidente, especialmente desde algunos países islámicos, que se niegan a reconocer el carácter universal de ciertos derechos, como la autonomía de la mujer o la libertad de expresión. El cambio climático nos advierte que la Tierra, nuestro hogar, podría convertirse en un lugar inhóspito e inhabitable. El progreso de la inteligencia artificial y la fusión de lo biológico y lo mecánico insinúan un porvenir donde el concepto de humanidad podría cambiar radicalmente. La imposibilidad de generar trabajo para todos plantea el debate sobre la conveniencia de un ingreso mínimo vital. La convivencia cada vez más estrecha entre el hombre y otras especies amplía las fronteras de la ética, apuntando que los derechos no son algo exclusivo del ser humano. Todas estas cuestiones arden como brasas, exigiendo un esfuerzo de clarificación que solo está al alcance de la especulación filosófica.
Sin las herramientas que proporciona la tradición iniciada por el pensamiento mal llamado presocrático (sería más correcto hablar de primeros filósofos), la perplejidad y la angustia crecerán hasta volverse insoportables. Sin esos instrumentos, nuestro criterio para discriminar entre lo objetivamente bueno de lo absolutamente injustificable se desliza hacia lo endeble y superficial. La filosofía proporciona rigor y profundidad, dos rasgos que fortalecen nuestro equilibrio mental. No es algo baladí. La salud psíquica de la población occidental no deja de empeorar. Cada vez hay más personas afectadas por problemas de ansiedad, depresión o insomnio.
Menos filosofía en las aulas representará más Prozac, más personas medicadas con antidepresivos y ansiolíticos, más sufrimiento abocado a aplacarse con la química y no con la palabra, el arma más poderosa del ser humano. “En un principio era el Logos”, dice el evangelio de san Juan. No es un simple dogma, sino una forma de señalar que la razón es algo divino, lo que nos saca de la inercia ciega del instinto. No me hago muchas ilusiones sobre el porvenir, pero creo que ha llegado la hora de la resistencia. Quizás deberíamos imitar a los héroes de Fahrenheit 451, la famosa novela de Ray Bradbury, memorizando libros. Dado que la filosofía sufre el enésimo ataque, abogo por dar preferencia a los grandes clásicos del pensamiento. Yo quizás lo intente con la Ciudad de Dios, de san Agustín. Es una buena opción para los que experimentamos la sensación de vivir una nueva caída de Roma.

