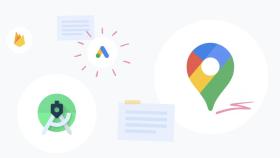Alguna vez en el pasado me planteé ordenar mis particulares ODS, algo así como mis particulares objetivos como ser humano. Y no tuve ninguna duda de que en lo más alto del cajón se situaría el cambio climático, aunque para la ONU la “acción contra el clima” ocupa el puesto decimotercero de su lista, encabezada por el “fin de la pobreza” y por el “hambre cero”.
Net significa “limpio” en valenciano. Pero NETs es el acrónimo en inglés de las Negative Emissions Technologies, aquellas que sirven para eliminar o “secuestrar” el dióxido de carbono de la atmósfera. Las tecnologías de “captura” de carbono (Carbon Capture and Sequestration CCS) son ese grupo de aplicaciones industriales prometedoras de las que se habla mucho, pero que todavía constituyen un desafío industrial gigantesco. ¿Por qué? Por lo de casi siempre, su escaso atractivo financiero a corto plazo. No son todavía rentables.
Si me permiten el apunte poético, nadie lamentaría una nota de secuestro del dióxido de carbono. Ni lloraría la humanidad si el rapto del CO2 acabara mal. Las tecnologías CCS permiten a las grandes corporaciones de hidrocarburos abrir caminos de utilidad social y ambiental en todo el mundo. Nada de greenwashing para unas compañías que en 2022 registraron beneficios récord, en torno a 220.000 millones de dólares, según Reuters. Y sólo teniendo en cuenta los profits de cinco grandes demonios: Exxon, Chevron, BP, Shell, Total y Equinor.
La batalla contra el dióxido de carbono permitiría a las impopulares petroleras cambiar el relato de su historia y de su imagen, que no ha hecho sino empeorar desde finales del siglo XIX, cuando el descubrimiento del petróleo y el gas natural transformó el panorama industrial y situó a la sustancia cruda en el centro de la geopolítica mundial.
El dominio del petróleo ha provocado y ha decidido guerras. Desde la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Británico ya fue consciente de que le penalizaba no disponer de capacidad para generar combustible para tanques, barcos o camiones, hasta la crisis del Canal de Suez, en los años 50 del siglo XX, cuando el Medio Oriente despertó a la realidad de que americanos y británicos pretendían repartirse el pastel.
Tras la Segunda Guerra Mundial nació la OPEP, que rompió el oligopolio de las llamadas “Siete Hermanas” (cinco americanas) que dominaban el sector heredado de la primigenia Estándar Oil. Y luego vinieron la primera crisis del petróleo (1973), la Guerra del Golfo, la revolución del fracking y los sucesivos vaivenes de precios y las distintas recesiones económicas asociadas al precio del barril. Hasta hoy, que su cotización se incluye en todo parte de guerra.
Más de 150 años después de la apertura del primer pozo de petróleo en EEUU, en Titusville, Pensilvania (1859), la literatura científica disponible apunta que la captura del dióxido de carbono generado por los combustibles fósiles puede servir para la recuperación mejorada de petróleo o la producción de metano.
Pongamos un ejemplo. Al quemar un tanque de gasolina en un automóvil típico, se liberan unos 80 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Mas de 4,5 toneladas cada año por vehículos y 10.000 millones de toneladas de emisiones cuya “captura” y “conversión” en productos químicos valiosos son una forma de combatir los efectos del cambio climático global.
La nanotecnología aplicada al “secuestro” del carbono nos cita esta semana en el Nanoclub de Levi de Disruptores e Innovadores. Y ponemos la vista en el Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), un equipo multidisciplinar financiado por el Departamento de Energía de los EEUU, que investiga algunas de las opciones que nos ha puesto la ciencia sobre la mesa: desde el llamado “secuestro geológico y terrestre” hasta la conversión en bioproductos o en reactores químicos para producir combustibles de hidrógeno.
Entre estas opciones se encuentran los llamados MOFs o estructuras metal-orgánicas, un tipo de material sólido que es altamente poroso y se comporta como una esponja, capaz de absorber grandes cantidades de una molécula de gas específica. En este caso el material “capturado” o “secuestrado” sería el dióxido de carbono. Los MOFs llevan unos 20 años siendo objeto de investigación en los laboratorios de medio mundo, pero han experimentado una auténtica explosión los últimos diez, cuando se les han ido encontrando aplicaciones muy interesantes y diversas.
Los MOfs van a ser actualidad en España porque el próximo mes septiembre tendrá lugar en Granada la quinta conferencia Euromofs, la primera que se celebra en nuestro país y que da muestra del interés que grupos de investigación españoles tienen en estos materiales. Esta reunión científica se ha celebrado anteriormente en Postdam (2015), Delft (2017), Paris (2019) y Cracovia (2021).
Uno de los invitados estelares que se acaba de anunciar para el #Euromofs2023 de Granada es el profesor Omar M. Yaghi, del citado Berkeley’s Lab, y considerado el “inventor” de los MOFs. Yaghi, nacido en Jordania, es desde hace unos años aspirante al premio Nobel de Química y en 2018 recibió al premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA como pionero de estas estructuras tan apreciadas por los químicos y de las que ya se han desarrollado decenas de miles de variedades.
Estos materiales, los MOFs, se emplean ya comercialmente para el almacenamiento seguro de otros gases peligrosos. Y están cerca de poder usarse para la captura de CO2, aunque para ello la industria va a tener que reducir drásticamente el costo de la captura directa de aire.
Lo que distingue a los MOFs es que tienen áreas de superficie interna extremadamente altas. En una comparación bastante recurrente, solo un gramo de MOF -imaginemos un terrón de azúcar- puede tener un área de superficie mayor que un campo de fútbol. Por tanto, si se diseña satisfactoriamente, una pequeña cantidad de este tipo de material puede eliminar una enorme cantidad de CO2 de los gases de escape producidos por la combustión fósil.
Hay empresas que ya lo están haciendo, con unidades provistas de ventiladores que soplan aire a través de dispositivos que contienen materiales porosos, aunque no demasiado efectivos y muy costosos de operar, entre 500 y 1.000 dólares por tonelada cuando se estima que ese coste debería estar por debajo de los 100 euros por tonelada.
Lo que hace realmente costosos a los MOFs es, de nuevo, la gran cantidad de energía requerida para regenerar el material adsorbente, es decir, para liberar el CO2 en forma pura para que el material pueda usarse nuevamente para “secuestrar” más gases. Se estima que actualmente se emplean alrededor de 230 millones de toneladas de CO2 cada año en la industria de fertilizantes para la fabricación de urea (130 millones) y para la recuperación mejorada de petróleo (80 millones). Aunque, atención, la captura de CO2 no siempre conduce necesariamente a la reducción de emisiones. Y esa nota de secuestro sí que la lamentaríamos todos.