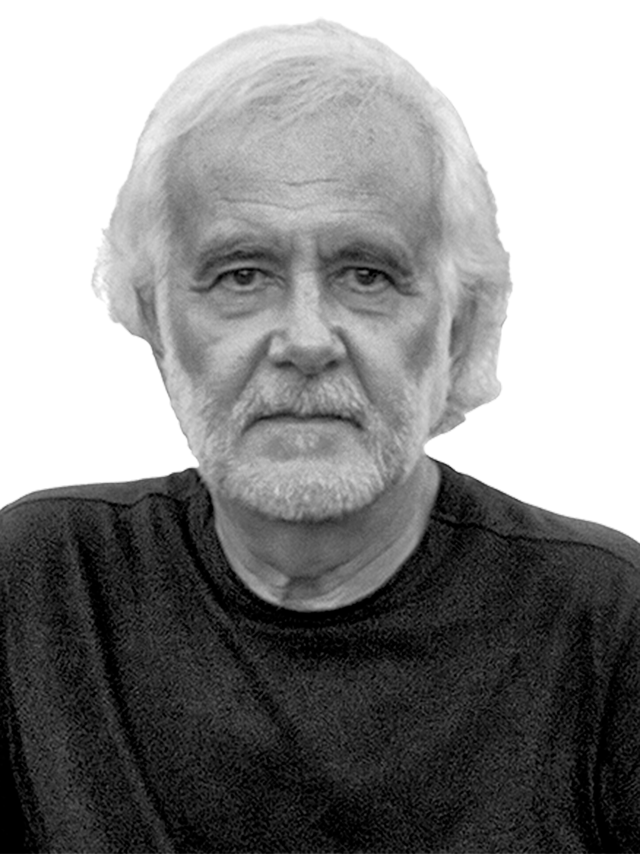Cuando uno ya no puede asimilar más orgullo a su alrededor se pone a escribir unas líneas como las que siguen, intempestivas, arriesgadas por la antipatía que a buen seguro despertarán hacia su autor, solo destinadas, quizá, a los que descuidan las metas, a los humildes, a los solitarios también, a los no necesitados de exhibición. No importa si el orgullo se debe a la toma de partido por una opción sexual, a ser hombre o mujer, a la pertenencia a una patria, a una ideología, a una bandera, a una religión, al orgullo de ser como uno es, o al debido a un logro. El caso es estar orgulloso.
El orgullo es la carga que se añade a la de por sí pesada identidad, es el lastre de lo propio, de lo personal. Una cosa es la dignidad, la dignitas, y otra el urguol, término alto alemán que significaba algo semejante a la soberbia, al exceso de amor propio. Sebastián de Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua, publicado en 1611, definía al orgulloso como el solícito con ansia. No puede expresarse mejor, porque enorgullecerse es un sobreactuar del ego, un autorreconocimiento exacerbado y pueril, la conciencia de una superioridad sobre los demás.
No es necesario preguntarse el porqué de esta predisposición al orgullo, tan volátiles somos. Y es llamativo que aflore para ahogar sentimientos superiores: ¿Por qué un alpinista –es un ejemplo banal, pero ahora nos sirve–, después de coronar un 8.000, en vez de sentir felicidad y contento, se siente orgulloso? ¿Se trata de un reto consigo mismo? Cabe preguntarse si, al haber alcanzado esa cima, ha vencido sobre una parte de sí mismo. La lucha obstinada con lo que uno es termina siempre de la peor de las maneras. Vivir como un Raoul Nathan, el personaje de Balzac, es encadenarse, porque el orgullo es para los himnos y los autoconfinados en sus retos.
Enorgullecerse es un sobreactuar del ego, un autorreconocimiento exacerbado y pueril, la conciencia de una superioridad sobre los demás
Ser fácil para el orgullo, como Bradomín, estar pagado de sí mismo, por poco que uno consiga una exigua victoria, espolea el deseo de imperar sobre los demás, que sufrimos la arrogancia del estulto. La convivencia con una persona crónicamente orgullosa de sí misma, puedo decirlo, resulta extenuante. Es rememorar aquel Paso honroso donde los caballeros andantes, en pleno siglo XV, desafiaban al orgulloso Suero de Quiñones.
Romper lanzas porque sí, pues se trata de la vanagloria de demostrarse el valor de los actos propios, y, de paso, aceptar la pertenencia a una genealogía de seres extralimitados en la conciencia de sí, como Belerofonte, si hablamos de mitología, que quiso elevarse con su caballo alado hasta los dominios de Zeus, y por ello fue precipitado al vacío; como Casiopea, tan orgullosa de su belleza, que Poseidón devastó sus tierras; como Salmoneo, que pretendió imitar el rayo lanzando antorchas y así compararse con el mencionado Zeus, hasta que el dios lo fulminó.
El continuo y conmovedor reconocimiento de inferioridad de Elias Canetti con respecto a la escritura de su venerado Kafka, según confiesa en los comentarios de El otro proceso, me ha llevado a pensar que el orgullo, a flor de piel en nuestros días, se debe, entre otras razones, al enardecido individualismo y a la ignorancia del pasado, a la ausencia de reconocimiento de lo que han hecho bien los que nos han precedido, que ya no son referencia ni modelo, puesto que nuestro ego los ha sustituido e inhabilitado.
La endémica falta de humildad es una lacra, no conoce edades ni sexos, se produce en todas las clases sociales y oficios, y ya el citado Covarrubias decía que aquello que nos lleva al orgullo es una solicitud fervorosa y casi furiosa, y esa epidemia es la que padecemos.