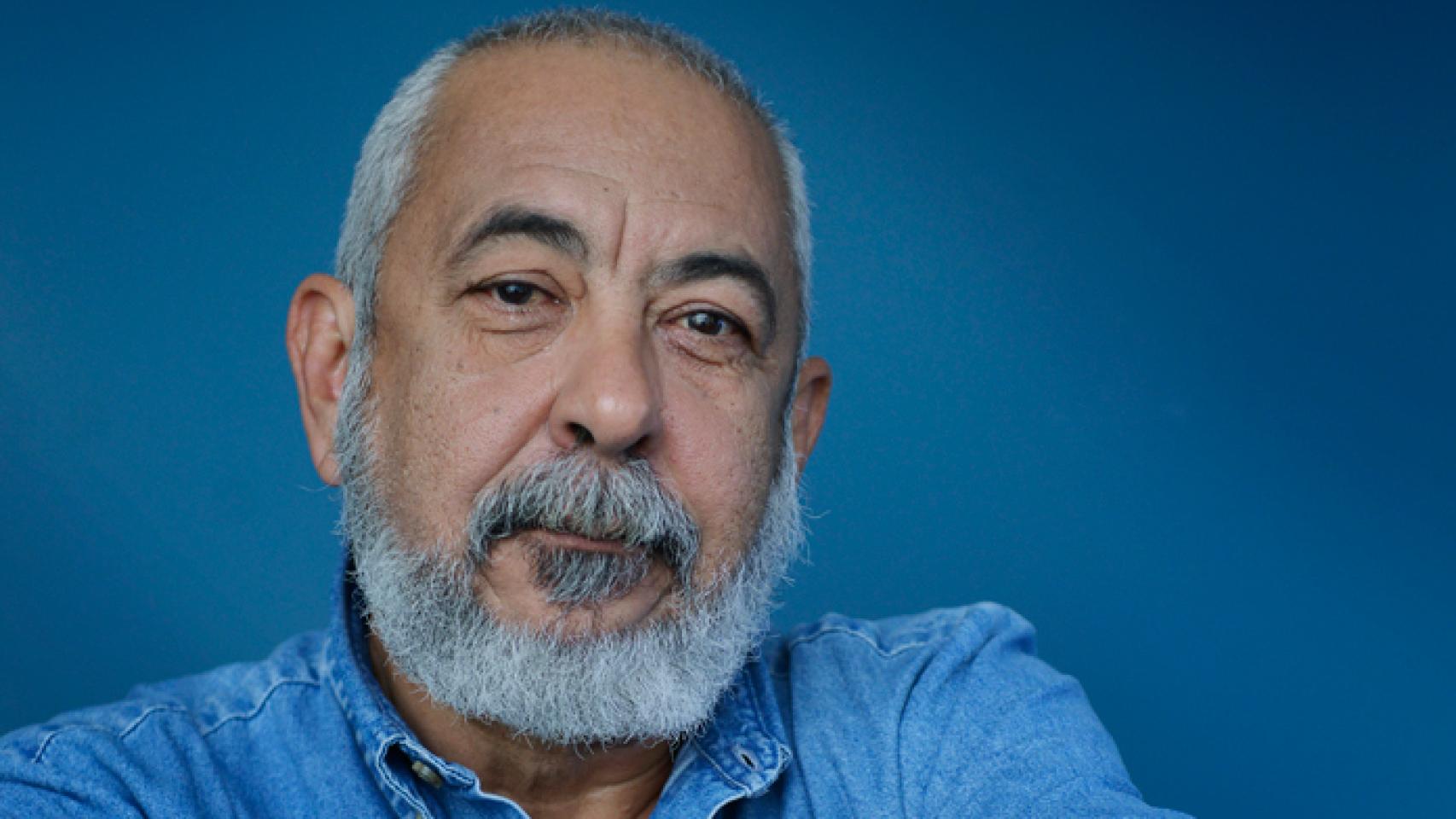1 Adela, Marcos y la ternura
... nada era real, excepto el azar.
Paul Auster, La trilogía de Nueva York
Adela Fitzberg escuchó el toque de trompetas que hacía de alarma para las llamadas familiares y leyó la palabra Madre en la pantalla del iPhone. Sin darse tiempo para pensar, pues la experiencia le advertía que resultaba más saludable no hacerlo, la muchacha deslizó el tembloroso auricular verde.
—¿Loreta? —preguntó, como si pudiera ser otra persona y no su madre quien la llamaba.
Solo tres horas antes, mientras desayunaba con su habitual desgano matinal el falso yogur griego, quizás realmente light, reforzado con cereales y frutas, y respiraba el aroma del café revitalizador que cada día Marcos se encargaba de colar, la joven había sentido la tentación de manipular su teléfono.
Siguiendo aquel impulso inusual en ella, había revisado el registro de llamadas y constatado que Madre no la había procurado ni una sola vez en los últimos dieciséis meses: en todo ese tiempo, según la memoria telefónica, siempre había sido ella, luego de combatir contra sus aprensiones, quien había establecido la comunicación con Loreta, a un ritmo promedio de dos veces por mes. Tal vez por el precedente de haber realizado una búsqueda tan inhabitual, que de pronto comenzaba a adquirir un sentido telepático, Adela no se había sorprendido demasiado. Quizás solo se concretaba una caprichosa casualidad. Por eso, sin permitirse pensar, había saltado al vacío. Si sobrevivía, ya vería qué había en el fondo.
—Ay, Cosi, ¿cómo tú estás?
La voz grave, propia de una persona adicta al tabaco y al alcohol —aun cuando su madre juraba que jamás había fumado y su hija nunca la había visto beber algo más fuerte que un Bloody Mary o un par de copas de vino tinto—, el uso del enfático tú del cual la mujer no había conseguido desprenderse cuando hablaba en español y el mote de Cosi con el cual la llamaba desde que era una bebé —solo cuando estaba muy molesta con ella le decía Adela, y Adela Fitzberg, con nombre y apellido subrayados, si llegaba a estar muy muy molesta— ratificaron lo evidente. Además, pronto añadirían la convicción de que el resultado de la comunicación abierta por Loreta, luego de tantos meses, sería joderle el día. ¿Para eso había quedado su madre?
—Bien... En mi trabajo... Acabo de llegar... Estoy bien... —Y no se atrevió a preguntar cómo estaba ella y mucho menos si pasaba algo. Ni soñar con decirle que no era el mejor momento para hablar, pues otra vez se había retrasado a causa del tránsito infernal de un expressway, que Loreta proclamaba que contribuía a envenenar al mundo y los pulmones de su hija.
—Me alegro por ti... Yo estoy fatal...
—¿Estás enferma?, ¿te pasa algo? ¿Qué hora es allá? —Ahora... Las seis y dieciocho... Todo está oscuro todavía... Muy oscuro, un poco frío... Y no, no estoy enferma. Enferma del cuerpo... Te llamo porque soy tu madre y te quiero, Cosi. Y porque te quiero necesito hablar contigo. ¿Tú crees que pueda?
—Claro, claro... ¿No estás «enferma del cuerpo»? ¿Qué te pasa, Loreta?
Adela cerró los ojos y escuchó el suspiro largo, clásicamente trágico de su progenitora. Como una suerte de venganza de su inconsciente, mientras su madre la apodaba Cosi, desde niña ella llamaba a Loreta por su nombre y solo le decía Madre cuando tenía deseos de matarla.
—¿Cómo te va con tu novio?
Esta vez fue Adela la que suspiró.
—¿No habíamos quedado hace tiempo en que no querías saber nada de mi novio? No, tú no me llamas para eso, ¿verdad?
Otro suspiro, más largo, más profundo. ¿Real? En la última conversación que habían sostenido tras una llamada realizada por Loreta, la madre le había jurado que jamás volvería a interesarse por la vida íntima de su hija y le espetó de nuevo que, si quería revolcarse todavía más en la mierda, allá ella: además de oler a mierda, pues terminaría tragando mierda. Y Adela sabía que su madre era de las personas que solían cumplir sus promesas.
—Hay que sacrificar a Ringo —dijo al fin la voz trasnochada.
—¿De qué estás hablando, Madre?
Como una súbita avalancha, la imagen del caballo de brillante pelaje castaño, con una estrella de pelo blanco en la frente a la cual debía su nombre de Ringo Starr, se había armado en la mente de la joven, desplazando a la de su interlocutora. Desde que Loreta se había instalado en The Sea Breeze Farm, la granja equina en las inmediaciones de Tacoma, su primer y mayor amor había sido aquel hermoso Cleveland Bay. Porque el semental, ya adulto, de ojos siempre pálidos y algo llorosos, como los de una persona afligida y lúcida, muy pronto la había escogido a ella como su alma gemela.
A lo largo de los años —¿diez, doce?— que llevaba viviendo en aquel rancho del noroeste del país, Loreta había insistido en que la atención del semental constituía su misión personal, y cuidó de él como no se había ocupado de nada ni nadie en su vida. Sobre el lomo generoso del ejemplar de la estirpe de los corceles de tiro de la casa real inglesa, beneficiándose de su paso enérgico y de una docilidad no habitual para su carácter de caballo entero y sangre caliente, también Adela había paseado por la granja y los bosques de ese rincón del mundo en donde su madre se había confinado.
—No me hagas repetir esas palabras, Cosi.
—¿Pero qué le pasa? La última vez que hablamos... Bueno, fue hace tiempo... —se interrumpió la joven, lamentando haber pensado que su madre la llamaba por alguno de sus habituales incordios o para burlarse de sus relaciones sentimentales y la decisión de irse a vivir con su novio nada menos que a Hialeah. Aunque de todas maneras le jodería el día: de hecho, con lo dicho ya lo estaba haciendo.
—Cólicos... Rick y yo llevamos días lidiando con él... Buscamos otra opinión... El mejor veterinario de acá lo ha estado atendiendo. Pero hace dos días tuvimos un diagnóstico definitivo. Se le hizo la punción abdominal..., está grave. Y ya es demasiado viejo para una cirugía, pero demasiado fuerte y no queríamos... Yo ya lo sabía, pero el veterinario nos ratificó lo único que se puede hacer.
—Por Dios... ¿Está sufriendo?
—Sí... Hace días... Lo tengo muy sedado.
Adela sintió que se le dificultaba tragar.
—¿No tiene remedio?
—No. No hay milagros.
—¿Qué edad tiene ahora Ringo?
—La misma que tú... Veintiséis... Aunque no lo parezca ya él es un anciano...
Adela meditó la respuesta y tragó en seco antes de decir: —Ayúdalo entonces, Loreta.
Un nuevo suspiro llegó por la línea y Adela esperó.
—Es lo que voy a hacer... Pero no sé si debo hacerlo yo o encargar a Rick. O al veterinario.
—Hazlo tú. Con cariño.
—Sí... Es muy duro, ¿sabes?
—Claro que lo sé... Eres como su madre —soltó la joven, sin segundas intenciones.
—Eso es lo peor... Lo peor... Porque tú todavía no tienes idea de lo que es ser madre y no poder... Lo que una disfruta y sufre por ser madre.
—Tú has sufrido mucho, ¿verdad? ¿Y no has podido qué? —preguntó Adela sin intentar contenerse. A pesar de la solemnidad del momento, otra vez había caído en la trampa, siempre caía, y se preparó para la descarga materna. Por eso se sorprendió con la salida de Loreta.
—Nada más quería decirte esto. Saber que tú estabas bien, decirte que te quiero mucho mucho, y... Cosi, no puedo seguir hablando. Creo que voy...
—I’m so sorry... —dijo Adela, y solo en ese instante cayó en la cuenta de lo desatinado de sus últimas preguntas y de la magnitud del dolor que debía de estar sufriendo su madre: todo el tiempo le había hablado en español, siempre usando el delator tú cubano y, contra la lógica de la experiencia del último año y medio, había sido su madre la que había llamado y, más aún, quien había cortado la comunicación. Debía de estar devastada con la decisión a la que se veía abocada, al punto de ser incapaz de aceptar el duelo verbal que se había prefigurado.
Adela permaneció unos instantes mirando su iPhone y, sin poder evitarlo, imaginando el momento en que Loreta manipulaba la tremebunda jeringa metálica y pinchaba la piel castaña del cuello de Ringo para enviarlo al sueño eterno. Los ojos suspicaces y dulces de la bestia nacida con una estrella en la frente la miraron desde el recuerdo. Dejó caer el teléfono en la gaveta superior de su buró, la cerró con cierta violencia y se puso de pie. Avanzó por el corredor que conducía al vestíbulo del local destinado a Special Collections de la Universidad donde había logrado agenciarse una plaza como especialista en bibliografía cubana y, al pasar frente a la mesa de Yohandra, la referencista, le dijo que necesitaba coger aire y tomarse un café.
—¿Pasa algo? —le preguntó Yohandra.
—Sí... No, nada... —musitó Adela, sin deseos de explicar la revoltura de sentimientos que le había provocado la llamada de su madre y la visión de los ojos del caballo, pero se volvió hacia Yohandra—. ¿Me regalas un cigarro?
Yohandra la miró con las cejas enarcadas y luego sacó un pitillo de la caja que guardaba en su bolso.
—¿Tan jodida estás? —preguntó, y le tendió el cigarro y un encendedor.
Adela susurró un gracias, trató de sonreír y luego apenas afirmó cuando su compañera, señalando la pantalla de su computadora, le comentó que parecía que de verdad el presidente Obama iría a Cuba, qué tipo más bárbaro... Adela salió al jardín arbolado que rodeaba el recinto de la biblioteca, donde la recibió el empujón del calor húmedo de Miami que ya imperaba a esas horas de la mañana de abril. El cielo, nublado hacia el norte, advertía de las altas probabilidades de que cayera otro chaparrón vespertino en Hialeah y quizás también más al sur, en Miami, lo que convertiría su trayecto de vuelta por el Palmetto en una tortura física y psicológica siempre dispuesta a aplastarla.
Siguiendo la estela del aroma del café cubano recién hecho, caminó por el campus hasta el merendero ubicado en la planta baja del edificio de Arts and Humanities y pidió un café con poca azúcar. Con el vaso de plástico en la mano salió otra vez al jardín y buscó el banco más apartado y sombreado para beber la infusión y fumar a hurtadillas el primer cigarro que encendía en ni sabía cuántos meses. Para un día de mierda, una adicción mierdera, pensó, negándose a sentirse vulnerable mientras disfrutaba la invasión de nicotina. Adela Fitzberg tuvo en ese momento la convicción de que su mal ánimo no se debía al inminente sacrificio del viejo Ringo. O no solo a eso. Además de amargarle el día con una mala noticia, ¿por qué la había llamado Loreta?