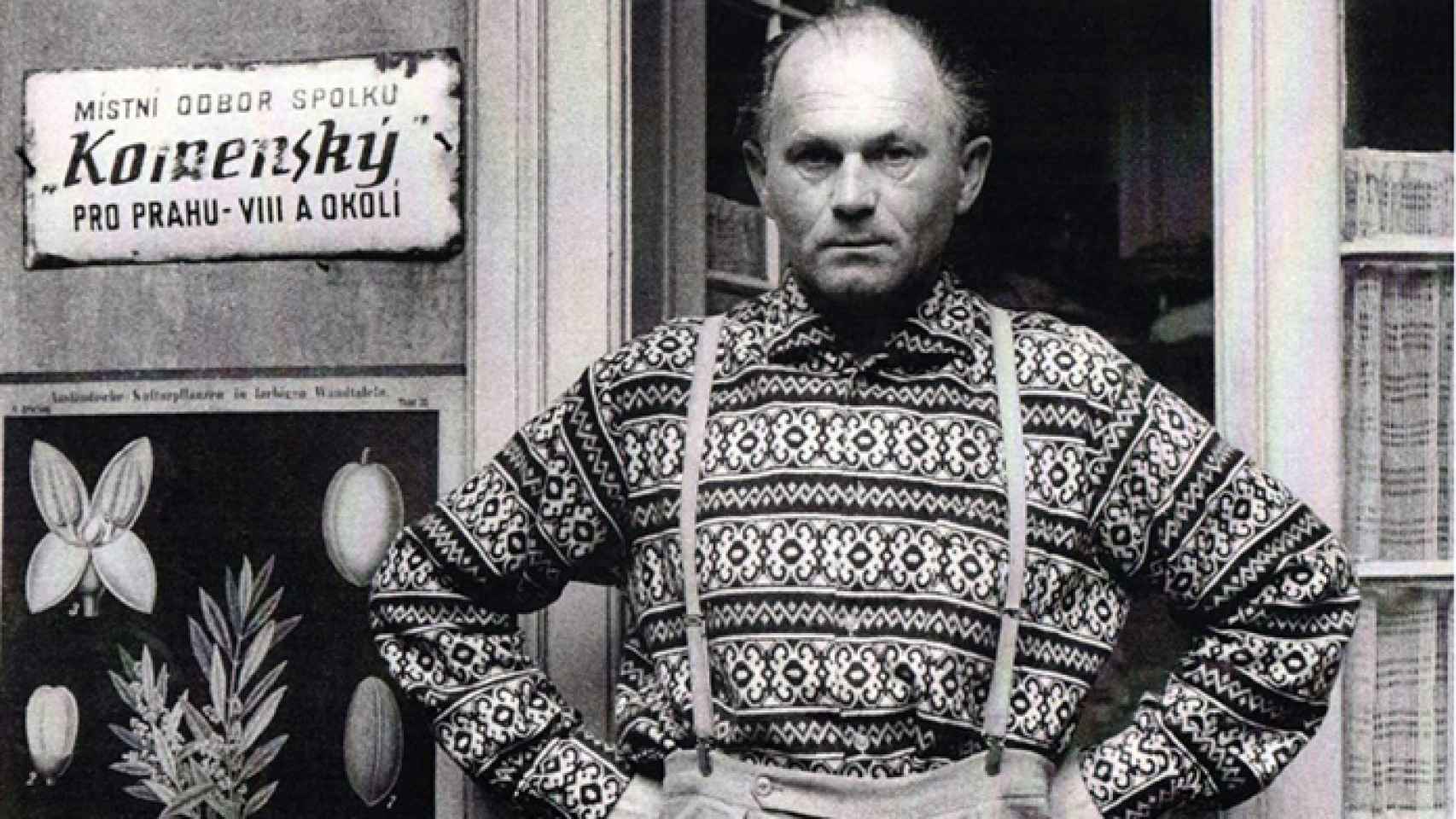Boda Červinka se desvivía por peinarme. Ese pelo, decía, es lo poco que nos queda de los viejos buenos tiempos, nunca he pasado el peine por un cabello como éste. Cuando Boda soltó mi pelo y se puso a peinarlo, era como si se hubieran encendido en la tienda dos antorchas, y en los espejos y en los platitos y en las botellitas quemaba el incendio de mi melena y yo tenía que admitir que Boda tenía razón. Nunca me había parecido que mi cabello fuera tan bonito como en la peluquería de Boda, después de haberlo lavado en una infusión de manzanilla que yo misma había preparado y traído en una lechera. Y es que cuando tenía el pelo mojado no prometía lo que podría llegar a ser una vez seco; cuando empezaba a secarse, parecía como si en aquellos torrentes nacieran miles de abejas de oro, miles de luciérnagas, miles de minúsculos cristales de ámbar, chispeantes. Cuando Boda me pasó el peine por el pelo por primera vez, se sintió un crujir, el pelo chasqueó y se infló, creció e hirvió, de modo que Boda se vio obligado a arrodillarse como para peinar las colas de dos caballos, uno al lado del otro. Su peluquería se iluminó, los ciclistas bajaron de las bicicletas y apretaron las caras contra el cristal del escaparate para ver con sus propios ojos la fuente de lo que había atraído su mirada tan súbitamente.
Y Boda, solo, se mantuvo sumergido en la nube de mis cabellos, cerró la peluquería para que no le distrajeran, me perfumó y, al acabar de peinarme, suspiró y luego me ató el pelo con una cinta según su gusto, en el que yo tenía plena confianza; un día era lila, el otro verde o roja o azul, como si yo formara parte de un ritual católico, como si mi cabello fuera parte de una fiesta religiosa. Después abrió la peluquería, acercó mi bicicleta, colgó la lechera en el manillar y, cortés, me ayudó a montar. Delante de la peluquería había una multitud de personas que se comían con los ojos mi melena, perfumada de manzanilla. Cuando me puse a pedalear, el señor Boda corrió un poco detrás de mí y me aguantó el pelo para que no se enganchara en la cadena o en los radios. Una vez cogí velocidad, el señor Boda soltó mi pelo como quien tira una cometa y resoplando volvió a la peluquería. Y yo pedaleé y los cabellos ondearon detrás de mí, sentí cómo crujían, como cuando alguien frota entre los dedos una pizca de sal o un trozo de seda, como el sonido lejano de la lluvia sobre un techo de palastro, como cuando alguien fríe una escalopa rebozada, la antorcha de mis cabellos ondeó detrás de mí como cuando, durante la verbena de San Juan, al atardecer los chicos corren con una antorcha encendida, como cuando encienden la hoguera, así zigzagueó detrás de mí el humo de mi cabello.
La gente se paraba y a mí no me extrañaba en absoluto que no pudieran apartar la vista del espectáculo de aquella llama de cabello que pasaba de largo como un rótulo publicitario. Me encantaban las miradas de la gente; la lechera vacía donde había traído la infusión hacía cric-crac contra el manillar de la bicicleta y el peine del aire me peinaba el pelo hacia atrás. Pasé por la plaza, todas las miradas coincidieron en mi peinado serpenteante de la misma manera que los radios convergen en la rueda de la bicicleta en que pedaleaba mi Yo en movimiento. Francin me vio dos veces así, ondeando, y mi velo de cabello lo dejó con la boca abierta hasta el punto de que ni me saludó, no era capaz ni de soltar una exclamación, se quedó como un poste, paralizado por mi aparición inesperada, quería desaparecer del mapa, apoyado en la pared y esperando tomar aliento. Si me hubiera dirigido a él, seguramente hubiera caído al suelo como un saco de patatas, tan enamorado estaba que quería derretirse en la pared, parecía aquel pequeño huerfanito de los dibujos de los libros escolares.
Y yo pedaleé, con las rodillas golpeaba la lechera, los ciclistas que me venían al encuentro se paraban, hubo algunos que volvieron a girar la bicicleta y venían a mi encuentro otra vez, saludaban mi blusa, tan bonita, y mi lechera y mi pelo ondulante y a mí toda entera, y yo les ofrecí generosamente aquel espectáculo, y lo que me sabía mal era no poder venir al encuentro de mí misma, para poder saborear lo que me llenaba de orgullo, aquello de lo que no podía avergonzarme sino todo lo contrario. Volví a pasar por la plaza y enseguida me dirigí a la calle mayor, y allí, delante del Grand Hotel estaba la moto de Francin, una Orion, y delante de la Orion, Francin inclinado con una bujía en la mano, seguramente me vio, pero fingía que no, su moto siempre fallaba, si no era el encendido era otra cosa, de modo que Francin llevaba en el sidecar no sólo toda clase de tornillos, de tenazas y destornilladores, sino incluso un pequeño torno con pedal. Y al lado de Francin reconocí a dos señores del consejo de administración de la cervecería, sociedad anónima. Antes de hacer ¡clac! con el zapato en el pavimento, eché la mano atrás para coger mi pelo y ponérmelo en el regazo.
–Hola, Francin –dije.
Y Francin, que soplaba la bujía, al oírme la dejó caer de los dedos; tenía en la cara huellas de grasa.
–Muy buenos días, señora –me saludaron los miembros del consejo de administración.
–Buenos días, señores, qué tiempo tan maravilloso que hace hoy, ¿verdad? –dije mientras Francin se ponía rojo como un tomate.
–¿Dónde tienes la bujía, Francin? –pregunté.
Y me agaché, Francin se arrodilló para buscar la bujía debajo del sidecar, dejé mi pañuelito encima del pavimento y el pelo me resbaló al suelo, de modo que el señor de Giorgi, maestro deshollinador, lo cogió tiernamente y se lo puso sobre el brazo como un sacristán la estola del cura. Francin continuó arrodillado con los ojos fijos en la sombra azul del sidecar y yo me di cuenta de que mi presencia le perturbaba tanto que si fingía buscar la bujía era sólo para volver en sí, como el día de nuestra boda, aquel día pasó exactamente lo mismo: a la hora de ponerme el anillo, los dedos le temblaban tanto que el anillo se le cayó rodando, de manera que primero Francin y luego incluso los testigos y al final hasta los invitados se pusieron a buscar el anillo, primero inclinados, luego a cuatro patas, al final incluso el cura acabó arrastrándose por la iglesia, hasta que un monaguillo encontró el anillo debajo del púlpito, aquella alianza redonda que había rodado al lado opuesto de donde la buscaba todo el mundo. Y yo, en medio de todo aquello, soltando una carcajada tras otra...
–Hay algo al lado de la alcantarilla –dijo un niño y siguió corriendo detrás de su aro, rambla abajo.
Pues sí, la bujía estaba al lado de la alcantarilla. Francin la tomó entre los dedos y cuando la enroscaba en el motor, las manos le temblaban tanto que la bujía bailaba sobre la rosca. Y de sopetón se abrió la puerta del Grand Hotel para dejar pasar al señor Bernádek, el maestro herrero, aquel que era capaz de vaciar un barril de cerveza de Pilsen en una sola noche y ahora también llevaba una jarra de cerveza en la mano.
–Señora, no lo tome a mal, beba un trago.
–A su salud, maestro herrero.
Sumergí la nariz en la espuma, levantando la mano como para prestar juramento, y poco a poco y con ganas tragué aquel líquido dulcemente amargo, luego me sequé los labios con el índice y dije:
–Si quiere saber algo, la cerveza de nuestra fábrica no es peor que ésta.
El señor Bernádek me hizo una reverencia:
–Pero la cerveza de Pilsen, señora, se parece más al color de su cabello. Permita –balbuceó– que en su honor siga bebiendo sus cabellos de oro.
Se volvió a inclinar y se fue. Era un hombrote de ciento veinte kilos, el pantalón que llevaba formaba unos pliegues enormes como los que se ven en un elefante.
–¿Vas a venir a comer, Francin? –pregunté.
Fingiendo una gran concentración, Francin ajustaba la bujía. Me incliné en dirección de los miembros del consejo de administración, monté en la bicicleta y empecé a pedalear. Eché atrás mis torrentes de cerveza de Pilsen y cogí velocidad. Doblé por una callejuela estrecha que desembocaba en el puente donde el paisaje se abría delante de mí como un paraguas. Sentí el olor del río; al fondo se alzaba la fábrica de cerveza y de malta, la cervecería municipal, sociedad anónima.
Traducción de Monika Zgustova