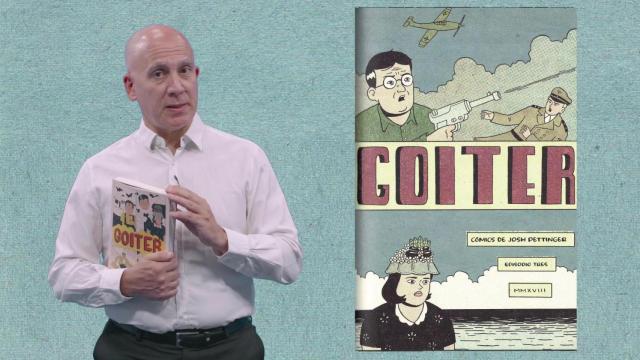Image: El aldeano de París
El aldeano de París
Louis Aragon
4 marzo, 2016 01:00Louis Aragon. Foto: Archivo
Los logros estéticos no son tan importantes como las intenciones en ciertas aventuras del espíritu. El surrealismo no fue una escuela o movimiento, sino una revuelta, una rebelión contra la razón, la lógica y la moral. Se puede decir que es el último acontecimiento de envergadura en el terreno de las artes, pues no ha vuelto a surgir nada tan revolucionario, radical y temerario.Fruto de una relación adúltera, Louis Aragon (París, 1897-1982) suscribió la apología del absurdo formulada por el dadaísmo y desempeñó un papel fundacional en el surrealismo. El dadaísmo desemboca en el colapso del acto creador, pues su espacio natural es el nihilismo. El surrealismo sortea ese destino, proclamando la trascendencia de los objetos, que no necesitan una referencia ética o estética para encarnar la belleza en estado puro. El aldeano de París (1926) consuma el divorcio entre la belleza y la verdad. La verdad es una ilusión, pues no hay Dios ni leyes naturales. La belleza no puede ser un reflejo de una verdad inexistente. La belleza no es un valor externo al mundo, sino algo inmediato, concreto, trivial: un sombrero, un peine, un lazo, una pipa, un maniquí.
El aldeano de París no es una novela, pues entiende que la novela es la quintaesencia de la miseria burguesa, aficionada a tramas, personajes, intrigas y repelentes sentimentalismos. El protagonista de la obra de Aragon es la mirada del autor, que deambula por París sin rumbo fijo, embriagada por los escaparates de los pasajes. Los pasajes son calles cubiertas, corredores protegidos de la inclemencia del tiempo, que permiten a los paseantes demorarse en el esplendor de las tiendas y el perfume de los burdeles, cuyo olor se descuelga por las fachadas, manifestando que el placer -efímero, anónimo, despersonalizado- es el único absoluto a nuestro alcance. El placer venal es un breve intercambio de fluidos, que anonada la conciencia, librándola por unos instantes de su miedo al no ser. Para Aragon, una prostituta no es una mujer que vende su cuerpo, sino una madre que acaricia la frente de su hijo, mientras agoniza en sus brazos.
Durante años, Walter Benjamin acumuló notas, citas, apuntes, recortes de periódico, entradas de ópera, billetes de tranvía. Su intención era escribir un ambicioso ensayo que se titularía Obra de los Pasajes, un canto a la Modernidad, con su poética de lo insignificante y su pasión por lo estrictamente lúdico y banal. Su trágica muerte en Portbou frustró el proyecto. Louis Aragon se anticipó a Benjamin, pues El aldeano de París es la plasmación de ese canto, que exalta la trascendencia de los objetos y el carácter sagrado de la materia. Aragon deja claro que no es un naturalista. No cree en la razón ni en la evidencia. El cogito cartesiano es la obra maestra de una subjetividad brutalmente ensimismada. Los objetos son reales. Podemos deslizar la yema de los dedos por su superficie, pero eso no significa que exista la objetividad. El yo es una quimera, un ardid de una mente en perpetuo movimiento. Sólo hay cosas. Eso es todo. Y el ser humano es un paseante que disfruta del placer de contemplarlas. "Soy el paso de la sombra a la luz, del mismo modo en que soy el ocaso y la aurora. Soy un límite, una línea", escribe Aragon. "Es el mundo moderno el que abraza mi forma de ser. Se está gestando una gran crisis, un inmenso desconcierto empieza a adquirir forma. Lo bello, lo justo, lo verdadero, lo real… Éstas y otras tantas palabras se están haciendo añicos en este cabal instante". Ese vendaval únicamente dejará en pie lo efímero, "una divinidad polimorfa". Sólo el fumador de opio puede intuir los cambios que se avecinan, pues el opio atenta contra el orden y la lógica.
El aldeano de París no es una novela, pero tampoco es un tratado, pues desdeña la filosofía que se afana por hallar certezas y explica el ser por medio de conceptos. Con sus dibujos, tarjetas, letreros y otras audacias tipográficas, que rompen el texto con gozosa autocomplacencia, sería más correcto afirmar que es "teología profana" o "fenomenología de los cachivaches". Su deslumbrante prosa, saturada de hallazgos y proezas estilísticas, se complace en lo ínfimo: una brocha de afeitar, una media, un calentador de cama, un preservativo, una botella de ajenjo, una caja de betún. El nazismo intentará liquidar esa poética, invocando el fetichismo de la Raza, la Sangre y el Suelo, pero perderá la batalla.
Los grandes espacios urbanos, con su humanidad trashumante y sus escaparates nimbados de oro o neón, son los amos de un presente que sólo puede entenderse mediante una perspectiva fragmentaria. Aragon no es un poeta, sino un visionario. No me parece un disparate afirmar que nuestras vidas sólo son un pasaje de sus sueños.
@Rafael_Narbona