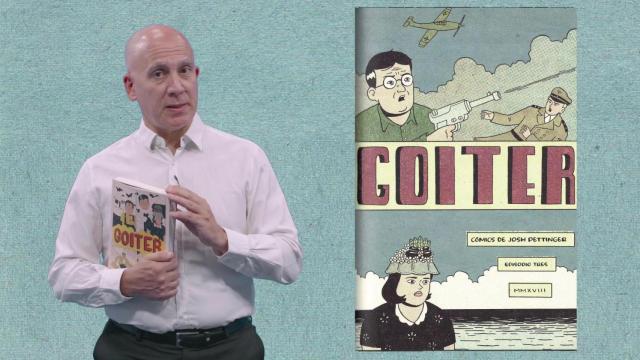Image: Ladrón de mapas
Ladrón de mapas
Eduardo Lago
6 noviembre, 2008 01:00Eduardo Lago. Foto: Miguel Rajmil
El éxito de Llámame Brooklyn, la novela primeriza de Eduardo Lago que obtuvo el premio Nadal del año 2006, permitía aguardar con interés otros posibles títulos posteriores del autor. En este sentido, Ladrón de mapas se presta a múltiples consideraciones. Por un lado, confirma las dotes de narrador que Lago ya exhibía en su primera obra, y también la impregnación literaria y cinematográfica de sus historias -a veces reelaboraciones, remedos u homenajes a diversos autores-, así como el gusto por relatos fragmentados y parciales a los que el lector deberá conferir unidad. Lago rehúye deliberadamente las narraciones lineales, y confiesa -tomando la palabra en una inesperada "coda" que precede al final de la novela- su gusto, como escritor, por "las cuestiones de estructura" (p. 362). Todos estos rasgos se hallan patentes en Ladrón de mapas desde el comienzo, cuando Sophie encuentra fortuitamente ciertos relatos que un escritor anónimo ha dejado en la red y cree descubrir tras ellos, a pesar del anonimato, al autor, un hombre con el que se relacionó años atrás. Estos relatos breves se ofrecen en dos tandas (Cuentos de ida y Cuentos de vuelta), cada una de ellas compuesta por tres cuentos cuyas historias ofrecen una localización simétrica, ya que, en ambas series y con distintos personajes, se desarrollan, por este orden, en Rusia, áfrica y la India. Una segunda parte de la novela (Cuentos borrados) incorpora seis relatos, y lo mismo la tercera parte, titulada Cuentos robados. Esta "disposición triádica" (p. 362) que el propio autor reconoce permite intercalar en el texto narraciones muy diferentes, y hasta enlazar la historia de Sophie y el anónimo autor de textos digitales -que resulta ser Néstor Oliver-Chapman- con dos personajes esenciales de Llámame Brooklyn, que de este modo, al reaparecer aquí inesperadamente -de acuerdo con un procedimiento ya clásico que practicaron autores como Balzac o Galdós-, proporcionan nuevas informaciones -incluso el dato de que Sophie comience a escribir Ladrón de mapas, la historia que estamos leyendo- que se añaden a las fragmentarias que constituían aquella novela, enriqueciéndola y prolongándola.Ahora bien: esta meditada estructura, que se sostiene coherentemente como armazón general del relato, presenta el riesgo de que el elevado número de historias intercaladas amenace la unidad del conjunto. Ni siquiera Cervantes se vio libre del peligro. La cuestión no consiste tanto en calibrar la calidad intrínseca de los relatos intercalados como su pertinencia en el conjunto, su ajuste en esa estructura superior que es la novela, en ese marco que las contiene y les proporciona su justificación. En este sentido, la variedad de los cuentos que se integran en Ladrón de mapas y la intensidad de algunos de ellos los convierte a veces en unidades autónomas cuya relación con el resto de la obra es puramente mecánica, sin que se advierta la necesidad de su inclusión, porque tanto por sus motivos temáticos como por su estilo se desgajan del conjunto y provocan una fractura en su unidad. La habilidad con que están compuestos los cuentos invita a pensar en un homenaje a modelos genéricos -novelas rusas, novelas sobre la India colonial, etc.-, como si se tratara de rehacer el ejemplo de Ramón Gómez de la Serna en sus Seis falsas novelas, y, de hecho, todos los relatos están traspasados de literatura. En "Noches blancas", por ejemplo, el ruso Gorev narra al auditorio de un club la película de Visconti del mismo título, adaptación fiel de una conocida novela de Dostoyevski; en "El extraño viaje de Rudyard Kipling" es el propio escritor quien improvisa un cuento que su interlocutor va copiando; "La sombra de Alfau" tiene que ver con el escritor Felipe Alfau, tardíamente conocido, que vivió gran parte de su vida en Nueva York y que también aparecía en Llámame Brooklyn. La literatura se filtra hasta en detalles de la elocutio. Un personaje es caracterizado como "el caballero del hongo gris" (p. 305), lo que evoca el título idéntico de Gómez de la Serna; la destilación literaria no cesa ni cuando es improcedente. Así, resulta impensable que el anciano Cuthbert Rawlins diga "y ahora que está a punto de caer la última gota de la clepsidra" (p. 79) para referirse a la muerte, con las palabras de un poema de Soledades, de Antonio Machado. Y la literatura también juega malas pasadas, como el error de atribuir Manon Lescaut a Balzac (p. 314), además de borrar en demasiadas páginas -y esto es lo que resulta más decepcionante- los signos de vida que el lector desearía encontrar.