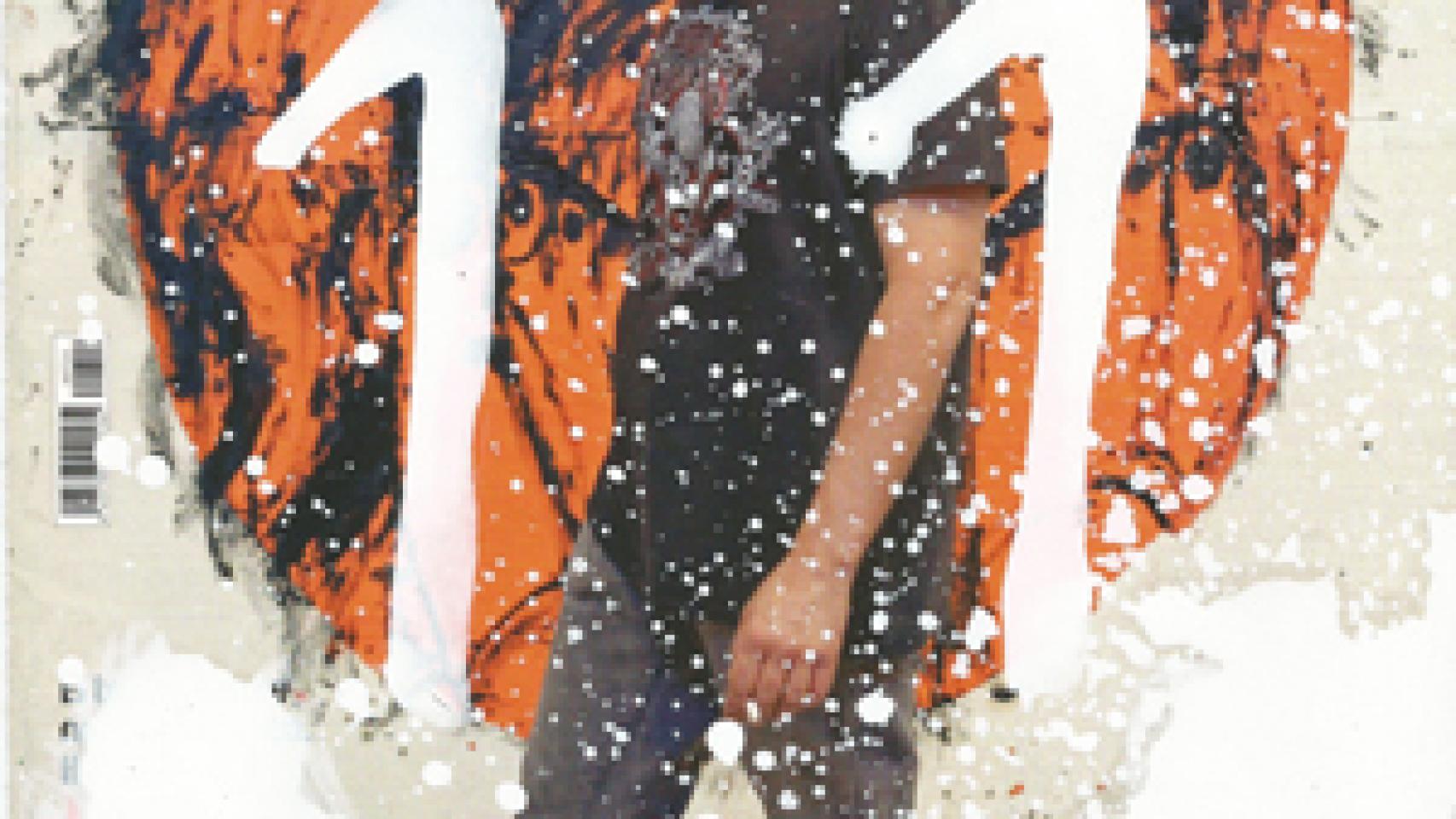Cenábamos en el jardín, pero en realidad no cenábamos, quiero decir, estábamos sentados, teníamos unos platos por delante -jamón, queso-, bebíamos cerveza, hablábamos, pero en realidad tampoco hablábamos, o al menos no hablábamos con palabras, hablábamos de otra manera, las palabras no significaban nada del mismo modo que la comida no significaba nada, y aun así íbamos con cautela, con extremo cuidado, dando rodeos, y lo único que hacíamos con naturalidad era beber, primero la cerveza y luego vino, sentados allí al fresco, en la mesa plantada sobre el césped, el gato gordo rozándose contra mis pantorrillas, y yo, que tanto amo los gatos, desatendiéndolo porque estaba concentrada en otras cosas, concentrada, por ejemplo, en observar los movimientos de su boca, esas pequeñas contracciones que escapan al control y transparentan el deseo, el pudor, la falsedad o el miedo. Y así, entre la observación y mi propio ocultamiento -deseo, pudor, falsedad y miedo-, una lluvia feroz e inexplicable nos empapó en tan solo dos segundos, aunque necesité algunos más para entender que aquello no era lluvia, sino el riego automático que él había olvidado apagar y que, según me explicó luego, se activaba a las once de la mañana y de la noche. Así que a las once y un minuto reíamos dentro, en la cocina; a las once y dos nos besábamos apoyados en la encimera; y a las once y poco, ya, todo lo demás.
Por la noche soñé. Soñé que su habitación se llenaba de personas que venían a verlo, personas que le preguntaban cosas o le pedían cosas o simplemente iban a visitarlo, mientras yo estaba ahí desnuda, cubierta con la sábana, avergonzada, sin poder explicar cómo me había colado en aquella cama de aquella casa que no era la mía. Los visitantes -una adolescente, una pareja de vecinos, la asistenta que entró armada con una escoba- sonreían para sí cuando me veían, fingían normalidad, y él los atendía amablemente, todavía acostado, su voz clara y conocida mezclada con las voces confusas y desconocidas de los otros, aquellos a los que yo evitaba mirar, y me daba la vuelta, me enroscaba en mí misma y esperaba a que se fueran, resignada. Luego llegó el silencio. Al fin se han ido, pensé, y me giré de nuevo, y ahí estaba él, durmiendo, y yo, palpitante. Le toqué un brazo, abrió los ojos. ¿Quién ha venido?, pregunté. Él me miró sin entender, sin despertar del todo. Me pareció que vino alguien, dije, y luego: creo que lo soñé. Sí, lo soñaste, dijo, y volvió a cerrar los ojos, volvió a dormirse.
"Así que a las once y un minuto reíamos dentro, en la cocina; a las once y dos nos besábamos apoyados en la encimera"
Me levanté tratando de no hacer ruido, tardé en encontrar mi ropa, me tropecé con un escalón, con una esquina -la casa ajena, la casa enemiga-, bajé a la cocina. Era completamente de día, era incluso muy tarde, pero recordé la noche en vela, lo que habíamos hecho, y mi dificultad después para conciliar el sueño, las interrupciones y las vueltas, el frío y el calor, el asombro. A través de la ventana miré el jardín, en la mesa seguían los vasos y los platos, el jamón, el queso flotando en agua. Intenté distraerme con el gato, que ahora me devolvía su indiferencia. ¿Debía irme, debía esperar?
El riego automático se activó y esta vez pude distinguir los aspersores -eran cinco-, las ráfagas de agua que giraban, entrecruzándose, su brillo bajo el sol y su danza ensimismada y susurrante.
Las once, pensé, y me pareció que, además de la hora, en ese baile, se encerraba también otro mensaje. Creí descifrarlo fácilmente, tontamente.