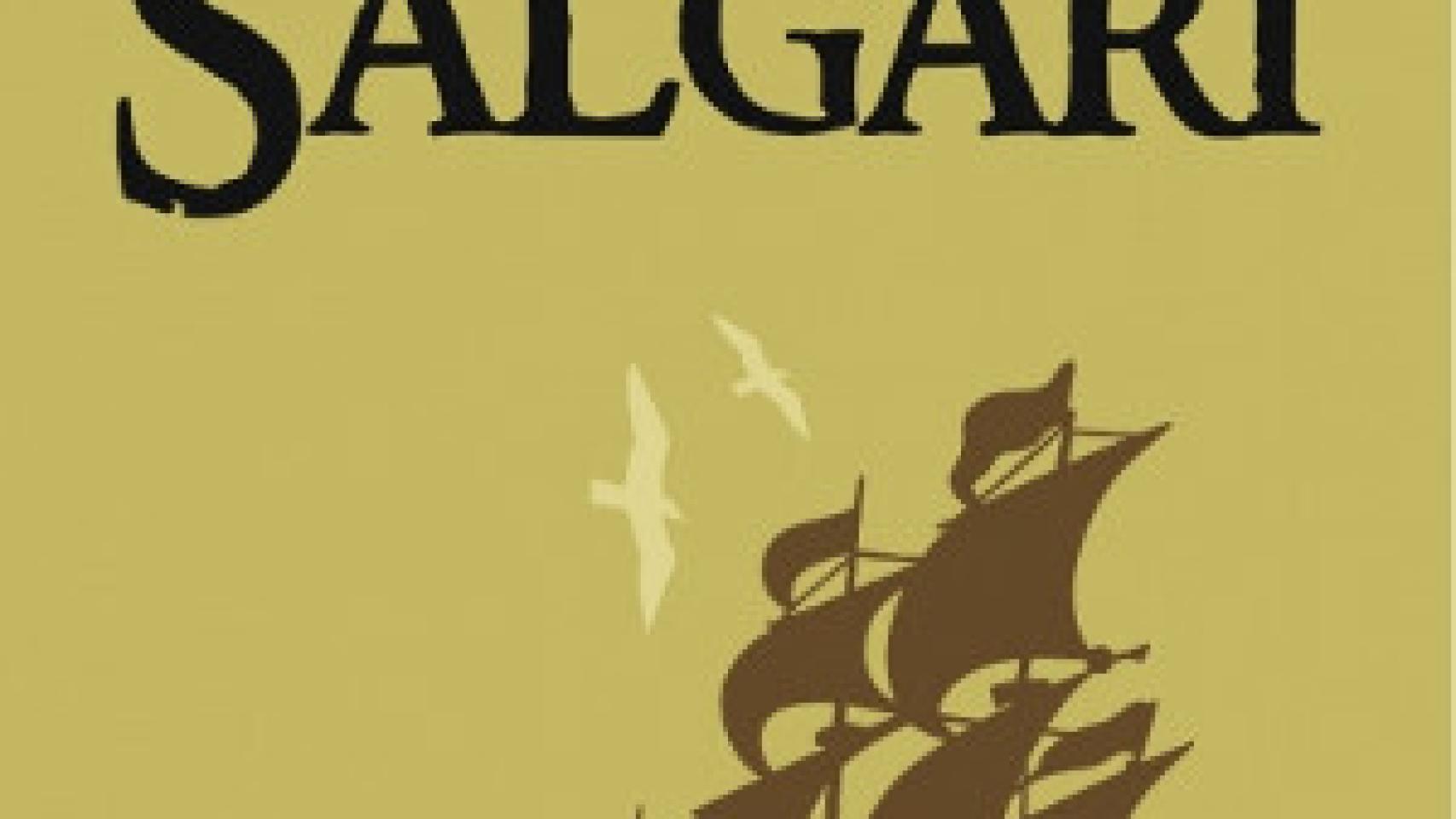Portada de El último viaje del capitán Salgari.
Salgari fue un escritor veronés apasionado por el ciclismo y la esgrima, pésimo alumno y lector omnívoro, que vivió con su mujer, cuatro hijos y una pintoresca corte de animales en una casa humilde, trabajando sin cesar y siempre agobiado por la falta de dinero. Emilio Salgari no tuvo la vida que cualquiera de sus lectores podría imaginar. Creó centenares de personajes aventureros y valientes, pero el auténtico héroe fue él. Ernesto Ferrero ha creado una biografía en forma de novela que nos acerca especialmente a los últimos días de Emilio Salgari a través de un coro de testimonios entre los que destaca una intrépida chica, Angiolina, que quiere aprender del maestro Salgari los secretos de la escritura y que lo acompañará en su último viaje. A continuación reproducimos un fragmento del libro.De los cuadernos de Angiolina
10 de septiembre de 1909Llevaba puesta la chaqueta incluso en verano. No se quejaba nunca del calor, ni siquiera en los días más bochornosos. Le expliqué que habíamos veraneado en un pueblo de la región de Canavese. Él, en cambio, no se había movido de aquí, porque para poder trabajar necesita sus mapas y llevarlos a otro sitio sería demasiado complicado; pero sobre todo, no podía estar sin su mesa de trabajo, que es desmontable. Dice que la quiere más que a una novia, aunque esté coja y se tambalee, o quizá es precisamente por eso. Pero conoce la región de Canavese, ha estado de vacaciones en Alpette, aunque la montaña no lo atrae mucho. Prefiere el mar.
Como habíamos ido cogiendo más confianza, le pedí que me tratara de tú, porque en el fondo tengo casi la edad de su hija.
-De acuerdo, suéltalo -me dijo mientras suspiraba, pensativo.
Le pregunté si escribir es una cuestión de talento, un don natural o bien otra cosa. Se puso de nuevo a hurgar con el bastón en el suelo. Buscó las palabras más adecuadas:
-Se escribe para vivir muchas vidas. La tuya no es suficiente, decidida como está de principio a fin. Se escribe porque te sientes atrapado. Porque quieres ser otro. Porque quieres que te consideren y te aprecien. Porque necesitas que alguien te diga que eres bueno. Porque eres pobre. Porque te avergüenzas de tu casa. Porque no quieres tener el mismo trabajo que tu padre. Porque no tienes dinero para viajar. Para poder pagarte las mujeres que quieres, aquellas que desearías llevar al restaurante o a la ópera. Porque se lo quieres echar en cara a alguien, a los prepotentes, a los envidiosos.
Hizo una mueca y continuó:
-A aquellos que se ríen de ti. Querida, se aprende pronto que los otros son malos. Eres jorobado, eres bizco, eres cojo, un burro te da una patada, ¿resbalas y caes de culo? Ellos ríen felices. Nada les divierte tanto como las desgracias ajenas.
Le dije que de todas formas quería aprender ese oficio que asusta. Pero no para copiarle a él, ya había muchos que lo hacían. No me gustaba robar. Quería que me enseñara cómo se construyen las historias, igual que los ingenieros construyen puentes.
Miraba el mar trémulo de reflejos que el sol del atardecer dibujaba en el río.
-Hace falta fuego, eso lo tienes o no lo tienes, la cabeza que nunca está quieta. Pero leer ayuda. Para aprender hay que hacer como los pintores cuando copian a los maestros. Mirar de cerca, pero muy muy de cerca, cada pincelada, si es ancha o fina, cuánto color hay dentro, cómo se unen las pinceladas entre sí. Hay que hacer como las golondrinas o las ardillas, que guardan cosas, las que les sirven para construir nidos, así cuando llega el momento pueden escoger entre el material que han recogido. Hay que tener buenos ojos y velas. Pero leer es divertido, lo sabes. Dumas, por ejemplo, qué energía. Ha escrito más libros que yo, que ya es mucho decir. Pero el mejor de todos es aquel americano, Poe. Un mago, un visionario. A él también lo marginaron de la sociedad literaria porque era extraño, no sabían en qué categoría meterlo. Si estás fuera del rebaño, estás perdido.
Poe también me gustaba, me entusiasmó la historia del orangután asesino. Le pregunté si su mono, del que todo el barrio hablaba, también era peligroso.
-¿Peperita? Peligrosa no, de momento, pero como es un mono e imita lo que hacen los demás, tengo que tener cuidado para que no me mire mientras me afeito porque después tiene ideas con la navaja.
Con la palabra navaja sentí un escalofrío. Las cuchillas siempre me habían horrorizado. De pequeña espiaba a mi padre mientras se afeitaba. Me gustaba cuando estaba blanco por la espuma como una nube ondulada (él dice: «La barba enjabonada a voluntad, ya está hecha a mitad»). Pero cuando agarraba la navaja y empezaba a estirarse la piel del cuello con los dedos, mirándose en el espejo un poco de lado, huía. De hecho, de vez en cuando se hacía pequeños cortes y se ponía bastoncillos de piedra alumbre para detener la sangre.
Le confesé al capitán que había pasado noches con La isla misteriosa de Verne. El momento más emocionante era cuando una caja de quinina aparecía por arte de magia en la habitación del enfermo y se sobreentendía que la había llevado el Capitán Nemo. Yo también me sentía protegida por el Capitán Nemo, que siempre pensaba en todo como un buen padre. Si hubiese sido necesario, habría llegado hasta Madonna del Pilone para llevar a cabo uno de sus gestos benéficos. El Capitán Nemo habría sido un buen rey. Mi padre dice que el rey que tenemos, en cambio, no hace un gran papel, no sólo porque es un enano, sino porque se mueve siempre de sopetón, como un títere que no sabe a dónde ir. La reina, que mide el doble, parece su gobernante. Pero con el capitán no se podía hablar de la Casa Real. Lo vi desde el principio.
-De Verne he aprendido mucho -dijo en voz baja-, y me gusta cuando me llaman el Verne italiano, y un poco lo digo yo mismo, así entienden en seguida qué hago pero, siendo sincero, me fastidia un poco. Siempre dando lecciones como un profesor de ciencia, explicándolo todo con pelos y señales. Tiene la prosopopeya de los franceses que se creen más que los demás y que en realidad son grandes colonialistas, ¡peor que los ingleses! Yo también incluyo noticias científicas en mis novelas, pero primero, porque son cosas que he visto con mis propios ojos; segundo, las tienes que dejar caer como si todos supieran lo que son, es importante el sonido que hacen. La música que hacen. Como un juego de magia. Música. ¿Con qué encantas a las cobras? Con la flauta. Ti-ri-ri, ti-ri-ri y ellas se ponen a bailar. Los lectores son como las cobras, tienes que sacarlos del cesto. Hay que susurrarles mamplàm...
-Hay que cantarles sciambàga, rotàng, durián...
Los ojos opacos del capitán brillaron de satisfacción:
-Bien, señorita sabelotodo, veo que entiendes las cosas a la primera y que tienes buena memoria. Seguro que eras muy buena en el colegio.
-Me gustaba estudiar. Me hubiera gustado ir a la universidad, pero mi padre me dijo que tenía que ayudarlo en la fábrica con la contabilidad, aunque las matemáticas no se me dan muy bien.
-Como a mí -reconoció el capitán-, me suspendían siempre en matemáticas y en francés. Y en trigonometría y en astronomía. En la escuela no conseguía estar quieto. Lo que he aprendido, lo he aprendido en el mar. -Yo en cambio, no me avergüenzo reconociéndolo, era la mejor de la clase, como Derossi... Precisamente porque se me daba bien, pedía libros como premio, incluso a los parientes, cualquier ocasión era buena. Ahora tengo una buena colección.
-¡Truenos de Hamburgo! -se divirtió recitando.
-Al principio mis padres no entendían por qué no me gustaban las muñecas. No aprobaban tampoco que jugase tanto con los galopines de la calle y volviera a casa llena de morados y arañazos. Decían que algo en mí no iba bien. «¡Soy un orgulloso maharajá!», respondía yo. Se preocupaban. Por suerte a mi padre, que hace licores, le gusta leer, tiene todos los manuales Hoepli, incluso el que habla de cómo se construyen las alcantarillas, aunque no sé por qué le interesan las alcantarillas. Pero a él le interesa todo.
La noticia impresionó al capitán. Me pidió prestado ese manual porque estaba pensando en una historia ambientada en la India donde los malvados vivían en un mundo subterráneo del que salían como ratas enfurecidas para envenenar a los hombres de Yáñez, que mientras tanto se había convertido en emperador.
-Quizá el mundo subterráneo es mejor que el de arriba. Quién sabe -suspiró.
Le traje el manual Hoepli y se puso contento porque así se ahorraba el viaje hasta la biblioteca, y los diez céntimos del billete de tranvía. Se había pasado la vida en la biblioteca, o en los tranvías para ir a la biblioteca, ya no podía más, aunque las únicas vacaciones que se permitía eran precisamente cuando iba a documentarse.
-Tengo todos los libros del mundo aquí dentro -aseguró tocándose la frente-, pero ahora se están mezclando como hojas secas. Los confundo, confundo a los autores. ¿Esto lo dijo Boussenard o Aimard? ¿O está en el Periódico de los viajes? Menos mal que conservo mis viejas fichas, al menos ellas no se equivocan nunca.
También aseguró que cuando eres joven, los libros nunca son suficientes; en cambio, cuando te haces mayor, te das cuenta de que los libros útiles son realmente pocos. Ahora la idea de que hay libros que esperan ser leídos por él le angustia. Demasiados libros le dan tirones a su chaqueta. Le susurran que estarán siempre allí, tranquilos, incluso cuando él lleve tiempo muerto.
Cuando se ponía de mal humor por algún motivo, se disculpaba en seguida intentando que no me sintiera avergonzada:
-Pero tú no escuches estos discursos de viejo. Dime qué te ha gustado hasta ahora.
Le dije que empecé a leer no porque me lo dijera mi padre, sino porque había libros en casa. Me gustaban las relaciones de viajes, incluidos los libros de fantasía. Por ejemplo, los Viajes muy extraordinarios de Saturnino Farandoul, de Albert Robida. Me hacía gracia que Robida llamara a los sarcófagos de las momias «cajas fúnebres». O cuando hacía que unos delincuentes desconocidos robaran el elefante blanco al rey de Siam. Le gusta bromear. Llega un momento en que incluso hace que Farandoul se encuentre con el Capitán Nemo.
-También conozco a Robida. Le gusta divertirse, hacerse el gracioso, sí. Pero tú empieza siendo seria, ya tendrás tiempo de bromear después, cuando te lo puedas permitir. Parece que bromear sea como admitir una debilidad. ¿No ves cómo caminan todos, sacando pecho, tiesos como una vela? Con toda esta seriedad me entran ganas de pegarles un tirón de la barba, a ver si es de verdad.
Habíamos llegado a la verja y me dijo:
-Estaba a punto de olvidarme. Te he traído un mapa de Borneo. Es para los viajes de Saturnina, para orientarse en el lejano Oriente.
En la oscuridad intentó una caricia que resultó casi imperceptible.