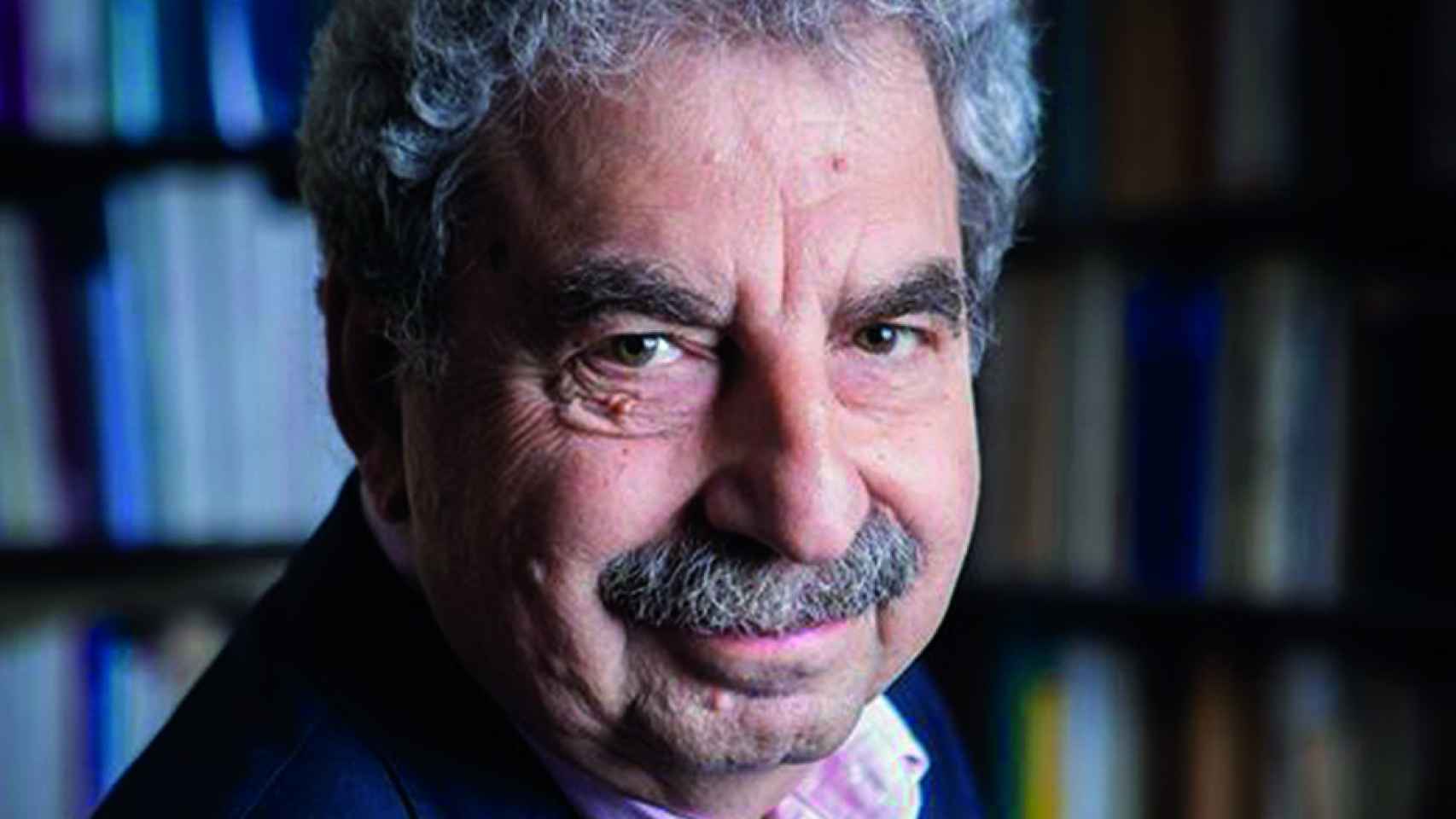En el prólogo, Félix Azúa, afirma que fue una suerte toparse con este libro. Lo mismo digo. Una suerte que se prolonga, además, en las ilustraciones musicales de la web aneja. Aquí van algunas pistas de lo que le espera al lector.
Con la tenacidad y el espíritu contradictorio –y, a veces, pendenciero– propios de los filósofos, Francis Wolff (Ivry-sur-Seine, 1950) no deja batalla sin dar, acepta y tramita todas las objeciones, incluidas las que él mismo se plantea, y concluye: sí, la música existe. ¡Ya lo sospechábamos!, dirá alguno, pero, en estos tiempos de relativismo duro y conceptos blandos, reconforta oír afirmaciones limpias.
Frente al particularismo de la etnomusicología, con su inabarcable casuística, Wolff se apunta a la biomusicología de Wallin, más integradora, y reclama el derecho a hablar no solo de “músicas”, sino también de “música”, en singular. Niega que concebir la música como idea universal constituya etnocentrismo europeo, porque también en regiones del Oriente Próximo, Medio y Lejano hay “altas culturas” (“culturas cultas”, dice, en bonito pleonasmo) que han desarrollado el concepto de música, la han teorizado e, incluso, como nosotros, la han anotado.
La música es aquello que le falta a la no música, sugiere Wolff siguiendo a Wittgenstein, y nos invita a preguntarnos: ¿qué hay que añadir a una secuencia de sonidos para que se la escuche como música? Nada, diría John Cage, abro la ventana y lo que oigo será siempre música, pero Wolff no lo ve tan claro y se lanza a por el diferencial. Nos propone luego una versión sonora de la caverna de Platón en la que los encerrados oyen sonidos en lugar de ver sombras. De ahí obtiene una notable diferencia ontológica entre lo visual y lo sonoro: las cualidades visuales (colores, formas) corresponden directamente a las cosas, pero las sonoras (altura, timbre, duración), no. No suenan las cosas, sino lo que les sucede. Vemos cosas, pero oímos acontecimientos. Lo que oímos no es el agua, sino su movimiento, no es la pata del tigre, sino su pisar la hojarasca.
Los sonidos existen, pues, en un tercer grado ontológico (cosas –acontecimientos– sonidos). Se deduce la falta de inmediatez metafísica de los sonidos, pero, también, el enorme impacto emocional primario que tienen sobre nosotros, porque no evocan cosas, sino sucesos y esa evocación nos provoca reacciones automáticas, nos hace disparar mareas de neurotransmisores y nos crea emociones intensísimas. Se le da la vuelta así a la vieja definición de música como arte de ordenar los sonidos en el tiempo. Resulta que los sonidos eran ya tiempo (es decir, movimiento, acaecer) antes de que los pudiéramos ordenar. Para Wolff, un sonido musical es aquel que no vinculamos con el acontecimiento físico que lo ha provocado, sino con el sonido que le precede y le da sentido musical, igual que las palabras anteriores son las que dan sentido gramatical y literario a la que acabo de oír.
La parte final del libro se centra en el encaje de la música en el conjunto de las artes, lo que acaba refinando su definición. Wolff reduce las artes a las esquinas del “triángulo de la representación”: el arte visual representa las cosas puras; el musical, los acontecimientos puros; y el del relato, las personas. Dicho en términos lingüísticos: está el vértice de los sustantivos, el de los verbos y el de los pronombres personales. La faena la remata Wolff en el glosario: “Música es la representación de un mundo
ideal de acontecimientos puros, de un mundo sin cosas que, además, no se echan en falta”.