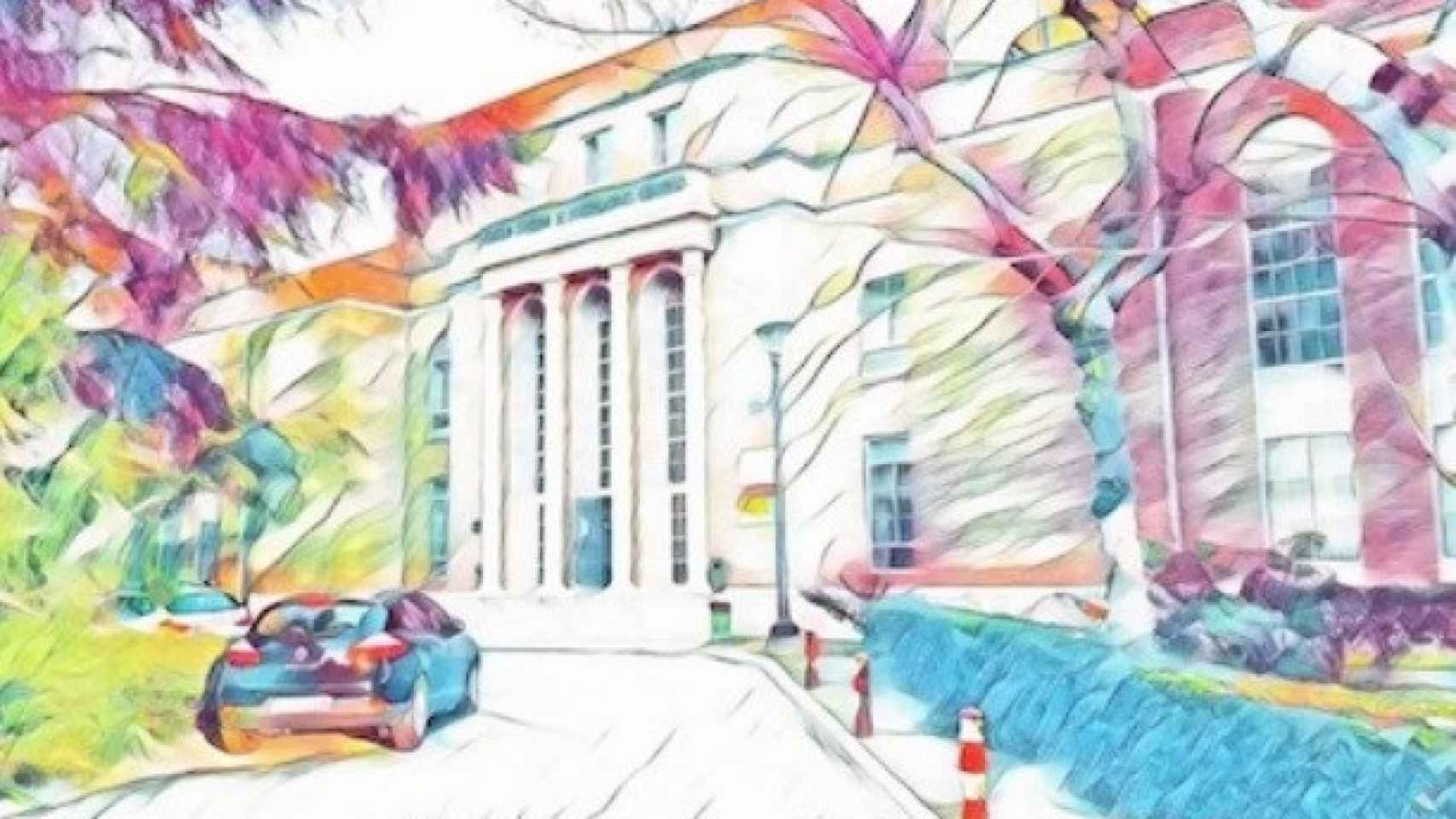Las ciudades guardan en su territorio innumerables recuerdos del pasado. Recuerdos que visten muchos trajes; uno frecuente, los monumentos a “héroes” de la patria, habitualmente militares o políticos. Y también están los testimonios de ideologías que una vez reinaron, homenajes en piedra o metal, en algún momento fervorosos pero que tal vez ya solo sostiene la costumbre, la inercia o el gasto económico que implica sustituirlos.
Pienso, por ejemplo, en el Arco del Triunfo, en otro tiempo “puerta de entrada” a la Ciudad Universitaria de Madrid, y que por encima de su significado político ahora no es sino un semiolvidado monumento rodeado por “caminos” que sirven a uno de los dioses que el siglo XX impuso y que no ha perdido su vigor: el automóvil. “Caminos”, es decir carreteras, que rodean a Facultades y Escuelas Superiores, hasta el punto que esa ciudad del conocimiento y la cultura que una vez se soñó y construyó ahora parece un inmenso aparcamiento.
No reduciré, por supuesto, la arquitectura a siervo de ideologías –aunque el arquitecto tiene, él mismo, mucho de ideólogo, de defensor de sus propias ideas– , pero la huella del pasado sobrevive en Roma y se recuerda en Berlín, capitales de regímenes políticos que se imaginó durarían mil años, y se detecta fácilmente en París o Londres, en Washington D.C. o Brasilia, en Nueva York o Hong Kong, en Granada, Sevilla o Florencia, lo mismo que en Moscú.
Paisajes del comunismo (Capitán Swing 2022) es el muy apropiado título que Owen Hatherley escogió para mostrar una de las manifestaciones más transparentes de cómo los valores de una ideología, la comunista en este caso, se encarnaron en ciudades.
El 12 de octubre regresaron a Canarias, la tierra que lo vio nacer, los restos de don Blas Cabrera. Se cerró así un triste capítulo de la investigación de nuestro país
De Madrid, quiero recordar no solo el Arco del Triunfo –demostración, por cierto, de que ni los “triunfos” ni las “derrotas” son eternos– , sino otros dos testimonios del pasado. El primero es más que un recuerdo, es un ejemplo: el “corredor” que va del viejo Observatorio Astronómico, en el cerrillo de San Blas, entre la plaza de Atocha y el parque de El Retiro, continúa con el Jardín Botánico y termina con lo que fue diseñado como Gabinete de Ciencias, el hoy Museo del Prado. Si hubo sueños ilustrados (siglo XVIII) que merecieron la pena, éste fue uno de ellos.
A tres kilómetros y medio de distancia de El Prado se encuentra otra edificación viva del pasado, el Museo de Ciencias Naturales, y subiendo por la que Juan Ramón Jiménez bautizó como Colina de los Chopos, y pasando la mítica Residencia de Estudiantes, tan viva hoy como ayer, aparece uno de los mejores testimonios del renacer científico español que se produjo durante el primer tercio del siglo XX: el Instituto que después de la Guerra Civil fue rebautizado como “Instituto de Química Física Rocasolano”, pasando a pertenecer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución que, por decreto del 24 de noviembre de 1939, sustituyó, apropiándose de todos sus bienes, a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), considerada por el nuevo régimen como “albergue de librepensadores”, además de entroncada con la por entonces odiada Institución Libre de Enseñanza.
Lejos de ser creación del gobierno del general Franco, el edificio del “Rocasolano” pertenecía a la JAE y albergaba al Instituto Nacional de Física y Química (INFQ). Fue construido para mejorar las instalaciones del preexistente Laboratorio de Investigaciones Físicas (LIF) gracias a la aportación económica de la estadounidense Fundación Rockefeller, que de esta manera reconocía los méritos científicos de los físicos y químicos españoles (Blas Cabrera, Enrique Moles, Miguel Catalán, Julio Palacios o Antonio Madinaveitia, entre otros).
Diseñado por los arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa –ambos fallecieron en el exilio, en el Berlín oriental y en Moscú, respectivamente–, el INFQ, también conocido como “el Rockefeller”, fue inaugurado el 6 de febrero de 1932 bajo la presidencia de Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública.
Y además de los científicos españoles implicados, asistieron a la ceremonia un pequeño grupo de destacados investigadores extranjeros: Pierre Weiss (Estrasburgo), Richard Willstätter (Berlín), Arnold Sommerfeld (Múnich), Otto Hönigschmid (Múnich) y Paul Scherrer (Zúrich), todos ellos relacionados con el viejo Laboratorio. Ahora el CSIC y el Instituto celebran los noventa años de su creación con una serie de actos, que incluyen la inauguración de un ‘Laboratorio histórico Enrique Moles de Química y Física’, réplica –incluyendo materiales auténticos– de uno de los laboratorios del antiguo INFQ.
[Blas Cabrera, la ciencia original]
Es de agradecer esta celebración, pero –lo he dicho muchas veces– se debería aprovechar la ocasión para sustituir “Rocasolano” del nombre del Instituto. Antonio de Gregorio Rocasolano (1873-1941) fue un químico zaragozano, respetable por sus aportaciones e iniciativas –aunque muy alejadas por su categoría de las de Enrique Moles–, que no solo nunca trabajó en el INFQ sino que criticó con dureza a la JAE, como se puede comprobar en un libro colectivo de triste recuerdo, Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza (1940).
En la información que facilita el CSIC de esa celebración, se alude a menudo al “edificio Rockefeller”, tal vez un subterfugio para evitar incidir en un nombre que hace tiempo debería haber sido reemplazado, seguramente por el de Moles, químico-físico de renombre, y depurado por el nuevo régimen. No basta con adjudicarle el nombre de Rockefeller a ese Laboratorio resucitado como museo. La historia no olvida, aunque algunos sí lo hagan.
Coincide esta celebración con la noticia de la repatriación desde Ciudad de México de los restos de quien fue director tanto del LIF como del INFQ, el eminente físico canario Blas Cabrera, quien como otros destacados científicos –a la cabeza de ellos el gran entomólogo Ignacio Bolívar– encontró en México acogedor refugio. Aprobada la moción de la repatriación presentada el pasado septiembre por el alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el 12 de octubre regresaron a la tierra que lo vio nacer los restos de don Blas, junto a los de su esposa, uno de sus hijos y una nieta. Fueron inhumados el 15 de octubre en el cementerio de San Luis de Santa Cruz de Tenerife. Se cerró así, con honor, un triste capítulo, a la vez que merecedor de orgullo, de la historia de la ciencia española.