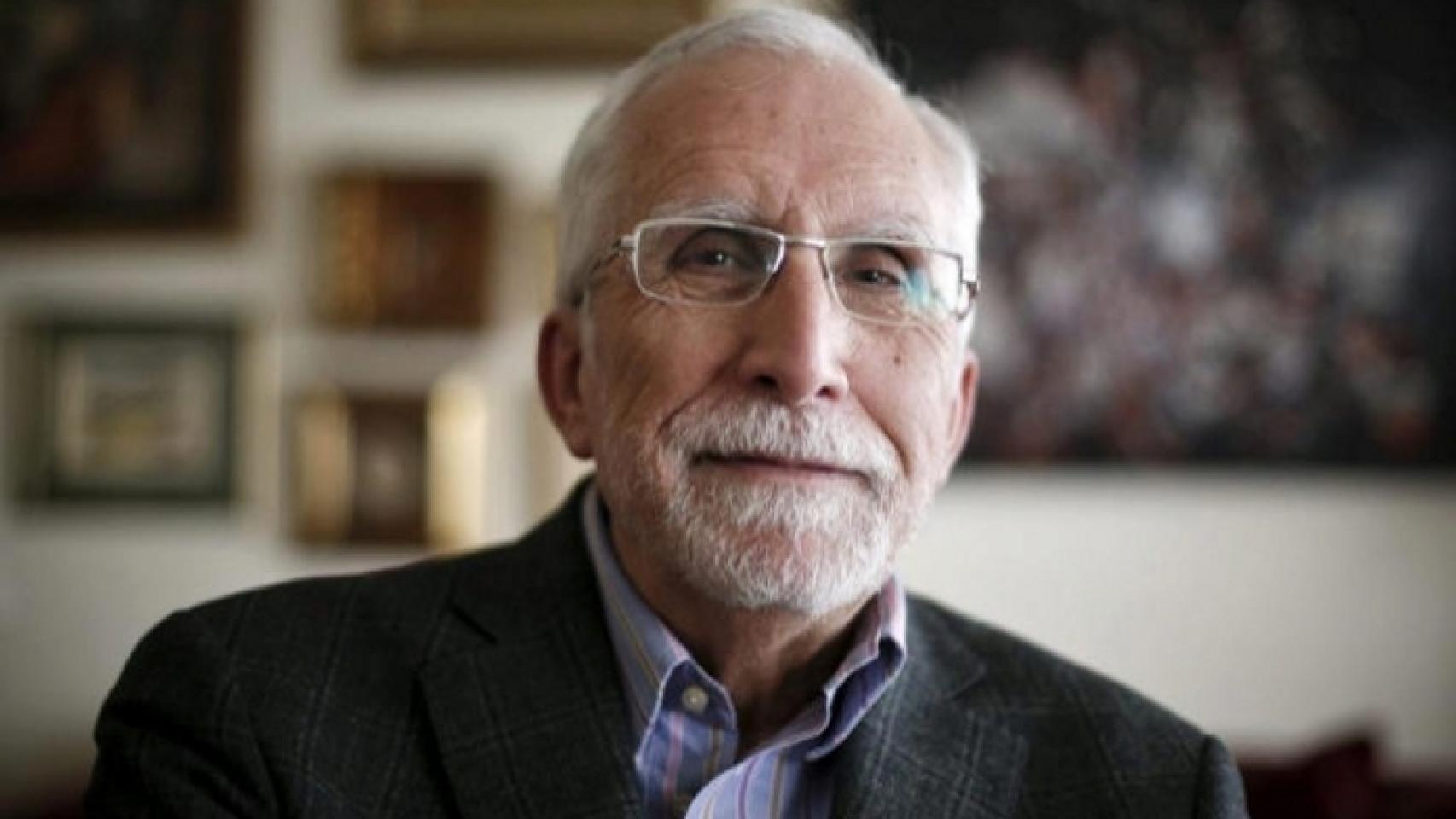He disfrutado de lo lindo en agosto con Gente que conocí en los sueños, de Luis Mateo Díez, que Nórdica editó en mayo con ilustraciones de Mo Gutiérrez Serna, mexicana como Juan Rulfo, en óptimas condiciones, por tanto, para entender a los no muertos y no vivos, a los más muertos que vivos, a los desaparecidos, aparecidos y reaparecidos, a los cuerpos sin alma y a las almas con cuerpos ilusorios, a los evanescentes y desvanecidos que pueblan este libro del escritor leonés, cuyos avatares transcurren -¿dónde si no?- en la región de Sombra, allí donde no hay ni verdadera luz ni verdadera oscuridad, ni verdadera muerte ni verdadera vida, ni verdadero tiempo ni verdadera eternidad, aunque sí una verdad muy íntima y poética, inasible pero palpable, hecha de “fantasmagorías” y “ocurrencias”, del material de los sueños, sí, pero, curiosamente muy física, tan física como una hernia estrangulada, lejos del naturalismo, pero cerca de la naturalidad. De la naturalidad de lo asombroso.
Y, bien mirado, y a falta de ser ruso, no es preciso ser mexicano ni acérrimo de Pedro Páramo para entender el universo de Mateo Díez. Primero, porque no hay nada que entender –otra cosa es sentir- y, segundo, porque el imaginario mágico galaico –si es que puede decirse tal cosa- nos queda cerca a los lectores españoles y, particularmente, al autor, que nació –como Antonio Pereira, a quien suelo recordar- en brumas de leyenda muy próximas a esas brumas.
Gente que conocí en los sueños consta de cuatro cuentos, cuyos títulos son éstos: Los viajes fantasmales, Los círculos de la clausura –el más largo-, Los muertos escondidos y Las amistades del diablo. Los títulos, como todo lo demás, están muy bien puestos, pues dan perfecta pista de lo que vamos a encontrar en los relatos, de su aire, aroma y consistencia, que no son los de un realismo –a estas alturas ya estará claro- con el que se amaga en la apariencia, sino los de una fantasía que se sobrepone y culmina.
Pasa como con el lenguaje –crucial ingrediente del libro-, también muy físico –palabras con volumen y entidad plenos-, que parece tomarse y se toma de la sustancia rural, incluso sorpresivamente del coloquialismo familiar y de aldea, pero que se transustancia al instante, por insistencia y acumulación, en palabra poética y culta -¿hay algo más culto que el genuino lenguaje del campo?-, en trampolín hacia el salto metafísico, filosófico, del mismo modo que la seriedad que concierne a los asuntos tratados está intervenida y transfigurada por un agudísimo sentido del humor.
Tengo para mí, sin ganas de exagerar, que Gente que conocí en los sueños es una pequeña obra maestra, y, aparte de los ya dados o sugeridos, daré otros argumentos que allá películas si parecen banales. Tienen que ver con la coherencia y la medida. La coherencia está, claro, en la perfecta armonía entre las cuatro historias, en sus vasos comunicantes y en sus puntos de intersección, tanto en tema como en estilo (por supuesto), en su pertenencia al mismo paisaje plástico, espiritual y estético, a la misma partitura musical –su lenguaje, por cierto, es muy musical-, en su óptima integración. Son cuatro historias, pero tienen una unidad sustancial. De sustancia. Dicho sea de paso, si hubiera productores y público como Dios manda, un guionista podría juntarlas y barajarlas para escribir una película con las mejores cartas para ser excelente. Luis Buñuel, que está muerto, podría hacerla. Manuel Gutiérrez Aragón, que está muy vivo, también. Pero no querrá porque dice que se ha retirado del cine.
En cuanto a la medida, diré abiertamente, yendo al grano, que el enorme placer que he obtenido al leer este libro es inseparable –también- de su extensión. Como se dice vulgarmente de esas ganas de más de lo mismo que la lectura de estas historias de difuntos, monjas, presos y demonios deja.
Los reclusos del tercer cuento hablan de las monjas que tienen por casi vecinas: “-No es que se queden para vestir santos o desamparadas y sin porvenir…-decía cualquiera de los reos-, es que enferman porque la vida no las alimenta y, al contrario de los que aquí estamos porque nos echaron el guante, buscan la reclusión y la conformidad para justificarse. El que no tiene otra razón que el delito para estar prisionero, no entiende las otras en las que no hace falta cometerlo. Esas monjas tampoco pueden, en algunos casos, superar el aborrecimiento del que tanto sabemos los aquí confinados”.
Ya. Y llega un momento en el que cualquiera piensa que confinados estamos todos. En el convento o prisión de la vida. O de la muerte. Más muertos que vivos, según cómo se mire o se aprecie.