[caption id="attachment_508" width="560"]
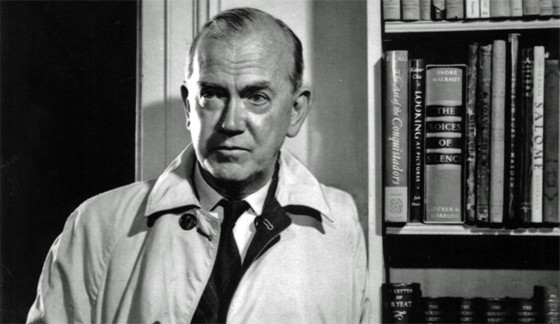
Graham Greene fue un gran pecador obsesionado por la santidad y la virtud. Según la minuciosa y exhaustiva biografía de Norman Sherry, The Life of Graham Greene, el escritor visitaba a su amante Lady Catherine Walston, cuando ésta había invitado a su mansión a un cura católico. De este modo, podía cometer adulterio y pedir inmediatamente la absolución por medio del sacramento de la confesión. Aficionado a los excesos y el lujo, Greene visitó China durante la Semana Santa de 1957. Antes de partir, escribió a las autoridades católicas irlandesas para ofrecer sus servicios como espía en un país que trataba sin contemplaciones a los misioneros. Su propósito de servir a la Iglesia no le desvió de sus costumbres. Pidió a sus guías chinos que le ayudaran a conseguir opio y le proporcionaran la compañía de chicas jóvenes que le ahorraran la ingrata perspectiva de un lecho vacío. Afectado por el trastorno bipolar, Greene fantaseó desde joven con el suicidio. Su muerte en Suiza en 1991 sugiere que recurrió a la eutanasia para interrumpir el sufrimiento causado por un insidioso cáncer, ignorando la postura de la Iglesia católica sobre esta cuestión. Su incapacidad de obrar como un católico ejemplar, sólo agudizaba su necesidad de comprender los grandes misterios de la fe: el pecado, la culpabilidad, el perdón, la eternidad, la redención, la santidad. El poder y la gloria, indiscutiblemente su obra más ambiciosa y perfecta, aborda el conflicto moral planteado por la confrontación entre un pecador que muere como un santo y un ateo incorruptible que actúa como martillo de creyentes, aceptando la inmolación de inocentes para materializar un ideal. El pecador es un párroco de pueblo, un cura aficionado al alcohol e incapaz de respetar su voto de castidad, apodado el “padre whisky”. El espíritu incorruptible es un teniente del ejército mexicano que participa en la persecución de la Iglesia católica desatada en Tabasco por el gobernador Tomás Garrido Canabal. Con sangre india, posee un carácter enérgico, desprendido y tenaz. Nunca piensa en sí mismo. Su única preocupación es acabar con la miseria de los campesinos, explotados por los terratenientes y por las grandes compañías comerciales, con la complicidad de la Iglesia católica, que incita a la obediencia, la resignación y la mansedumbre. Su integridad y su ferocidad evocan el terror revolucionario impuesto por Robespierre, según el cual “castigar a los opresores de la humanidad es clemencia; perdonarles, barbarie”.
Durante su mandato, el gobernador Canabal ordenó el cierre de las iglesias y la destrucción de sus imágenes; obligó a los sacerdotes a elegir entre el matrimonio y el pelotón de fusilamiento; secularizó los cementerios, prohibió las fiestas religiosas y cambió los nombres de los pueblos que aludían a santos, vírgenes o mártires, reemplazándolos por nombres de héroes, educadores o libertadores. Su anticlericalismo llegó hasta el extremo de prohibir la palabra “adiós”, disponiendo que en su lugar se empleara “salud”. Propietario de una hacienda, bautizó a un burro catalán con el nombre de “el Papa”, a un toro con el de “Dios” y a una vaca con el de la “Virgen de Guadalupe”. Uno de sus cerdos se convirtió en “San José”. Tres de sus hijos no resultaron más afortunados, pues les puso como nombres Zoila Libertad, Lenin y Luzbel. “Macho en la guerra y en la paz”, según el testimonio del licenciado Manuel González Calzada, prohibió el alcohol y ordenó colgar en grandes ceibas a ladrones y violadores, logrando que la tasa de delitos disminuyera notablemente. Graham Greene ambienta El poder y la gloria en esa época y todo indica que transfirió algunos de los rasgos de Canabal al teniente sin nombre de su novela, si bien hizo más humano a su personaje, eximiéndole del narcisismo y la crueldad del gobernador de Tabasco. Al parecer, el “padre whisky” se basa en las historias que le contó el afable doctor Fitzpatrick en Villahermosa sobre un sacerdote con una conducta poco ejemplar, de acuerdo con la información proporcionada por el propio escritor en su obra Los caminos sin ley, un libro de viajes que relata su paso por Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Tabasco, entre otros lugares. México no cautivó al escritor inglés: “No había en todo este país nada tan hermoso como una aldea inglesa, pero por otra parte la belleza sólo es una emoción del observador, y tal vez para alguien de esas selvas y esas barrancas, esos indios reservados y suaves, esos hatos de mulas que descendían de la colina podían producir una sensación de belleza”. Greene viajó a México en 1938, cuando la persecución religiosa se había aplacado, pero no las huellas de un conflicto que se transformó en guerra entre 1926 y 1929 (la famosa Cristiada), arrojando un saldo de 250.000 víctimas y un número semejante de exiliados.
Se ha acusado a Greene de arrogancia y desdén hacia el pueblo mexicano en Los caminos sin ley. Parece difícil rebatir esa acusación. “Ninguna esperanza en ninguna parte -escribe, desalentado-; nunca estuve en un país donde uno tenga más conciencia, en todo momento, del odio”. Después de presenciar una pelea de gallos, anota: “Creo que ese día empecé a odiar a los mexicanos”. Los cohetes lanzados durante un festejo popular no le causan mejor impresión: “Es esta puerilidad, esta inmadurez, lo que más me irrita de México. Los adultos no pueden encontrarse en las calles, sin empezar a boxear como escolares. Hay que ser una criatura para entrar en el reino de los cielos, así dicen, pero éstos ya pasaron de la infancia, y permanece para siempre en una cruel y anárquica adolescencia”. El poder y la gloria, que se publicó dos años más tarde, muestra una perspectiva diferente de la sociedad mexicana, llena de respeto y empatía. ¿Qué cambió en ese tiempo? Sería fácil atribuir el contraste al talante maníaco-depresivo del escritor, pero creo que sucedió algo más profundo. En Los caminos sin ley, Greene había alabado el culto a la Virgen de Guadalupe, pero también había señalado que las damas de la burguesía agasajaban a los obispos, sin preocuparse de la suerte de los obreros, cuyo sueldo no superaba los treinta y cinco centavos diarios. El Greene de Los caminos sin ley es un viajero que lanza una mirada superficial sobre una cultura extraña, incapaz de escarbar en las apariencias para intentar llegar hasta el fondo. Su fe es superficial, pueril, pero cuando encara el sufrimiento de los trabajadores, adquiere una fugaz clarividencia, advirtiendo que el rostro de Dios se revela en el dolor de los pueblos crucificados. Esa lucidez se vuelve insoportable y obstinada en El poder y la gloria, asumiendo la carga de hipocresía y presunción que ciega a europeos y norteamericanos para entender un mundo rebosante de ternura y coraje, donde el ser humano lucha por conservar su dignidad, aferrándose a creencias elementales, como la fidelidad a Dios, la familia y la comunidad. Los extranjeros que se han afincado en Tabasco -míster Trench, dentista; Fellows, capitán de la marina mercante; míster Lehr, un pacifista alemán- viven cercados por la soledad y el vacío. Por el contrario, los campesinos mexicanos son leales, majestuosos y estoicos. Protegerán al “padre whisky”, despreciando los seiscientos pesos de recompensa ofrecidos por las autoridades. Pueden regatear un peso en un trato, pero no delatar a un hombre perseguido, aunque lo reconozcan entre un grupo de presos y la policía les conmine a identificarlo, si no quieren ser pasados por las armas. Morirán silenciosamente, sin protestar, humillarse o maldecir a Dios. Sería tentador relacionar su forma de actuar con el fanatismo, pero lo que verdaderamente los mueve es un trágico fatalismo, donde, paradójicamente, aún hay espacio para la esperanza.
Los pasquines con la faz del “padre whisky” también muestran el rostro de un bandido norteamericano, que ha cometido robos y asesinatos. El forajido no es como el pueblo mexicano. No conoce la esperanza. No es un alma perversa, sino desesperada, que percibe el mundo como algo absurdo y sin sentido. El teniente lo considera menos dañino que los sacerdotes, pues vive como un hombre y no como una sabandija, chupando la sangre a sus feligreses. Mata a sus víctimas, pero no les engaña con falsos afectos, ni les seduce con repelentes quimeras. El teniente es un ateo beligerante, pero reflexiona como un teólogo, contempla el sexo con indiferencia y vive como un sacerdote en un cuarto sombrío y desnudo, con aspecto de celda, rehuyendo cualquier ventaja o privilegio. En el fondo, se parece al bandido norteamericano en su desesperación. Alberga “la certeza absoluta de la existencia de un mundo que muere y se enfría, con seres humanos que evolucionaron desde animales sin objeto ni razón ningunos”. La fe en una utopía política que acabará con la pobreza y la desigualdad le salva de caer en el nihilismo, pero al precio de menoscabar gravemente su humanidad. Para lograr un mundo más justo está dispuesto a convertirlo en un desierto y empezar desde cero, como hizo con su vida. Ha enterrado su infancia de niño pobre y ha olvidado su adolescencia. Para él, sólo existen los últimos cinco años, consagrados a transformar Tabasco en un estado libre de injusticias, miseria y supersticiones. No teme a la muerte. Es mucho peor la indignidad, como la del padre José, que aceptó casarse para no ser ajusticiado y ahora soporta las burlas de los niños. Aunque no emplee la palabra “martirio”, piensa que la inmolación por una causa es la mejor prueba de su valor. Una idea sólo es respetable cuando despierta la capacidad de sacrificio. Le pesa haber fusilado a rehenes inocentes, pero el individuo apenas cuenta cuando se lucha por crear un mundo nuevo. Greene define a su atormentado personaje como “una figura de odio portadora de un secreto de amor”.
El “padre whisky” no se parece al teniente. No odia el bienestar, ni la seguridad. Disfrutaba de su posición privilegiada, que le permitía vivir con holgura y sin sacrificios. Sucumbió a la tentación de carne y engendró una hija, Brígida. Siente afecto por ella, pero nunca se ha planteado asumir sus obligaciones de paternidad. Se siente culpable por sus pecados, pero sabe que el pecado más grave e imperdonable no es la lujuria, la vanidad o la avaricia, sino la desesperación. La vida es un don, un inestimable regalo, y debemos amarla, no maldecirla. El temor y la desesperación le empujaron a los brazos de María, madre de Brígida. No puede odiar a la niña, pero tampoco amarla sin temblar de vergüenza. Su hija sólo tiene siete años y no sabe lo que es un verdadero hogar, con unos padres que se aman y respetan. Eso explica su malicia, su desapego, su confusión. No puede recriminarle nada, pues él ha mancillado el sacramento del sacerdocio. Cada vez que daba de comulgar, cometía un sacrilegio. No merece indulgencia, ni compasión. Sin embargo, no se ha separado del cáliz que utilizaba en misa, quizás su último vínculo con un pasado que debería haber sido de otro modo. Se ordenó sacerdote para amar a todos los hombres, pero ahora que es un prófugo siente que sólo ha conocido un afecto verdadero. El que experimenta hacia su hija, pero no es un vínculo limpio, hermoso, sino una atadura semejante a la que soporta un animal atado a un árbol. Sueña con huir a otro estado, pero al mismo tiempo anhela expiar sus pecados, redimirse. Su salvación sólo puede brotar de la imitación de Cristo, que murió por una humanidad mezquina y corrompida. El precio de su redención consistirá en amar al hombre que le va a entregar, un pobre mestizo que sólo conserva los colmillos y que protesta vehementemente cuando duda de su buena voluntad. A lomos de una mula que evoca inequívocamente la humilde montura escogida por Jesús para entrar en Jerusalén, el “padre whisky” deplora su ridícula jactancia: “Cristo también había muerto por aquel hombre. ¿Cómo pretendía él con su orgullo, lujuria y cobardía ser más digno de aquella muerte que aquel mestizo? Aquel hombre intentaba venderlo por un dinero que necesitaba, y él había traicionado a Dios por una lujuria que ni siquiera era auténtica”. A fin de cuentas, Dios también era aquel mestizo, pues todos los hombres habían sido creados a su imagen y semejanza. Cuando más tarde lo confunden con un borracho y lo encarcelan en compañía de ladrones y asesinos, experimenta “un afecto enorme y absurdo” por sus compañeros de infortunio, que le hace captar el sentido más profundo de la frase “Así amó Dios al mundo…”.
El “padre whisky” tiene la oportunidad de huir, pero decide desperdiciarla por atender al bandido norteamericano, herido de muerte y con deseos de limpiar su alma, confesando sus faltas. Sabe que le han tendido una celada. Tiene miedo, pero ha aprendido a amar a los otros y a sí mismo. Ha descubierto que la belleza del hombre persiste en el pecado y que sólo el puritanismo se resiste al auxilio de la gracia, oponiendo su intransigencia a la misericordia y ternura de Dios. Ya no reprocha a Dios su silencio, pues ha comprendido que el silencio y el desamparo son señales del amor divino. Cristo también se sintió desamparado en la Cruz. Al recordar las confesiones de hombres que se acusaban de amores ilícitos, lamenta no poder volver atrás para decir: “El amor no es malo, pero ha de ser dichoso y visible. Tan sólo es malo cuando es oculto y desgraciado… puede ser el infortunio mayor de todos excepto el de perder a Dios. No necesitas penitencia, hijo mío, has sufrido bastante”. Cuando al fin cae en manos del teniente, advierte que es un hombre desgraciado, alimentado por la fiebre de una idea que le consume sin tregua. Parece un santo que sólo vive para servir a Dios, pero sabe que no busca la gloria, sino el poder. El poder para cambiar el mundo y transformarlo en un lugar justo. El teniente le escucha sin odio. No le parece una criatura ruin, como otros sacerdotes, sino un buen hombre que, desgraciadamente, debe morir para erradicar una ilusión perjudicial. Es el último fragmento de una raíz que se ha resistido largo tiempo a ser extirpada. Debería sentirse feliz, aliviado, pero cuando el teniente se sumerge en el sueño, siente que se ha extraviado en un interminable pasillo sin ninguna puerta y que nunca saldrá de allí.
Greene nos proporciona una esclarecedora definición del ser humano en El poder y la gloria. El hombre es un animal “tullido” que “sólo puede pensar”. Y el pensamiento mata la esperanza. La fe nunca podrá justificarse racionalmente, pues constituye un escándalo, una insensatez. La santidad sólo es una pasión encarnada, una hermosa forma de locura. Greene no fue un santo. Su vida estuvo llena de contradicciones y hechos poco edificantes. Espió y delató a sus compañeros de escuela por encargo de los profesores, algo que le atormentó toda su vida; engañó a todas sus parejas, muchas veces con prostitutas, lo cual nunca le quitó el sueño; simpatizó con el socialismo y la URSS, sin que eso le disuadiera de trabajar para el MI6 hasta sus últimos días; se convirtió al catolicismo, sin que le inquietara que obras como El poder y la gloria se incluyeran el Índice de libros prohibidos, vigente hasta que Pablo VI lo suprimió en 1966; despotricó contra el lujo y el despilfarro, sin dejar de frecuentar las fiestas de la alta sociedad y disfrutar de los hoteles más exclusivos; condenó el franquismo al mismo tiempo que recorría España con un cura identificado con el régimen. Se puede decir que fue un gran pecador, con “una indomable pasión por los sueños”, de acuerdo con sus propias palabras. Quizás por eso nos ha legado una novela como El poder y la gloria, con la fuerza suficiente para obligarnos a pensar en Dios en una época que ya no encuentra motivos para creer en su existencia y que, sin embargo, no ha renunciado a la esperanza.
Nota bibliográfica:
He utilizado la traducción de El poder y la gloria de Guillermo Villalonga, publicada por el Círculo de Lectores en 2003.