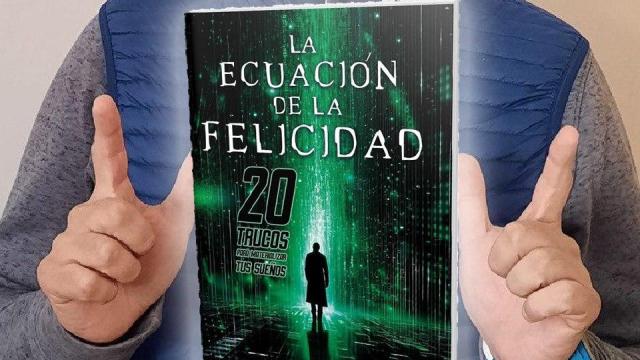Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, en una imagen de archivo. Efe
Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero han sido figuras clave en la construcción de un relato político donde las denuncias de acoso y agresión sexual debían ser creídas sin fisuras, sin importar pruebas o contexto.
Ahora, al verse envueltos en acusaciones similares, la maquinaria que ayudaron a poner en marcha se vuelve contra ellos, generando una flagrante contradicción ideológica.
No se trata de si son culpables o inocentes, sino del choque entre su discurso y la realidad que ahora los afecta.
Han promovido un marco donde la presunción de inocencia se relativiza en función del testimonio de la víctima, pero cuando ese mismo marco se aplica a ellos, su respuesta cambia. Más que hipócritas, podría decirse que son víctimas del sistema que ellos mismos crearon.
Vivieron de un discurso que absolutiza narrativas y desestima los matices; ahora experimentan sus efectos. Han descubierto en carne propia la rigidez de su propio marco ideológico.
Al absolutizar una narrativa, se convierte en dogma, sin espacio para dudas o interpretaciones. Se impuso un esquema binario de víctimas y agresores, opresores y oprimidos, donde la palabra de la víctima debía ser creída sin pruebas, pues cuestionarla era visto como revictimización o machismo estructural.
Así, la presunción de inocencia se diluyó: no importaba qué ocurrió, sino quién era el acusado y quién el acusador.
Este enfoque eliminó la posibilidad de analizar cada caso con rigor e impuso una dinámica de castigo inmediato: si hay denuncia, hay culpa. Quien intentaba matizar era acusado de defender agresores o minimizar el problema. Se creó un sistema de purgas donde la mera acusación bastaba para destruir carreras políticas, académicas o profesionales.
Lo paradójico es que Errejón y Monedero no son víctimas del machismo estructural ni de conspiraciones de la derecha. Lo que les ocurre es que el sistema de absolutización narrativa que impulsaron ahora se aplica contra ellos. Y al intentar introducir matices (antes desestimados) como la presunción de inocencia o la necesidad de pruebas, se dan cuenta de que su propio discurso no deja espacio para esos elementos.
Cuando un movimiento abandona el análisis racional y se convierte en una maquinaria punitiva basada en dogmas, acaba devorando también a sus creadores. Es lo que sucede cuando la política se convierte en una religión barata: primero señalas herejes y, cuando te descuidas, estás en el cadalso, esperando a que la multitud decida tu destino.
En público, Errejón y Monedero defendieron un feminismo de manifiestos inflamados y discursos sobre la lucha contra el patriarcado. En privado, la conversación era otra. Sabían que la mujer era una pieza clave en su estrategia política, pero solo como herramienta, una pieza que se mueve pero que en realidad no juega.
Nunca imaginaron que pudieran estar a su altura. Repetían frases con solemnidad, pero en las reuniones sin periodistas todo se reducía a un cálculo cínico: las necesitamos para vencer a la derecha, pero no como interlocutoras serias.
Su elección de figuras femeninas no se basó en su capacidad intelectual o de liderazgo, sino en su habilidad para movilizar emociones: la rabia, el dolor colectivo, la indignación. Se trata de seleccionar mujeres lo suficientemente emocionales pero lo suficientemente débiles en discurso racional para no desafiar su proyecto político.
No son tratadas como iguales en el debate, sino como estandartes útiles para su narrativa. No buscan igualdad intelectual, sino instrumentalización del rol femenino en la política. Es un desprecio a su inteligencia y una muestra del cinismo con el que operan quienes dicen defender la igualdad.